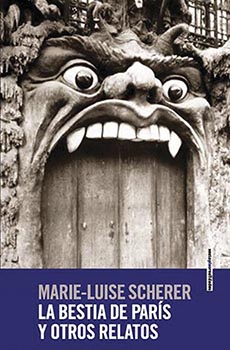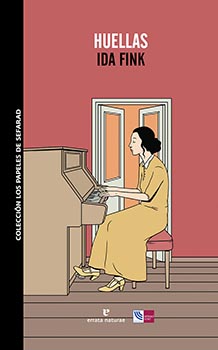El autor de estas delirantes Memorias, el presidente de la Corte de Apelaciones de Dresde Daniel Paul Schreber, ganó repentina notoriedad tras publicarlas en 1903. En ellas narra, con inusitada coherencia y detalle y desde una imaginación desaforada, los avatares de su psicopatía y las vicisitudes de su internación y tratamiento en un sanatorio psiquiátrico. El caso Schreber, junto con las histéricas de Freud, que algún ocurrente ha calificado de “mártires” del psicoanálisis, es uno de los que mayor influencia han tenido en el estudio de las enfermedades mentales y, sobre todo, en el diagnóstico y etiología de la paranoia. En español, estas asombrosas Memorias habían circulado en versiones parciales y no siempre muy rigurosas, así que es de agradecer que ahora dispongamos de una versión completa realizada por un traductor de reconocida eficacia, como es Ramón Alcalde. Algo discutible es que la trasposición literal de “Nervenkranken” como “enfermo de nervios” sea correcta. No creo que haya nadie medianamente instruido que use semejante expresión. Si la intención ha sido respetar la coloquialidad del título, quizá la fórmula escogida ha quedado demasiado coloquial; y, en cualquier caso, si hemos de hablar como un ciudadano corriente, lo correcto hubiese sido traducir “Nervenkranken” como “enfermo de los nervios”.
Un elemento a destacar en esta edición de las Memorias de Schreber es que se publican con varios documentos complementarios; entre ellos, el conocido ensayo de Freud sobre la paranoia. Aunque de nuevo se equivocaron los editores al escoger la traducción de López Ballesteros, que hoy en día es muy cuestionada por los estudiosos de la obra de Freud; y con razón, porque hay en ella inconsistencias teóricas, graves gazapos e incluso lagunas y omisiones del texto original. Mal asunto para el psicoanálisis en español fue que Freud la aprobara en vida ya que, sin querer, contribuyó a bloquear la necesaria revisión crítica de sus propios textos. Por otra parte, no se sabe con qué fundamento la aprobó, porque no sabía una palabra de español. Si se trataba de incluir el análisis freudiano del caso Schreber lo correcto habría sido publicar la versión de la llamada Standard Edition de las obras completas de Freud, al cuidado de John Strachey, vertida al español por José Luis Etcheverry e incluida desde hace años en el catálogo de la editorial Amorrortu de Buenos Aires.
En cuanto a los comentarios parafrásticos de las Memorias que hace Elias Canetti en Masa y poder, también incluidos en este volumen, ha sido un error de calibre utilizar la espeluznante traducción española que hizo hace años Horst Vogel de ese libro publicado originalmente por Muchnik, sobre todo cuando hay una excelente versión de ese mismo texto, de Juan José del Solar (Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2002).
Por último, inexplicable es la inclusión de la nota introductoria, cargada con informaciones farragosas y de segunda mano de Roberto Calasso, cuya autoridad en materia de psiquiatría, psicoanálisis o psicopatología es, cuando menos, discutible. Por supuesto que, como editor de Adelphi, la casa editorial que publicó las Memorias de Schreber en Italia y la obra de Canetti, Calasso ha sido libre de incorporar sus opiniones de aficionado en la edición italiana, pero no se entiende muy bien qué pintan aquí.
En cualquier caso, el contraste entre el delirio torrencial de Schreber y el “delirio” controlado de sus comentaristas más célebres, Freud y Canetti, es un atractivo especial de este volumen. En primer lugar porque permite comprobar que, a despecho de cualquier pretensión surrealista de homologar lo racional y lo irracional, la lectura de una verdadera construcción paranoica como la de Schreber demuestra que entre ambos registros hay una incompatibilidad irreductible. Y, no obstante, esa misma lectura parece sugerir también lo contrario, esto es, que entre un delirio extravagante y otro razonable, según el criterio con que se lea, quizá no haya una diferencia de fondo. O sea, que dos maneras de pensar que parecen incompatibles por la forma en que funciona en ellas la razón pueden ser al mismo tiempo incomparables e idénticas. Como se puede comprobar aquí, Freud leyó en estas Memorias un delirio homosexual mientras que Canetti vio prefigurada la figura del Sobreviviente sobre el fondo del nazismo inminente. ¿En qué se parecen ambas lecturas? En que son ambas delirantes y ambas están inspiradas en el delirio organizado de un loco.
Por supuesto que, descontado el interés que tiene para la psicopatología, el relato de Schreber es una construcción fabulosa que sobrepasa la importancia que estas Memorias tienen en la historia del freudismo y en la explicación de algunos conflictos internos entre diferentes corrientes del psicoanálisis. Que veamos en ella un objeto de admiración se explica porque la locura siempre ha ejercido una poderosa fascinación en el espíritu moderno. Desde la “cordura”, es decir, desde una racionalidad convencional y, por añadidura, muy romántica, la locura tiene algo de sublime, sobre todo cuando, como en este caso, adquiere la forma de un delirio consistente que anima a los comentaristas a hacerle eco, a delirar, cada uno en su propio registro teórico. Y, dicho sea de paso: ¿qué sería del pensamiento si no fuese posible delirar razonablemente? Leyendo la riquísima cosmogonía paranoica de Schreber en la que la fantasía convierte el ano del Presidente de la Corte de Apelaciones de Dresde en una especie de Ortos Uranus recordé cómo, al comienzo de Tristes trópicos, Lévi-Strauss describe cómo él y sus compañeros de estudio preparaban los ejercicios de la Agregation en filosofía desafiándose unos a otros para ver quién conseguía construir un sistema filosófico partiendo de un fundamento escogido al azar: por ejemplo, demostrar la realidad de lo que hay a partir de un tranvía o desarrollar las pruebas de la existencia de Dios poniendo una palmera como Primer Principio… ¿Por qué no pensar que toda construcción teórica, toda teoría, tiene, a fin de cuentas, algo de paranoico? Si admitiéramos esta inconfesada analogía quizá reconoceríamos que la voluntad de sistema o de Obra de algunos filosofantes emula, sin confesarlo, el programa del Presidente Schreber.
Pero, sean o no los filosofantes sistemáticos unos paranoicos inconfesados, ¿de dónde surge la moderna fascinación por la locura? Por una parte esta afición es, ella misma, el síntoma de un cambio radical en la sensibilidad moderna, introducido inicialmente por el romanticismo y más tarde remedado, con resultados disparejos, por muchos escritores y artistas de la llamada “vanguardia”. Esto es muy evidente en el caso de los surrealistas, que se asomaron a las fantasías de Sade y nos enseñaron a ver en ellas algo más que a un libertino perverso y que reivindicaron como antecesores a dos rematados delirantes como Lautréamont y Raymond Roussel. Sin embargo, los surrealistas no están solos en el rescate de la locura puesto que la misma fascinación por el loco inspira, pongamos por caso, a quienes tienen devoción por la obra de Nietzsche, los Cantos de Ezra Pound o los poemas finales de Hölderlin.
Por lo mismo, la curiosidad del discurso de la razón por las “razones” del loco se muestra en la intención de reducir a principio cualquier forma de delirio –Freud y Canetti, cada uno en su terreno, hacen lo propio con el caso Schreber– organizándolo o “descubriendo” dentro de él una estructura profunda. En suma, que toda elaboración teórica de la paranoia es ella misma sospechosa de incurrir en paranoia aunque se escude en un propósito algo más sutil: descubrir mecanismos y procedimientos del pensamiento ordinario que la racionalización no deja a la vista ni permite dilucidar, como si la locura organizada, en la paranoia, fuera la verdad de algo que la razón oculta.
(¿Algo? Pero ¿qué?)
Ya era sugestivo que los griegos antiguos, tan dados a la templanza racional y a ponderar sus decisiones, consultaran el oráculo de Delfos y dieran pábulo al consejo de la Pitia, dictado mientras ésta caía presa del delirio que le insuflaba el soplo de Apolo al penetrarla por la vagina, montada sobre un trípode calentado por el fuego sagrado de Delfos. O sea que desde mucho, muchísimo antes de que los románticos impusieran sus veleidades irracionalistas ya se pensaba en la locura como revelación de una verdad, como el testimonio de una incomparable lucidez o como la espléndida expresión de algo inefable. Lo que tiene de especial la admiración moderna por la locura es que ahora se la rodea de santidad y se suele omitir su lado oscuro, esa miseria inconsolable que expresa o el terrible dolor del que brota. ¿Cómo es posible que incurramos en semejante omisión? ¿Por qué tendemos a ver no al desdichado que desvaría atormentado por sus propios fantasmas sino al genio que, de acuerdo con nuestra sensibilidad infectada de romanticismo, está movido por manía, como el Ión de Platón, pero sin la característica estupidez de los rapsodas que Sócrates pone al descubierto en el diálogo? Probablemente porque miramos la locura con la imaginación y de espaldas a su dolorosa experiencia, y ante la insoportable idiotez de lo real (Rosset) la confundimos con una sublime embriaguez que nos sustrae del horror de la nada. ~
(Buenos Aires, 1948) es filósofo, escritor y profesor de estética en la Universidad de Barcelona. Es autor de, entre otros títulos, 'Filosofía y/o literatura' (FCE, 2007).