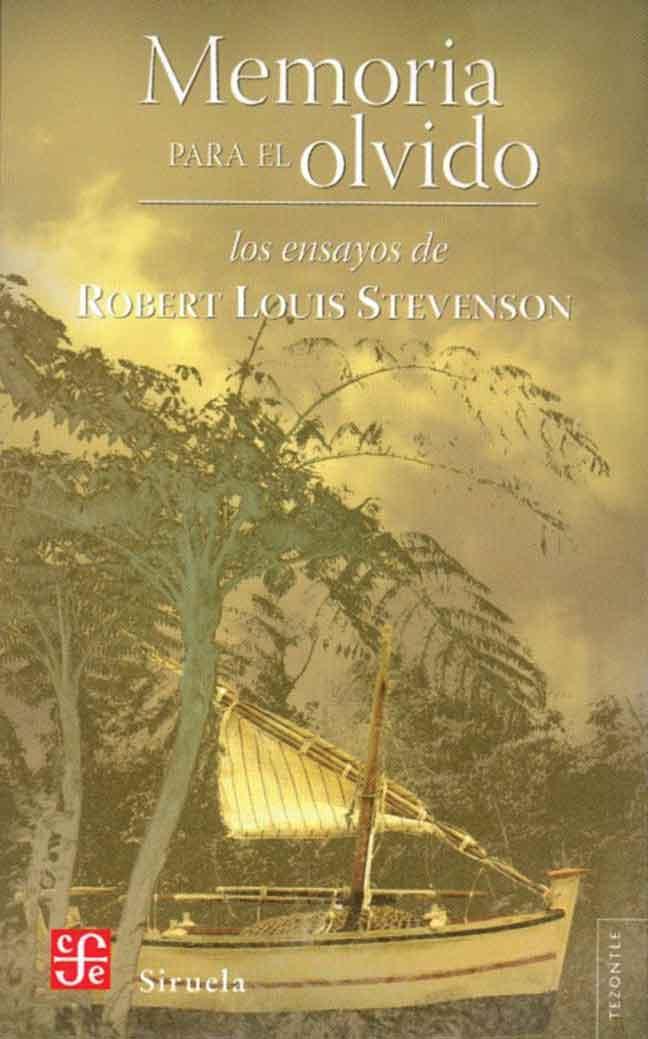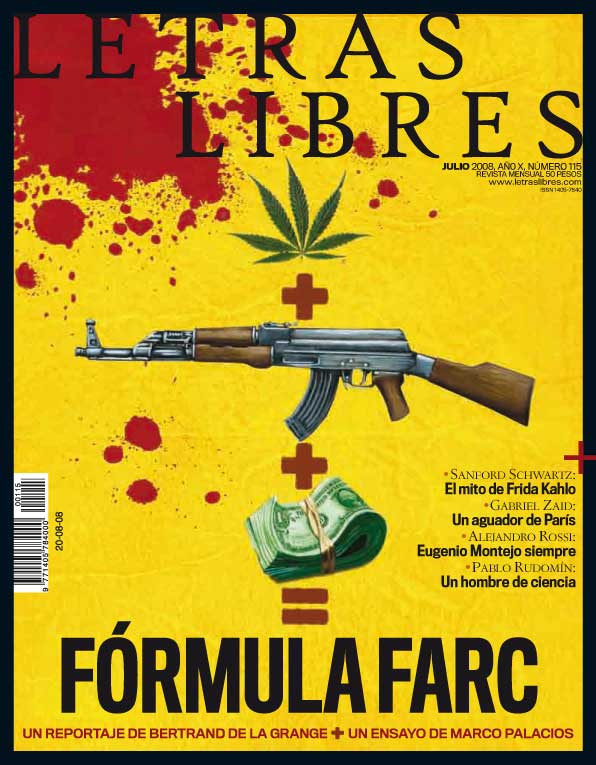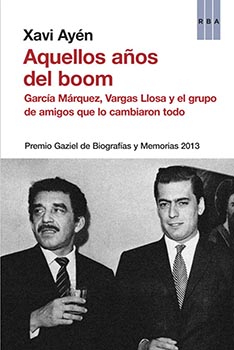En medio del tsunami novelístico que desde hace tiempo anega las librerías, y que amenaza con desbordar a editores y escritores empeñados en producir relatos que atraigan al lector turista deseoso de pasear por la superficie de la literatura, encontrar un volumen de ensayos constituye un remanso que se debe aquilatar, más aún si esos ensayos son fruto de una inteligencia y una prosa tan profundas como las de Robert Louis Stevenson (1850-1894). Dicho remanso, se me ocurre, es similar a la ensenada en el sur de Escocia donde el propio ensayista se guareció de las inclemencias climatológicas durante tres tardes consecutivas: “En ese pequeño recoveco resguardado, todo estaba tan tranquilo y quieto que el menor detalle suponía una agradable sorpresa para mí.” La ensenada en cuestión funge como metáfora del refugio para el autor que quiere alejarse del mundanal ruido –léase las modas y modos literarios del momento– y aparece en “Sobre el disfrute de los lugares desagradables”, una de las veintisiete joyas que integran Memoria para el olvido, título que Alberto Manguel, responsable del prólogo y la selección del volumen, extrae de Secuestrado, primera parte del díptico completado por Catriona. Aunque ya había demostrado su devoción por el creador de La isla del tesoro con Stevenson bajo las palmeras, una nouvelle de corte borgesiano que reconstruye el exilio voluntario del escocés desde octubre de 1890 en Vailima, un poblado de la isla Upolu en Samoa Occidental, Manguel vuelve a visitarlo pero ahora a través del filón que coloca a Stevenson entre los más dignos herederos del género fundado por Montaigne. Ver la tumba del autor de El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde –una dualidad que se reelabora justo en Stevenson bajo las palmeras– en la cima del Monte Vaea, en Upolu, remite a la quietud de aquella ensenada en el sur de Escocia: quizá Stevenson buscó, a lo largo de su vida, distintos refugios provisionales contra el vendaval narrativo –no en balde los samoanos lo bautizaron como Tusitala, “contador de historias”– que le permitieran concentrarse en las agradables sorpresas del ensayo.
Dividido en seis secciones que dan fe de un amplio registro de su escritura, Memoria para el olvido suscribe con creces las opiniones que Stevenson aplica respectivamente a Hazlitt y Whitman, dos de sus figuras tutelares –otras son Thoreau y Wordsworth–: “Es tan bueno que deberían cobrar un impuesto a todos los que no lo han leído”; “Se encarga de ver las cosas como si las viera por primera vez, y emplea el asombro como principio […] Nadie lo puede leer […] sin que su conciencia se remueva; cualquiera […] encontrará una acogida amable y amparadora”. Fieles reflejos de la ensenada escocesa, los ensayos de Stevenson nos amparan desde hace más de cien años de la mala literatura y celebran el “encanto de la circunstancia” detectado en Robinson Crusoe. Su capacidad metamórfica no deja de mover a la fascinación, como si fuesen anfibios que mudaran de hábitat temático a sus anchas conforme se desarrollan: en “La conversación y los conversadores”, por ejemplo, la charla es el pretexto para lucir las armas del autor como gran observador de la naturaleza humana; en “Enviado al sur”, la crónica de viaje cede el paso a una dolorosa reflexión sobre la enfermedad; en “Walt Whitman”, el canto a la obra del poeta estadounidense se convierte en un ejercicio de crítica de una agudeza admirable; en “La moral de la profesión de letras”, una serie de consejos para el escritor incipiente deriva en un retrato mordaz y puntual del medio literario decimonónico que no sería descabellado asignar al que padecemos hoy día; en “Muerte” y “Cuentos del cementerio”, el estudio del folclor polinesio deviene una inmersión en ciertos atavismos del hombre; en “Æs triplex”, la vejez sirve de excusa para encomiar la osadía ante la muerte; en “Los portadores de faroles”, sin duda una de las joyas más brillantes del libro, el recuerdo de un rito infantil efectuado en un pueblo de pescadores durante el otoño desvía su rumbo –siguiendo la poética del paseo expuesta en “Caminos” y “Caminatas”, por donde vaga la sombra de Thoreau– para recalar en un feroz alegato contra la literatura realista.
Es precisamente en este texto donde el autor combina sus aptitudes narrativas, ensayísticas y aforísticas –Lichtenberg se sentiría satisfecho– de tal modo que nos hace comprender y hasta compartir la famosa confesión de Borges: “Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson.” La imagen del escritor como miembro de un grupo de chicos que cruza “el luminoso y complicado periodo de la infancia” portando un farol atado a la cintura y oculto bajo el abrigo en el melancólico atardecer escocés lo transforma en depositario del fulgor artístico: “La esencia de esa dicha era caminar solo en la noche negra; la ventanilla cerrada, el abrigo abrochado; que no se filtrara ni un rayo para guiar tus pasos o para hacer pública tu gloria: un simple pilar de oscuridad en lo oscuro; y, mientras tanto, en lo más profundo de la intimidad de tu necio corazón, saber que tienes una linterna en el cinturón, y no caber en ti de gozo y cantar porque lo sabes.” Robert Louis Stevenson sabía también que la literatura es el reflejo de la buena conversación y que, como todo diálogo que se respete, necesita cierta tranquilidad para crecer. Por eso eligió aquella ensenada en el sur de su país natal: un refugio donde, a diferencia de muchos otros colegas, lograría impedir que el vendaval del tiempo extinguiera la llama del farol que le había sido encomendado. ~
(Guadalajara, 1968) es narrador y ensayista.