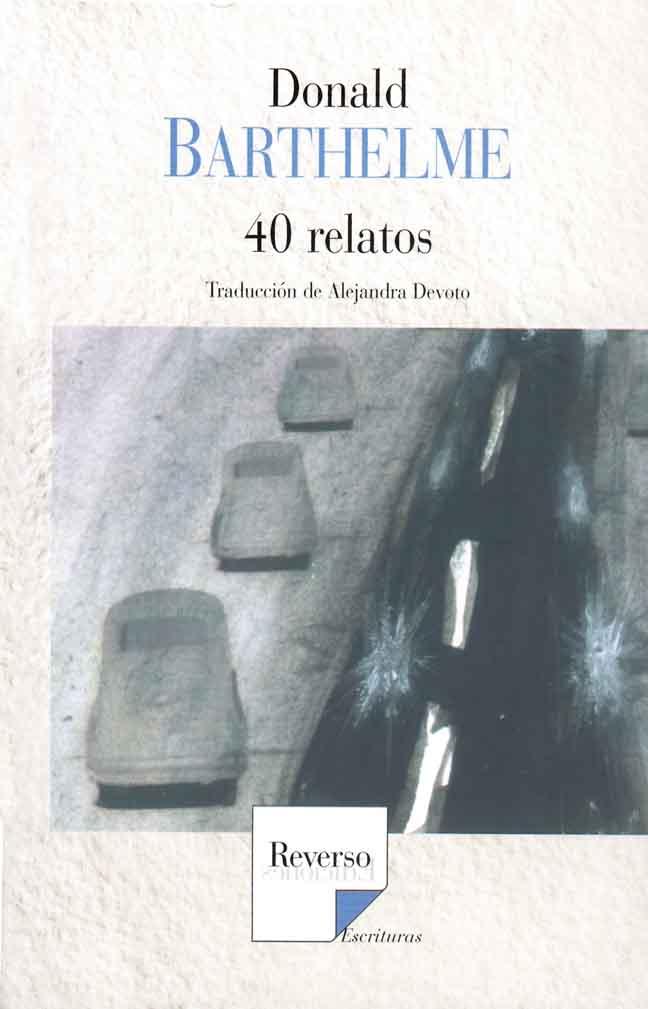Mientras leo Los orígenes del poder en Mesoamérica me viene a la memoria cierto pasaje del Despotismo oriental de Karl Wittfogel: un emperador chino se dirige a la multitud de súbditos congregados en la gran plaza y se disculpa, visiblemente conmovido, porque ese año se han retrasado las lluvias. Es obvio: el aparente gesto de debilidad no es otra cosa que una confirmación del poder absoluto atribuido al soberano, responsable de que el mundo siga marchando de acuerdo con los ciclos conocidos.
Así, el tlatoani de Tenochtitlán hacía una gran oración pública para pedir a Tlaloc que liberara el agua retenida por los pequeños tlaloque en el interior de las montañas. Suplicaba muy especialmente por el bienestar de la gente común, de los macehuales. Descendiente de dioses, poderoso casi como los dioses y animador de un impresionante sistema ritual que se confundía con la administración de la economía y la política del reino, el soberano mexica se declaraba padre y madre del pueblo mexica.
Estas y otras muchas reflexiones suscita la lectura de Los orígenes del poder en Mesoamérica, que es, al mismo tiempo, un ensayo sobre los fundamentos del poder político en Mesoamérica y una síntesis histórica que abarca desde el preclásico medio, o etapa olmeca, hasta la época de la conquista española. El libro tiene el enorme interés de recuperar el hilo de los temas fundamentales de la historia de Mesoamérica y de actualizar discusiones antiguas con las interpretaciones que ofrecen los estudios más recientes. Pocos autores podrían lograr una síntesis semejante. En el caso de Florescano concurren, entre otras condiciones, el interés por el análisis de procesos de muy larga duración, una sostenida reflexión sobre las expresiones simbólicas del poder en Mesoamérica y una actualización sorprendente de lo que se ha publicado sobre la historia del México antiguo. No conozco a ningún historiador que esté tan al día: antes de que aparezca la primera reseña de un libro sobre historia de México, Florescano lo ha leído, para bien o para mal de su autor.
Como debe ocurrir con un buen libro, encuentro en cada página de este algo que me gustaría comentar, una idea que me interesa o con la cual tengo alguna discrepancia, un dato que se podría agregar. Quisiera comentar, por ejemplo, para mayor énfasis en la liga entre la función de gobierno y la sacralización de la persona del soberano, que las gigantescas cabezas olmecas se elaboraron, en varios casos, a partir del trono usado en vida por el rey. También, y pensando aún en los olmecas, me gustaría reflexionar más sobre los orígenes de la civilización en zonas de entre ríos. Me intriga que las primeras manifestaciones monumentales de la civilización Mississippi, como los primeros centros olmecas del Golfo, no surgieron sobre la base de una producción agrícola preponderante: se trata de comunidades que se volvieron sedentarias gracias a la abundancia de moluscos y peces. Recuerdo que en una ocasión le pregunté a Michael Coe cuál era, en su opinión, el alimento más común para los habitantes de San Lorenzo, y me contestó sin titubear, en español, “robalo”. Luego detalló la inmensidad de depósitos o basureros con restos de conchas y pescado encontrados por su equipo. No cuestiono la identificación del dios del maíz que a Florescano le ha interesado tanto desde hace años, y que en efecto parece ser una de las imágenes más importantes de la iconografía olmeca; pero lo cierto es que la base agrícola del primer florecimiento olmeca no era tan robusta, y el maíz –que entonces se consumía sólo en forma de tamales– no era central para la dieta como lo sería siglos después.
En Los orígenes del poder en Mesoamérica aparece buena parte de las polémicas que han ocupado a los especialistas en Mesoamérica desde hace décadas. Polémicas construidas con datos relativamente escasos, fuertemente condicionados por las estrategias de interpretación, y a menudo emparentadas con discusiones generales de las ciencias sociales, como es, por supuesto, la del origen del Estado. Florescano construye su explicación pronunciándose claramente por algunas posturas dentro de los debates que su obra convoca. Al final de la lectura pesa tanto la sensación de que se ha logrado una explicación coherente y completa como la de que valdría la pena reanimar algunos de esos debates ahora que, como este libro demuestra, hay muchos más elementos para comprender las sociedades mesoamericanas.
Entiendo que el asunto que más preocupa a Florescano es la mediación religiosa de las relaciones políticas, la ritualización de los hechos de poder, el reflejo mítico de las prácticas y funciones de gobierno. Una de las contribuciones más importantes del libro es precisamente su explicación de la función integradora de la ideología y de los ritos. El espacio mismo de cada altépetl y la organización de su centro urbano estaban, en efecto, marcados por recorridos rituales, sitios y construcciones sagrados e imágenes que evocaban el origen del reino y el nexo entre los linajes gobernantes y los hechos míticos. Ese nexo entre territorio, religión y poder parece tan arraigado en la cultura mesoamericana que obliga a preguntarse sobre lo que pudo haber ocurrido tras la conquista española. ¿Desapareció súbitamente, con la pura conquista, esa vinculación ancestral de la religión y la política? Parece que no. Más audaz aún resulta plantearse la cuestión de si la noción del líder con atributos divinos, del rey sagrado, sigue viva en algunas comunidades tradicionales de México; a lo cual Danièle Dehouve ha respondido afirmativamente.
Uno de los protagonistas de la historia mesoamericana, tal como la reconstruye Florescano, es Teotihuacán. Estoy completamente de acuerdo con esa interpretación, que suele causar escozor a algunos mayistas. Comparto la idea de que Teotihuacán fue la ciudad que dio origen al concepto de Tula, que fue la primera Tula y la primera gran metrópoli nahua, recordada y evocada por todas las ciudades nahuas que vinieron después. O quizá, para ser más exactos, una metrópoli dirigida por una nobleza nahua y con una mayoría de población nahua, pues sabemos que contaba también con barrios de zapotecos y de otras etnias y con muchos súbditos otomíes. Sugeriría, sin embargo, reconsiderar las dimensiones reales de Cuicuilco, que no fue sólo una pirámide sino una ciudad con un conjunto de plazas y pirámides en su centro.
El tema del calpulli, por el que inevitablemente transita Florescano, admitiría también nuevos análisis. Coincido con él en caracterizar al calpulli como una unidad administrativa y como una subdivisión del altépetl, pero creo que no debemos subestimar la vida interna del calpulli, su autonomía para repartir el espacio habitacional y las áreas de producción, así como su vida religiosa propia. El hecho de que tengamos calpullis migrantes, cada vez que un altépetl entra en crisis y su área urbana es abandonada, es un claro indicio de la fortaleza de los lazos que mantenían cohesionados a los calpullis. Dicho en otros términos: tenemos indicios del calpulli antes y después del Estado. En Teotihuacán mismo los estudios de genética practicados sobre los restos óseos indican que cada conjunto habitacional y cada barrio estaban integrados por parientes: y tanto en los conjuntos habitacionales como en los barrios había estructuras para un culto religioso propio. Los hermanos y primos reunidos en un patio cerrado, frente a un altar, rodeados por los restos de sus ancestros que yacían bajo el pavimento, realizaban allí una ceremonia distinta de las grandes fiestas públicas que ocurrían en las grandes plazas de la ciudad. Esto querría decir que el poderoso déspota en el poder no tenía tanto poder como para manipular o trastornar ciertas estructuras comunitarias. Querría decir que el Estado mesoamericano convivía con una forma de organización anterior, no específicamente política sino de carácter gentilicio; que podía someterla bajo un orden urbano a ciertas reglas pero no diluirla ni reemplazarla por otra forma de organización.
Ya no tengo espacio para decir que también la discusión sobre Chichén Itzá y su relación con Tula es apasionante. Coincido con Florescano en que la vieja explicación de los invasores toltecas no es muy satisfactoria, pero sigo viendo viable la idea de los putunes de Thompson. También entiendo que puede discutirse en qué sentido ocurrió la influencia, aunque siempre he sido partidario de la idea de que en Chichén se imitaron formas y estructuras procedentes de la Tula de Hidalgo. La idea con la que no logro estar de acuerdo, y en la que coinciden los planteamientos de López Austin, López Luján y Florescano, es la de que la semejanza apreciable entre las imágenes y artefactos de Tula y Chichén Itzá pudiera ser resultado solamente de ideologías afines. Pensando el problema desde la perspectiva de la historia del arte es preciso reconocer que el grado de semejanza apreciable en las imágenes de las dos ciudades, la cantidad de formas, recursos compositivos, figuras y símbolos que se repiten, no suele ocurrir en la historia más que cuando se ha dado un contacto directo entre quienes fabricaron uno y otro sistema visuales.
Hacía tiempo que un libro sobre el México antiguo no me daba tanto afán por volver a discutir viejas cuestiones. Hacía tiempo que no veía un texto tan rico en problemas, tan interesante en soluciones y tan estimulante para reflexionar sobre la constitución política e ideológica del orden mesoamericano. ~