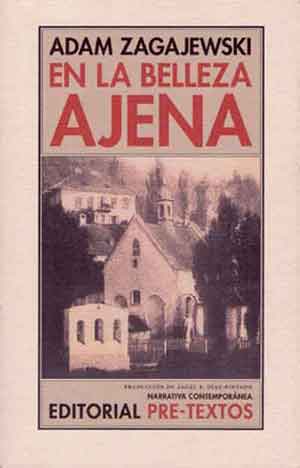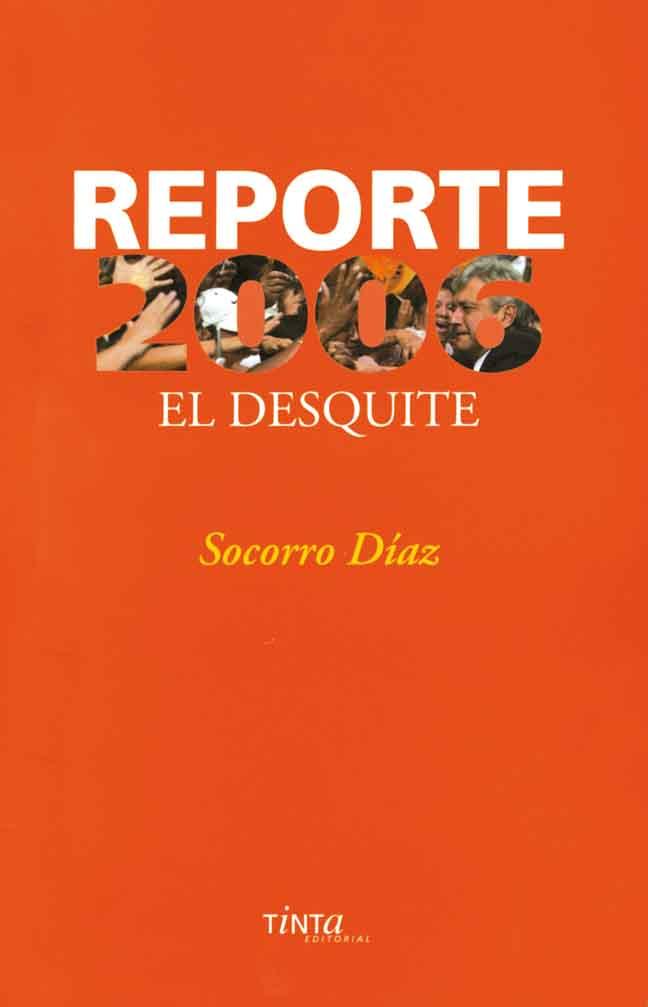He descubierto a Adam Zagajewski. Quiero decir, claro, que lo he leído. Coincidí con él en Córdoba y en Madrid, pero lo más importante no lo había hecho: leerlo a conciencia: tan solo conocía Tierra del fuego. A su presencia discretísima, me faltaba agregar las tensiones de su obra, cómo se han acumulado, qué las explicita, cómo nos llegan y la suma de dificultades con las que las enfrentó la triste historia del siglo XX. Esto último otorga al autor el valor agregado de haber sido capaz de trasmutar lo negativo en expresión integradora de sus posibilidades, entre contradicciones y desconciertos, hasta alcanzar la “totalidad” (palabra que él confiesa haber amado; le sugiere algo como: esfuerzo modesto más inteligencia, opuesta al oxímoron “totalidad incompleta”, que un lógico rechazaría).
“El tiempo arrebata la vida y devuelve memoria.” En En la belleza ajena la memoria salva lo rescatable de una vida, aunque lo elegido tenga determinantes no siempre enunciados –o denunciados–, aunque esa magnífica finalidad, el bien, sea vaga, discutida y, al fin, inaccesible. Poeta, Zagajewski también ha tenido la paciencia y quizás el alivio de ir anotando en apuntes leales, con veladuras como lo hace la pintura china para alcanzar matices o fraguar perspectivas, su nostalgia por las ciudades polacas en las que vivió después de su Lwów natal: la Gliwice de su niñez, la Cracovia de su juventud de estudiante. Zagajewski vivió en parte en París, en Houston; la nostalgia no es necesariamente triste ni es chovinista. Su deslumbrada visión de las pequeñas ciudades toscanas le permite un nítido cotejo de opuestos: “el sur latino y el norte bárbaro”.
Celebra aquellas y admite el frío nórdico, su ahumada humedad. Cracovia es la ciudad del carbón negro, ganada por el hollín, cosa que descubrirá en su primer viaje, que fue a la prodigiosa Praga, que huele de otro modo. “Esta es una hermosa ciudad. Esta ciudad no es hermosa”, dice de Cracovia. ¿Otra vez una “totalidad incompleta”? No, Zagajewski no abusa del oxímoron. Pero la historia volvió polivalente su amor por esa ciudad, “ligera como el Renacimiento y pesada como el plomo”. Llegó a ella para estudiar en una verdadera ciudad; tenía dieciocho años, vivía en una aparente libertad y ya no en un pueblo. Sería el lugar de su formación: también le revelaría la terrible ambigüedad del mundo.
“Me estremece solo pensarlo: somos tan débiles, dependemos tanto de lo que quiera decirnos por lo bajo nuestra época, de lo que quiera proponernos –ordenarnos– el espíritu de nuestro tiempo.” Cracovia le abrirá sus bibliotecas. En ellas descubrirá a los poetas, polacos y no polacos, y leyéndolos se descubrirá poeta. Pero también “con la llegada del estilo soviético de gobierno, se me privó del fácil y de algún modo natural acceso a la evidencia natural de la verdad”.
Se complace en resucitar personajes, como suele decirse, “menores”, amas de casa, que han debido convertir esta en un inquilinato y desdeñan a quienes allí conviven, vecinos desdichados en las suyas deterioradas, sin ascensor, frías y que, a veces promiscuas, comparten una inhumana mezquindad de espacio, esa que está detrás de algunos de los cuentos de Krzhizhanovsky, escritos en el padecimiento de la realidad soviética y cuya fantasía es siempre terriblemente alegórica. Como el viajero que retorna después de mucha ausencia a la ciudad de su juventud y con los edificios recupera a los habitantes de su mundo interior, Zagajewski retrata con sagacidad, compasión y ternura a parientes en su pequeña cápsula familiar, compañeros de universidad, antiguos profesores, el mundo que pulula por los cafés, en las células a favor y en contra del partido comunista.
Algunos, pintorescos, constituyen el leve tejido novelístico, autobiográfico, del relato, otros, presentados en diversos momentos de una vida deleznable, no merecen más que una inicial, para el que pueda identificarlos, porque Zagajewski, cuando se ve enfrentado a seres horribles, esos cuyo florecimiento estimulan ciertas épocas, prefiere contribuir a que desaparezcan de una historia en la que no les supone ni el derecho a ser ejemplo de miseria humana. Dibuja poco a poco alguna silueta, en registros sucesivos, porque es obvio que el molesto contacto no fue un hecho aislado, pero se esmera en demostrar la mayor objetividad para que seamos nosotros los que evaluemos sus grados de bajeza.
La suya es una escritura no laberíntica sino en caracol –como las curvas de la concha del caracol– y un estilo nada acaracolado. Como su paseo favorito a pie lo lleva, en subida, al Túmulo de Kościuszko, yo, que para mi gran pena no conozco Cracovia, me permito imaginarle colinas y al escritor, en un necesario descenso, adaptando el estilo de sus reflexiones a un resbalar suave, taciturno, sin urgencias, superadas las turbulencias de su propia circunstancia, sin contemporizar, pero “con decisivos cambios intelectuales”, quizás diciéndose en ese entonces: “el mundo es severo y ahorrativo, aquí nada sucede sin permiso, no hay exceso”. Eso, sin duda, en un periodo “minimalista”, después superado.
Entre las reflexiones descendentes, si es descenso aceptar esa interiorización antifreudiana, se cuelan breves aforismos, que aunque se expresen en el estilo conciso, de aparente sequedad, que le suplicaba su directora de tesis, no dejan de conservar entre sus fibras una jugosa esencia:
-El escritor que lleva un diario íntimo anota en él lo que sabe. En el poema o en el relato anota lo que no sabe.
-En las alfombras afganas, que extraen sus motivos de una tradición milenaria, en los años ochenta empezaron a aparecer tanques y helicópteros.
-Una en el castillo de Wawel ondeó una enorme bandera nazi. Estaban rodando una película.
Este último, irónico apunte nos recuerda que, nacido en 1945, a Zagajewski le tocó, de los dos mayores males europeos del siglo, el segundo. El nazismo no lo sufrió directamente sino en sus consecuencias sobre su familia, sobre Europa. Su apenado escepticismo es natural: no se llega a él por la alegría. Alguien que, desde una tesina universitaria, intentó pelear por una idea (a favor de la introspección) en la que, con ingenuidad de joven idealista, confió para enderezar la práctica de la psicología, no sale inmune del fracaso, aunque lo comparta con la maestra que lo apoyó en esa vana lucha que, aunque parezca ínfima, era ya una, a favor de algo soslayado, mal visto.
Todo este libro, en parte hecho de fragmentos que corresponden a los escenarios de una vida fragmentada y que pediría también un comentario fragmentado, está inteligente y dolidamente construido con una sobria desconfianza de la Utopía, “la torpe, mentida Utopía, que prometía falsamente un futuro brillante y dichoso, un puerto tranquilo”. Pero el autor es, antes que nada, el poeta que sabe bien, por haber pasado por ese puente riesgoso, que la poesía debe vigilar las intromisiones que pueden dañarla y aun aniquilarla: “Los muertos no desaparecían del todo; había que ejercitar la memoria a fin de que pudiese dar cabida al mayor número posible de señales del pasado, pero de tal modo que esas señales nos sirvieran de ayuda. Escribimos poemas escuchando a los muertos, pero los escribimos para los vivos.”
Él no aspira a ser historiador, ni siquiera de Cracovia, sobre todo porque los historiadores lo defraudan por su falta de estilo. Como Winfried Georg Sebald, que no quería ser considerado novelista sino escritor, él aspira a la más refinada escritura y apenas quiere regresar a algunos lugares, a unas cuantas personas que ama y admira y dejar nota de las que no soporta.

Su estilo es fiel a lo que pretende, ni sentimental ante unas ni abrasivo ante las otras.
Estas memorias no son el ciego canto de amor a una ciudad y su tiempo a unos seres que la construyeron y la vivieron. Es, yo diría, la búsqueda de una casa, de la casa de la verdad, con muchas habitaciones, muchos niveles, luces diversas y quizás diversos modos de interpretarla. La idea de una unidad que vence a la discontinuidad aparente vincula a la ciudad con un libro de poemas, solitario cada uno de ellos, pero solidarios todos como los fragmentos de una línea curva que puede cerrarse en una circunferencia. Como la suma de seres armoniosos que la vida del escritor une, aquellos a los que admira, a los que trató, a los que leyó, a los que hicieron su cultura. Siempre que leo a alguno de estos grandes europeos siento que lo que los une es esa nostalgia por las patrias perdidas, que no son al fin territorios con fronteras conocidas, sino, más allá del amor por una lengua y una historia, una situación de cultura, de refinamientos agostados, que un tiempo irrefutablemente exánime, había ido construyendo sabiamente.
De ahí el refugio que implican las bibliotecas, los museos, las iglesias. Cada uno de ellos, más allá de su propia especialidad, constituye un acervo que no por recibir lo nuevo pierde su fuerte presencia de pasado, su carácter de plataforma nutricia. Lo nuevo podrá incorporarse, pero no puede desplazar, sustituir al pasado. En diversos museos el poeta entabla su diálogo, esa relación de amor con ciertos artistas o con ciertas obras (que a tantos nos lleva ante ellas con una ritualidad sacra, como si nuestra visita las mantuviera vivas e influyentes, a ellas y a su autor), en una actitud de devoción como ante ciertas músicas. Muchos lectores quizás revivan una experiencia propia, cuando recuerda a los asistentes de siempre a los conciertos, intolerantes ante el entusiasmo ingenuo de quienes, nuevos en el arte de oír, aplauden donde “no se debe”.
Esta escritura abierta, que parece apoyarse en un libre divagar, ubica y creo que no por azar, aproximadamente en el centro del libro, el curioso episodio de la tía católica, que invita a cenar al joven párroco de su iglesia. Este, simpático, entusiasta e inteligente, y el tío culto y libre pensador se caen bien y la modesta cena se vuelve costumbre, mientras la buena feligresa queda algo al margen en las conversaciones entre cura y marido. Con el tiempo el tío se convierte. Con el tiempo ese párroco será célebre: Karol Wojtyła.
Imagino que esta disposición del material corresponde a una no negada ortodoxia del escritor y que eso perturbe a lectores cuya ortodoxia sea otra. Sin embargo no cabe separar el escritor que refiere este episodio del que en una breve afirmación aislada reconoce: “Dios, oculto. La miseria, evidente.” O el que afirma: “Nadie sabe venerar a los dioses.”
Las coincidencias dan un toque de aparente fantasía a la vida, por el solo hecho de darse. En estos días que me llega, reeditada, la versión que años atrás leí de Contra la poesía y Contra los poetas, de Witold Gombrowicz, curiosa mezcla de sensatez y patanería, referida de modo bastante falaz o fraudulento, sin duda grato a quienes en el fondo prescinden de la poesía sin osar jactarse de ello, la lectura de En la belleza ajena también me actualiza a ese escritor, otro exiliado, a salvo de los desastres de su país, pero en otro mundo, en otra cultura. Zagajewski lo nombra varias veces, con las debidas reticencias, para sin embargo concluir rotundo: “Pero era un gran escritor.”
Suele ocurrir que la lectura de un autor lleve de modo natural a desear refrescar otras, así como descubrir a alguien que nos resulta afín nos tienta a acercarlo a otro conocido espíritu coincidente. En este caso es natural que piense en Miłosz –Zagajewski lo nombra– pero también, y de nuevo, en otro exiliado, Sebald, con quien no sé si tuvo contacto antes de que este muriera en Inglaterra en un accidente automovilístico. Jean Améry, rescatado de Auschwitz por los aliados, pasa caminando todavía con el sabido traje a rayas por las calles de Gliwice, siendo Adam niño. Ya escritor, recibirá de un amigo mayor, Horst Bienek, en Bruselas, el testimonio de ese pasaje. La historia de Améry la tengo en realidad de Sebald. Lo torturan colgándolo de las esposas, le descoyuntan los brazos. Caído el nazismo para vivir escribe, durante un tiempo, de otras cosas, hasta que empieza su obra, ahora solo sobre su historia intolerable, de la que da un testimonio objetivo para luego teorizar enardecidamente sobre el horror, sus causas, sus consecuencias. Después se suicida.
El capítulo de Sebald y la mención de Adam Zagajewski me llevan a pensar cómo distintas épocas fijan su imagen del horror sobre distintos ejemplos. Para este, “el tiempo, esa falacia, esa traición”, se llevó a los nazis en el pasado. Su bestia vino después. De todos modos, para vivir, sobre todo para crear, necesita olvidar a veces. “La poesía llama a la vida, al coraje / frente a la sombra que crece.” “De la indolencia inocente… / surge de súbito la isla del poema, isla deshabitada / que un nuevo Cook descubrirá algún día.”
No deja de ser notable que, en un libro con tantos elementos de primera mano, se eviten referencias a circunstancias privadas (que otros subrayarían), como si lo único que deba merecer nuestra atención sea lo que sirva no a la imagen del autor sino a socavar las indebidas exaltaciones, esas que todavía se brindan a gobiernos que, con mayor o menor disimulo, aspiran a ser totalitarios, o a los que ya lo son.
Entre tanto que hemos visto descomponerse sin siquiera terminar en humus, este vigilado fruto de una resistencia espiritual y física debe ser puesto en lo más claro de lo visible. Trae un encargo, con el cual no se cierra, pero encierra, sí, la esencia del por qué lo siento tan noble, tan cercano, tan recomendable: “Cuidar del mundo: leer un poco, escuchar algo de música.” Supongo que cuidar del mundo implica mirarlo con amor, cuando la sabiduría de ser nos ofrezca la posibilidad de acercamiento, en lo que tiene de bien hecho, sin habituarnos a lo que tiene de prodigioso (flor, huevo, canto de pájaro o humano y tantas otras cosas, por suerte innumerables) y desear con toda el alma que nada de su perfección sea abolido. Dedica páginas al canto de los pájaros frecuentes, mirlos, golondrinas. Su ausencia señala su nostalgia de Europa, cuando vive en Houston, aunque por ella sea injusto con el prodigioso sinsonte, que, según él, solo imita otros cantos.
Además es noble que, entre la prosa de su libro, nos llame la atención sobre Kazimiera Iłłakowiczówna, trascribiendo La bruja, un extraño y bellísimo poema.
“Pocas son las palabras capaces de ofrecernos un instante de felicidad.” Son las palabras, quizás, de la poesía. Si el horror y la poesía son “Los dos polos de nuestro globo”, aquel puede filtrarse en En la belleza ajena pero busca ser desterrado de esta. Busca, o quizás la fuerza de la belleza propia lo aleja. El mundo se convierte en algo que alguien sacó prestado de una biblioteca, en algo que se escribe y se lee. Y quizás se lee porque es bello. Como la naturaleza, muy presente. Adam Zagajewski parte siempre, es evidente, de cosas concretas a las que ennoblece. Embellece su forma y le da ritmo de campana a un poema sobre las campanas. No sé polaco pero me he empeñado sobre sus textos. Hasta he descubierto dos mínimas erratas, que he corregido, orgullosa, en mi ejemplar. Porque esta selección de sus poemas, tan necesaria, es felizmente bilingüe. ~