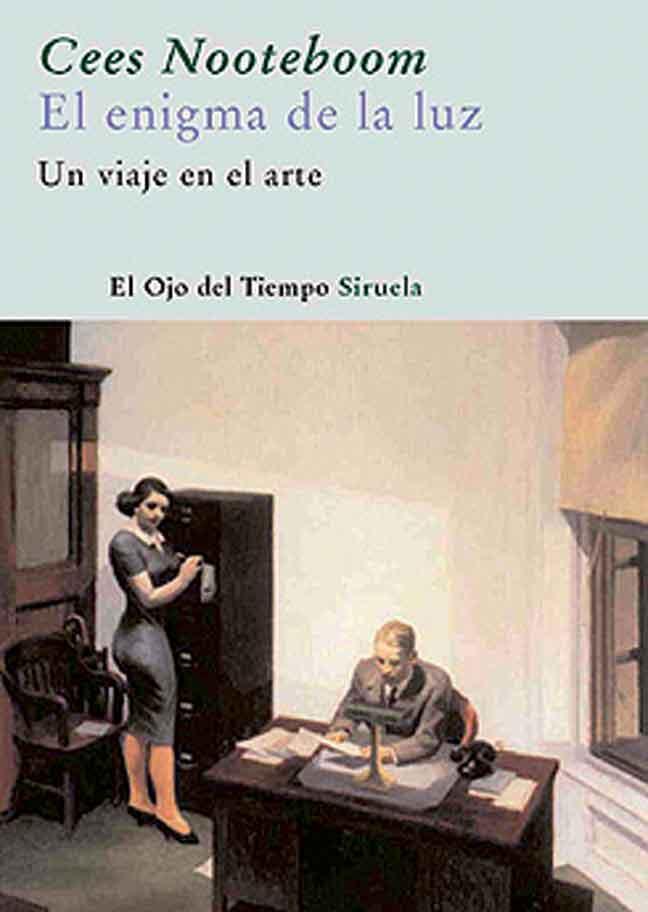Si una noche de invierno un viajero se encaminase hacia el sombrío castillo de Argol, entre el mar y los siniestros bosques de Bretaña, envuelto en ensoñaciones y temores, y el narrador dejase caer por el camino del texto voces como “asfixia”, “tormenta”, “bóveda” o “fiesta macabra”, no le quedaría al lector más remedio que constatar que En el castillo de Argol (1938), la novela de Gracq que tiene entre manos, o es una novela gótica après la lettre o, mejor aún, juega a ser una novela gótica, estilizando sus tópicos hasta que la parodia se asoma desde los primeros párrafos. Convengamos asimismo en que su arranque plácido y entrañable —y por consiguiente irónico y hasta hilarante en contraste con el ulterior desarrollo narrativo— no resulta paradójico en modo alguno, sino la prueba fehaciente de que esta novela gótica —cuyo título, viene a decirnos el autor de El mar de las sirtes (1951) en el “Aviso al lector”, se inspira en El castillo de Otranto, el clásico por antonomasia que Horace Walpole publicó bajo pseudónimo en 1765— está escrita desde el distanciamiento irónico del género, y constituye en realidad un metatexto. Ese arranque idílico, “Aunque la campiña estuviese todavía caliente por todo el sol de la tarde, Albert tomó la larga ruta que llevaba a Argol. Se resguardó a la sombra ya crecida de los majuelos…”, bien lo saben los lectores del género, no presagia sino tormentas emocionales y claustrofóbico oscurantismo. Que el fino humor se beneficia de la poética del contraste ya lo supo Kafka cuando en La metamorfosis, barrido ya el “cadáver” de Gregor por la criada, escribe con sarcasmo infinito que el señor y la señora Samsa se percataban de que “su hija se había convertido en una linda muchacha llena de vida y dijéronse uno a otro que ya era hora de encontrarle un buen marido”, y en realidad ese mismo fino humor compartido por Kafka y Gracq lo aprende este último del surrealismo de Breton y su Nadja (1928), que inspiró asimismo la ironía distante del “iluminado” Alberto Savinio en esa parodia brillante de otro género, el de la aristocracia menesterosa de la novela realista del XIX, que tituló La infancia de Nivasio Dolcemare (1941). Savinio, Gracq, Max Jacob, Cocteau, Buzzati más adelante, comparten ese humor nacido del absurdo trascendente y el ludismo lingüístico.
El influjo surrealista se advierte sin esfuerzo también en el laicismo a ultranza y en la mitología que impera en los paisajes emocionales de Argol milimétricamente descritos por Gracq, hijos del paganismo y entendidos como espacio en el que hombres y mitos conviven en una Naturaleza omnímoda que desprende aquella frialdad, aquel desamparo que emana la pintura aséptica de su contemporáneo De Chirico. Su fecunda y deslumbrante imaginería, compuesta sobre la base del azar y del dominio del inconsciente, del terreno onírico e irreal, de la ensoñación, le paga un palmario tributo al lenguaje surrealista y a su audacia poética: “ojos líquidos”, “el sol los cegó como una colada de metal”, “el grito amarillo y vibrante del sol”(modélica sinestesia), “despertaban fuerzas como un repentino ascenso de savia”, “los cohetes de la luz”, “como una bandera restallante de sangre y de llama”, “como el vuelo brutal de un puñado de guijarros”, “luz arrastrada por invisibles y traslúcidos bajeles” o “el relámpago helado de un cuchillo”.
Tal vez no sea un disparate del todo pensar en la posibilidad de que Gracq trajera a su memoria, para la composición de En el castillo de Argol, aquella verdadera biblia de la estética decadentista, A contrapelo (1884), de Joris K. Huysmans, un libro, como es sabido, de notable influencia, como la obra de Lautréamont, en la poética surrealista pergeñada por Breton, cuyo protagonista, Jean des Esseintes, podría haber ejercido cierta influencia en Gracq a la hora de concebir a su hegeliano personaje Albert y su enrarecida convivencia con Herminien, el ángel caído. No en vano Huysmans avivó la llama del satanismo, y a Gracq le interesa aquí la condición humana elevada al mito dualista del bien y del mal, y escarbar en el simbolismo y en la metafísica de esa dualidad de balanza cuyo fiel es Heide, la hermosa joven que exalta los extremos que encarnan Albert y Herminien, triángulo que le devuelve la vida por un momento al que configuraron un día Lanzarote, Ginebra y Arturo, leídos por Gracq con la ayuda de la lupa de Wagner y de su Parsifal. Sus ritos y viajes iniciáticos, la escenografía macabra para un montaje teatral del mito de la caída, los espacios trascendidos por el prodigioso lenguaje poético, las landas y los bosques, descritos con primor de geógrafo, como hace Ferlosio en El testimonio de Yarfoz, la redención y el mesianismo exacerbado, el erotismo (fruto siempre no tanto del cuerpo como de la mente), la deseada confusión entre la realidad física y la idealización del subconsciente y la soberbia creación de atmósferas irrespirables convierten En el castillo de Argol en una obra vertiginosa.
De la mano de esa sublime prosa de orfebre que exhibe Gracq en cada frase, tal vez la más perfecta de la narrativa francesa contemporánea (aquí en espléndida traducción de Mauro Armiño), de su diletantismo extravagante (alusiones a Hegel, memoria de los Cristos de Durero y Rembrandt, ecos inequívocos de la prosa de Poe, páginas asaeteadas por versos del dionisíaco Rimbaud), y de su relectura demoníaca e impactante de un Parsifal al que le ha extirpado a Dios, el lector, como el viajero de una noche de invierno, se dejará llevar a ciegas por la luz de la razón literaria. –
(Barcelona, 1964) es crítico literario y profesor de la Universidad Pompeu Fabra.