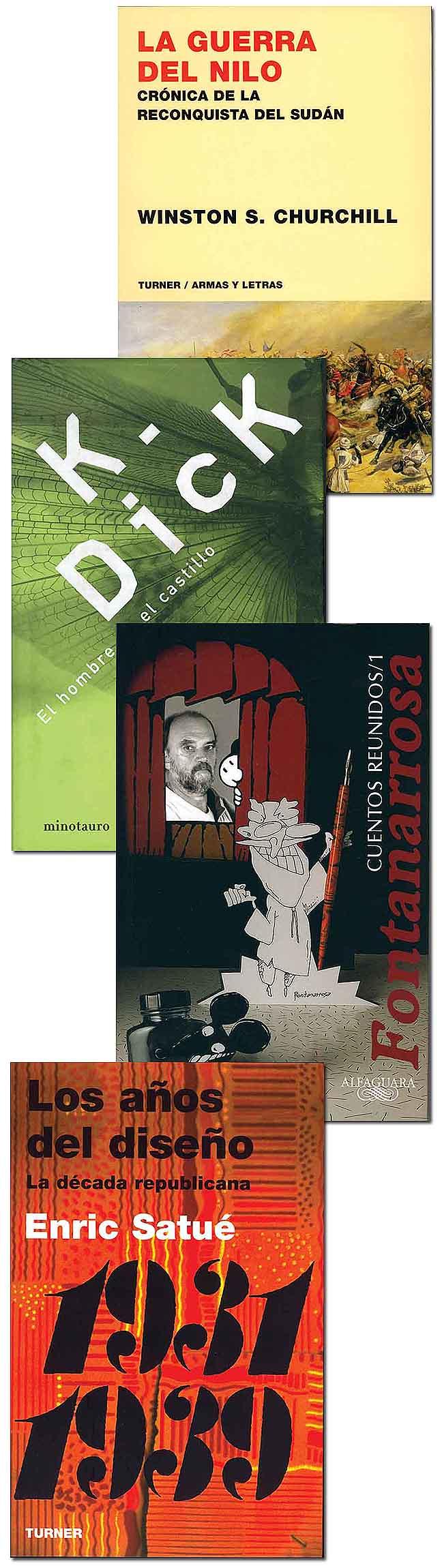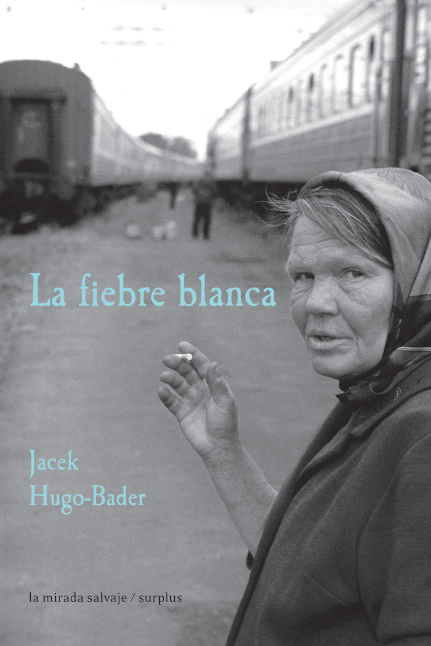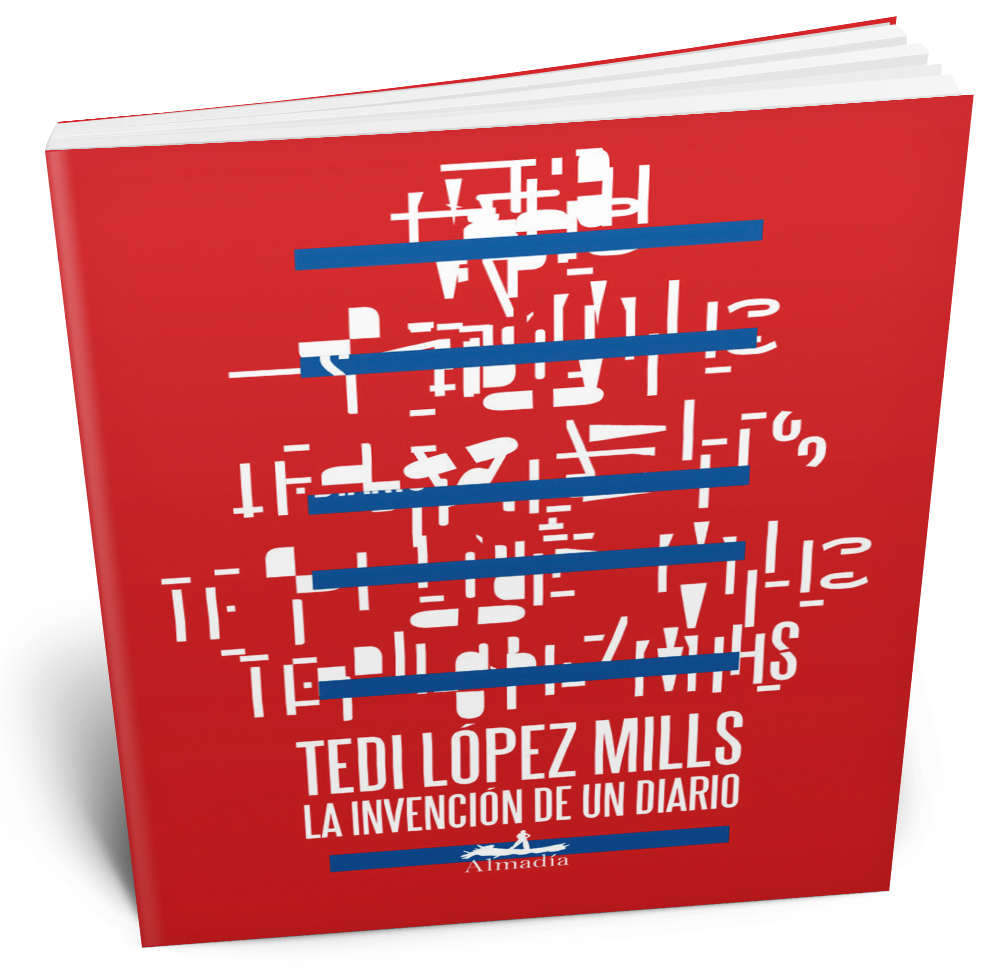Ernesto Hernández Busto
La ruta natural
Madrid, Vaso Roto, 2015, 180 pp.
Lo ideal habría sido crear una vasija perfecta. Plasmar en la realidad el proyecto sin mácula que tenía en mente. Pero al terminar de moldearlo se rompió en pedazos. Quedaba la opción de arrojarlo a la basura o repararlo. Tras elegir lo segundo, una nueva disyuntiva: unir los fragmentos de tal modo que la fractura se tornara invisible o unir los pedazos utilizando una argamasa evidente, como lo hace el Kintsugi, esa técnica japonesa que repara la cerámica quebrada con oro o laca plateada. No invisibilizar la fractura, enfatizar su carácter fragmentario. No disimular la edad sino aceptar el paso del tiempo por la cara y el cuerpo. No esconder las arrugas con afeites. Exhibir el tiempo que transcurre. Esta es la vida: mis cicatrices, mis arrugas, los restos de la escritura que sobrevivieron al naufragio. Al ver la portada de La ruta natural de Ernesto Hernández Busto, que muestra una vasija japonesa rota y vuelta a unir, se advierte cuál camino eligió el autor. La historia de una vida fragmentada por el exilio que la escritura presenta como una unidad. Una muy celebrable unidad.
La ruta natural ampara una reunión de fragmentos organizados en cinco apartados: i. Un fragmento es algo difícil de romper; ii. Atravieso pueblos sonoros; III. El juez ha citado a Shakespeare; IV. Antes de regalar un libro siempre dudo; v. Pagodas. Confieso que no entendí el sentido oculto de esta clasificación, ya que a lo largo del libro aparecen los temas que obsesionan al autor: la escritura fragmentaria y sus autores (Cyril Connolly, Chamfort, Aloysius Bertrand, Pascal, Leopardi, Canetti, Walter Benjamin, Henri Michaux, entre otros), reflexiones sobre la poesía (su música, su sentido) y los poetas (Dante, Valéry, Robertson, Lezama, Brodsky, Montale, Magrelli), el diario como género literario (Gombrowicz, Sontag, Kafka), la traducción y sus avatares, la falta de pathos en la democracia, México (“el más reticente de los países”), la ficción como “la puerta más cercana a otros mundos posibles” (Sebald, Michon), la violencia y la muerte, el dinero, y una y otra vez, de diferentes formas, el tema del exilio, que elude y al que alude, que cita y esconde, exilio que lo marca, lo seduce y horroriza.
Ernesto Hernández Busto nació en La Habana en 1968 y muy joven se exilió de Cuba y de su languideciente Revolución. Todo exilio implica una ruptura. En la Antigüedad el exilio era casi una condena a muerte. Cuando es voluntario es en apariencia menos violento, solo en apariencia. La ruptura, el desgarramiento es real. El cuerpo de la memoria se fractura. Un trozo allá en La Habana, otro en México, uno más en Barcelona. Para unir esos fragmentos de memoria (retazos de un diario que este libro recoge), está la literatura, la escritura memoriosa, la poesía que evoca y revela. Se trata, al unir las piezas, de mostrar el efecto del tiempo.
¿Qué queda de La Habana? No la vida, los libros. Un ávido lector adolescente, “leía como quien convalece de unas fiebres, con una exaltación parecida al delirio”. La lectura del hijo era para su madre una especie de enfermedad, le pedía “que no se dejara contaminar, que viviera”. Pero la Vida no era consuelo para el tiempo que duele, “la lectura sí, siempre”. Su primer escape de Cuba, para seguir sus estudios de matemáticas, fue a la Unión Soviética. Inmenso fracaso social del cual apenas rescató una novia rusa antes de regresar a la isla. Tiempos difíciles. El derrumbe del bloque soviético trajo hambre a La Habana. Ernesto va al cine. En la pantalla aparece una escena que exhibe a los personajes comiendo. “Un audible hmmmmm recorría invariablemente el auditorio, como si toda aquella miseria hubiera provocado una infantilización colectiva.” El joven lector no estaba para esas estrecheces, al contrario, “me regodeaba en un sentimiento de omnipotencia”. Era tiempo de partir, “decidí que tenía que irme, salir como fuera, cambiar aquel país enfermo por una ciudad desconocida, donde me convirtiese en un completo extraño”. La ciudad elegida fue México. “La súbita evidencia de la ciudad pirámide: estrato sobre estrato, las cien ciudades que es esta ciudad.” Tuvo que aprender nuevos códigos: el albur, la cortesía, “la finta onomatopéyica, el mito a flor de lengua”. La corrupción como norma de vida urbana. Años de trabajo arduo como editor. “Una noche, tras ser desvalijado a punta de pistola, tirado en un basural cerca del aeropuerto, descubrir el incomparable placer de estar vivo.” Había llegado la hora de partir de nuevo. Llegó a Barcelona. Vivió en un cuarto: una cama estrecha y muchos libros. “No la pasaba bien. Sentía miedo, un miedo inmotivado, esa angustia que imaginamos como preludio de la insania definitiva.” Poco a poco se asienta. En Barcelona encuentra su hogar provisional. Tiene hijos, escribe libros, es un excelente traductor de poesía. Ha llegado la hora de recuperar lo perdido. De convertir en literatura sus recuerdos. “Para escribir esos episodios hay que exiliarse, salirse de la vida ‘propia’, despojar ciertas cosas de la sustancia de la vida para incorporarlas a la sustancia de la literatura.”
Dispuesto a recordar, no encuentra el camino. Revisa su diario, recupera partes de su vida. El pasado no se abre con facilidad. Reflexiona en la naturaleza de los diarios (“una intimidad resguardada y, al mismo tiempo, expuesta”) para no tocar el nervio de la memoria. Sabe bien que los diarios que más nos conmueven “son aquellos en los que el autor exhibe su fragilidad”. Busca con ansiedad el sendero, “ansia por encontrar la salida, la ruta natural, el camino de las dos vías hacia algo que trasciende”.
Y por fin aparece. En el quinto y último apartado de su libro: “Pagodas”. Una imagen que para Hernández Busto es un símbolo que remite a la colección de timbres de su infancia. Las exóticas pagodas en los sellos como “primera posesión de un mundo nunca visto”. De niño y adolescente los libros eran ventanas para salir de un mundo familiar y social opresivo. Afuera estaba el mundo. En Cuba soñaba con otras culturas, “qué mayor libertad que esa, qué mayor aventura”. Quería “ensanchar la mirada y rebasar los límites”. Tras décadas fuera de Cuba, siente llegado el momento de regresar, primero con la memoria; de encontrar la ruta natural. El palíndromo del título alude a esa doble vía: de ida y vuelta, de Cuba al mundo y del mundo a Cuba. Sin embargo, algo se interpone entre el escritor presente, dueño de sus dones escriturales, y sus recuerdos de la isla. Algo que Hernández Busto se niega a nombrar hasta las últimas páginas de su libro.
“Poco a poco, todo se va olvidando. Y queda esa palabra: Revolución.” La Revolución es lo que le impide el regreso. Porque para él la Revolución va mucho más allá de un proceso social, de una transformación sociopolítica. Cada vez que alguien dice “Revolución cubana”, él piensa en “hijos separados de su madre […] o del padre”, “hijos que nunca conocieron a su padre”, “esposas con el marido fusilado”, “madres y padres que renunciaron a sus hijos para dedicarse a aquello”. Desconozco la historia personal de Hernández Busto, pero me parece claro que la Revolución constituyó para él el movimiento que quebró en mil pedazos la vasija de su vida, que ahora trata de unificar. La Revolución es para él la historia “de esos incontables luchadores contra la cobardía que no se atrevían a enfrentar un fin de semana a solas con sus hijos”. La Revolución, el Hombre Nuevo: “toda aquella miseria moral se lavaba en ideales trascendentes”. La Revolución: familias deshechas. Había que escapar de ahí, volcarse al mundo. Ahora que la Revolución vive sus penúltimos días, es hora de volver a la isla, ahora con sus hijos. De poner en práctica la doble vía. De encontrar el camino de la reconciliación. De pegar a la vasija rota el último de sus fragmentos. ~