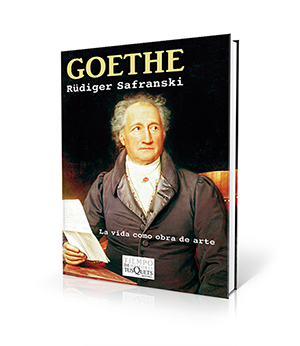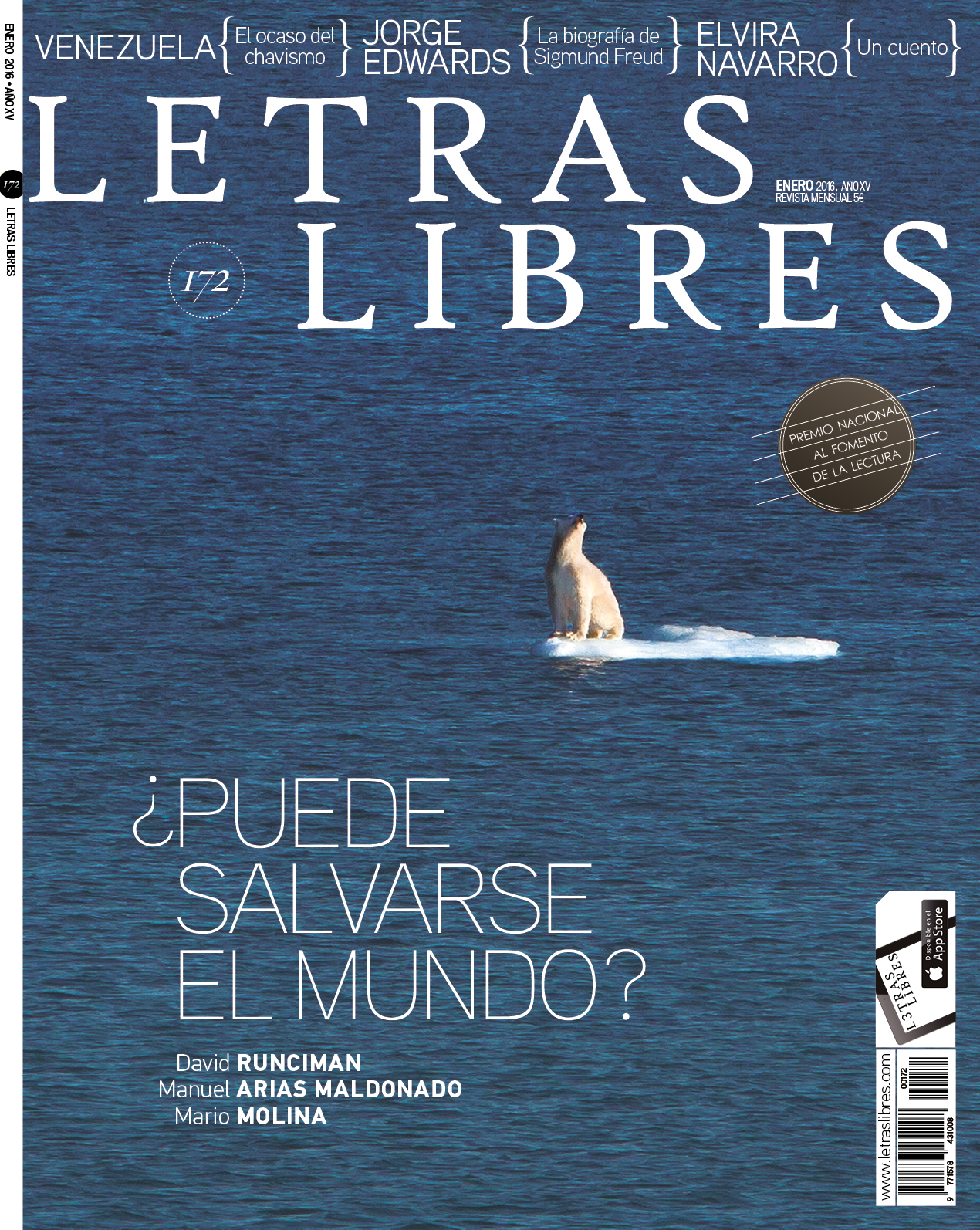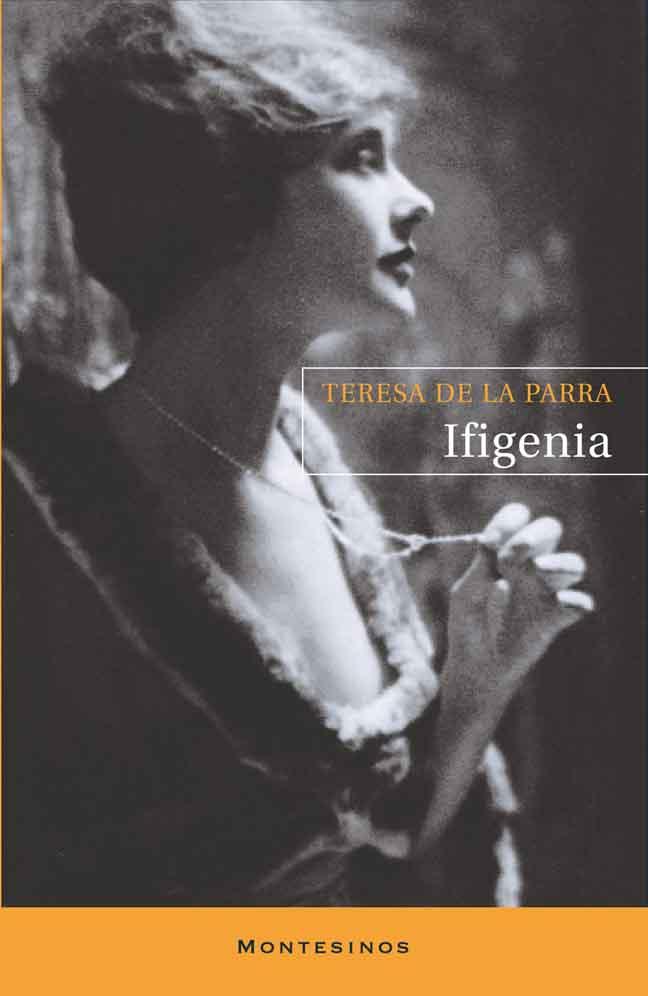Rüdiger Safranski
Goethe. La vida como obra de arte
Traducción de Raúl Gabás
Barcelona, Tusquets, 2015, 696 pp.
En sus últimos años, Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) confesaba haber tenido la gran ventaja de ser testigo de la Guerra de los Siete Años, del nacimiento de Estados Unidos, de la Revolución francesa o de la época napoleónica. La curiosidad por los pequeños y grandes acontecimientos es una de las características del hombre al cual el Sturm und Drang quiso deificar en 1774 tras el éxito de su Werther, que dispararía las ansias de escribir y una nueva manera de leer. La subordinación de la vida al arte que glorificaba esta novela provocó una oleada histérica de suicidios de jóvenes que deseaban ser genios y hacer de su vida una creación inmortal. Goethe, frente a semejante panorama, debió de sentir un horror similar al de Tolkien ante aquella pintada de “Gandalf for President” e hizo una pirueta para escapar a ese destino de dios laico que le amenazaba en una Alemania casi feudal y sin unión territorial, deseosa de sustituir la autoridad eclesiástica por la de la cultura, es decir, a los santos por los autores. Como la independencia se paga, su primer centenario, en 1849, pasó inadvertido, mientras que el de Schiller, diez años después, fue fiesta nacional. Goethe. La vida como obra de arte, biografía del filósofo Rüdiger Safranski (Rottweil, 1945), gran estudioso del romanticismo alemán, se nutre de la torrencial correspondencia y obra de Goethe para dibujar al poliédrico, fascinante e irritante genio, nacido en el seno de una acaudalada familia burguesa de la ciudad imperial de Fráncfort, que escapó de su propio mito y se refugió en la exquisita República de Weimar. Su existencia en aquel privilegiado lugar, en calidad de altísimo funcionario del duque Carlos Augusto, nieto de Federico II, e hijo de la seductora Ana Amalia, le supuso seguridad económica y una existencia muy satisfactoria; allí construiría un reino a su medida que le permitió sobreponerse a su primer gran logro literario –Werther–, luchar contra su vanidad –aunque le gustase decir: “Solo los bribones son modestos”– y lo que consideraba su “falta de solidez”, alimentada quizás por su muelle infancia y gloriosa primera juventud. “Mientras en todas partes se pensaba apasionadamente en cambiar el mundo, Goethe se esforzaba en su propia evolución. Consciente de su genio artístico, deseaba aprender mejor el arte de la vida”, explica Safranski, quien, centrado en el devenir intelectual del poeta, incide poco en la dimensión práctica de sus quehaceres administrativos y las complejas relaciones con sus amistades, entre ellas Charlotte von Stein, una de sus mayores musas.
Durante sus casi sesenta años en Weimar, Goethe escribió la mayor parte de su obra: Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, una reflexión sobre el poder de la literatura y el teatro en la existencia humana, influencia que luego satirizaría en El triunfo de la sensibilidad; Las afinidades electivas, en torno al conflicto entre naturaleza y libertad; Fausto, una reflexión sobre la libertad del artista y sus tentaciones; El libro de Suleika, donde manifiesta su desconfianza hacia el pensamiento colectivo; y la autobiográfica Poesía y verdad.
No consideraba la escritura un oficio ni quiso ser un hombre de profesión. Tocó muchos palos, desde la anatomía (descubrió el hueso intermaxilar) a la mineralogía, además de alumbrar una Teoría del color que, tachada de “parto de los montes para parir un ratón” por sus contemporáneos, hoy es reivindicada en distintos ámbitos científicos.
“Yo me rijo en este mundo sin ceder un pelo del ser que me conserva por dentro y me hace feliz”, afirmó. Y lo que de veras le gustaba e iluminaba era la amistad. “Posee el talento de encadenar a los hombres, pero sabe mantenerse siempre libre”, se quejó Schiller cuando aún le odiaba. Tan bien le dio la réplica que Goethe nunca superó la muerte de su amigo, verdadera fuente de inspiración, ya que vampirizaba la realidad. Fue, ciertamente, un gozador capaz de ignorar cuanto le convenía, adversarios incluidos. Un personaje ensalzado, denostado, amado, odiado, previsible e imprevisible, convencional y escurridizo que siempre acababa por desconcertar. “Me repele por completo con su eterna oscilación entre broma y sentimiento, debilidad y fuerza”, se quejaba una gran dama de la corte weimariana; sin embargo, mientras otros en su situación se hubieran creído dioses, él pensaba que aún no había logrado nada. Rebosaba de ideas este sabio apolíneo y humanista, capaz de poner en práctica su lema de “Hay que hacer lo que se pueda para salvar del ocaso a hombres particulares”, y luego dejar colgada a su hermana Cornelia –con la cual se sospecha que tuvo una relación incestuosa–, quien, tras dos partos muy seguidos y un matrimonio infeliz, entró en una depresión incurable. Tras su temprana muerte, Goethe huyó en pleno invierno al Harz, donde gestó, zarandeado por la naturaleza, grandes obras y expió sentimientos culpables. Nada le sucedía en vano. Siempre gritó bien alto: “Lo antiguo ha pasado y lo nuevo no ha llegado.” Su mayor pesadilla, más allá del envejecimiento, fue la Revolución francesa, e incluso de ella logró sacar partido. Tras la derrota de Prusia, su adorada Weimar quedó bajo el poder francés en la Confederación del Rin. Goethe aceptó la condecoración de la Orden de la Legión de Honor francesa, se hizo propietario según el nuevo código napoleónico y hasta regularizó su situación con Christiane Vulpius, valiente y lista mujer del pueblo, además de madre de sus hijos que, durante mucho tiempo, había pasado por su ama de llaves. Para Goethe la revolución es naturaleza desbordada, monstruosa experiencia, a la que solo Napoleón podía dar cierto sentido para identificarla con el nacimiento de una nueva libertad. En cualquier caso, nunca llegaría a declararse convencido de sus resultados. “Con las revoluciones los problemas no se resuelven, se agudizan”, avisó. En la codicia de la nobleza veía su desencadenante y, sin embargo, admiraba su estilo aristocrático frente a su propia torpeza burguesa.
Más allá de las consideraciones de si fue antiguo o moderno (en sus años de madurez identificó lo sano con lo clásico y el romanticismo con la enfermedad), nos legó una obra inmortal y un ejemplo vital. Su poder se mantiene, inagotable para la posteridad, y enseña a ver con detalle, a separar el grano de la paja en favor de la armonía y un adecuado “metabolismo espiritual”. Su mayor aspiración fue elevar los instantes a la eternidad a través de la forma. Quien escribió la reflexión “tenemos el arte para no perecer en la realidad” puede guiarnos todavía un largo trecho. ~
Es escritora. Su libro más reciente es Noches de Casablanca. Una historia republicana (Saber y Comunicación, 2011)