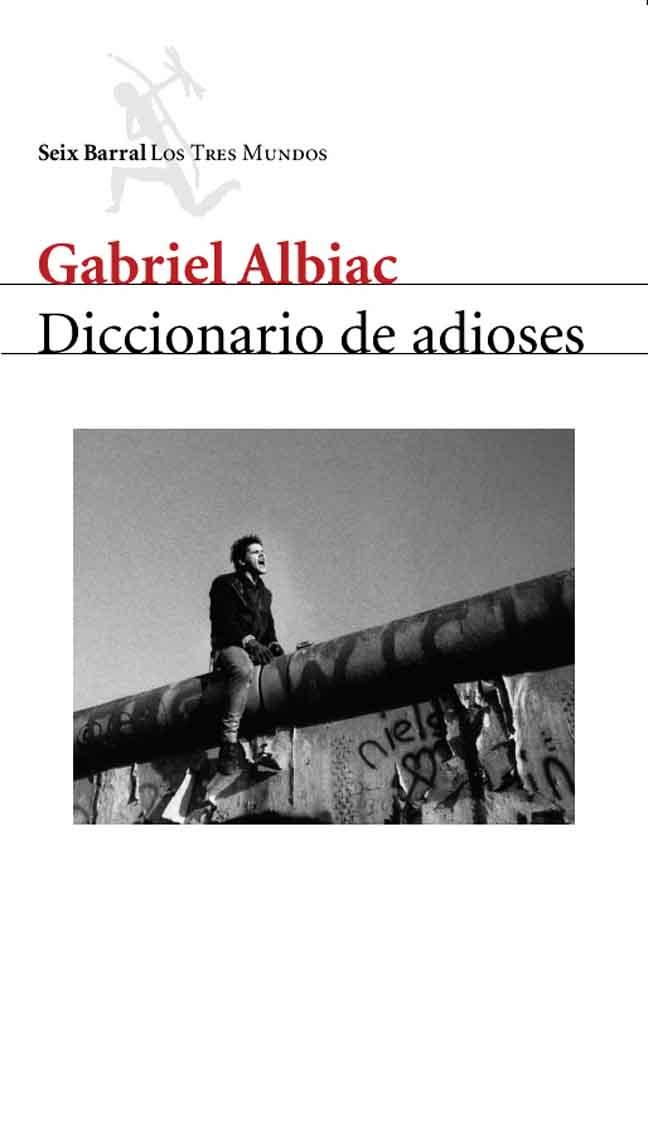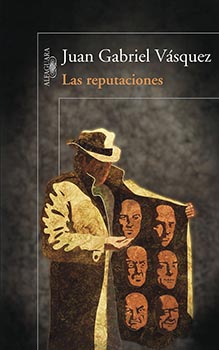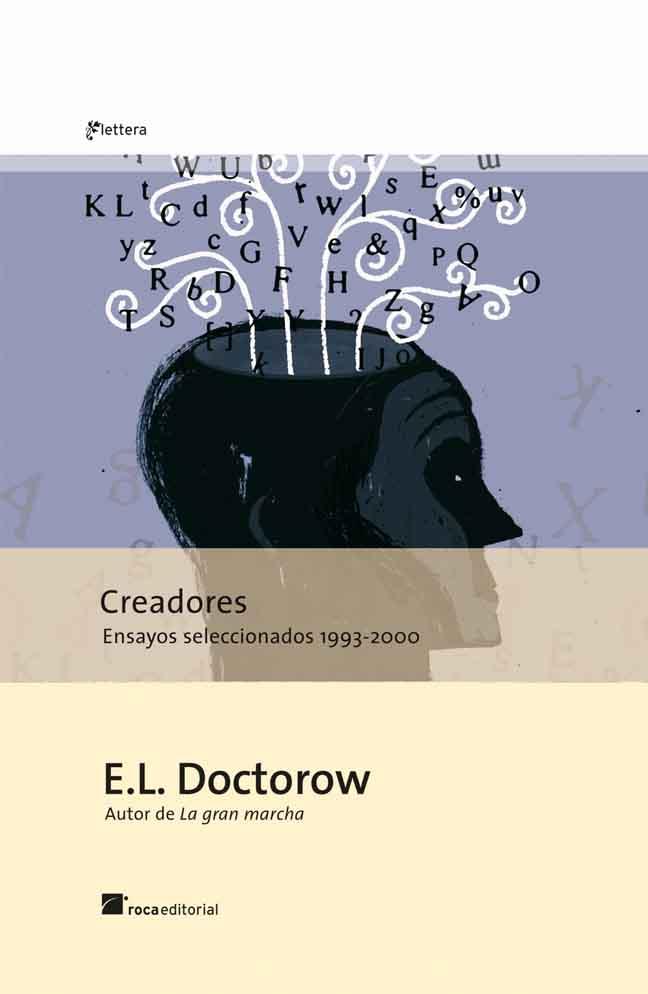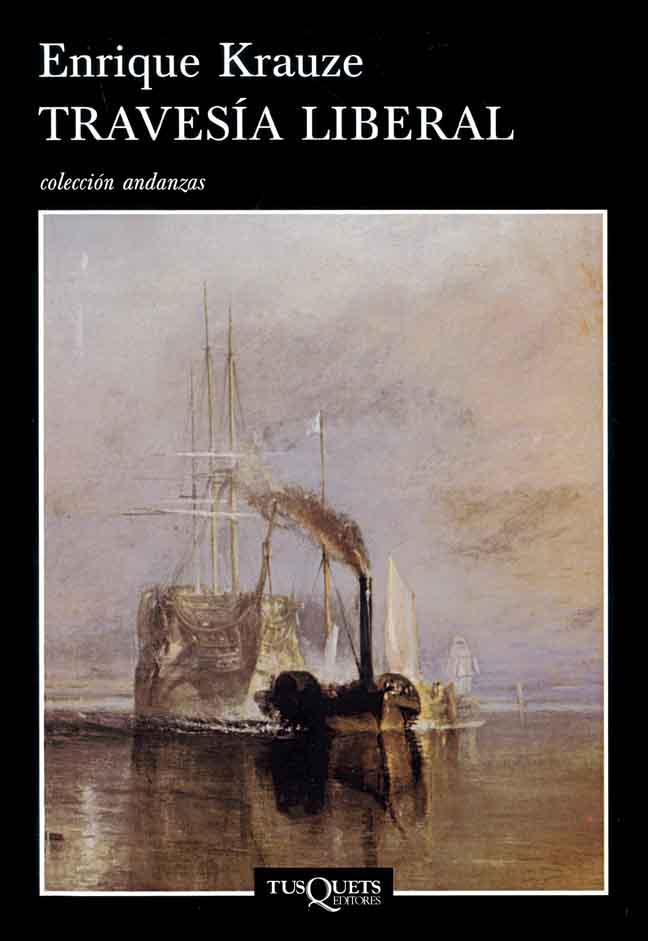De entre los distintos géneros por los que hubiera podido optar (memoria, diario, autobiografía intelectual y/o política, ensayo), Gabriel Albiac se ha decidido por uno tan literariamente inusual –si es que se puede considerar género– como es un diccionario, es decir, según definición académica, un “catálogo de noticias importantes de un mismo género, ordenado alfabéticamente”, para dar nombre a un pensamiento y a una escritura que –a pesar de tener como punto de partida las circunstancias (históricas, políticas, intelectuales y biográficas) que dominaron el siglo XX, y de las que fue actor y testigo– se quieren atemporales o, cuanto menos, permanentes en su transformación, es decir, clásicos.
La presentación de las nueve entradas (con sus correspondientes acepciones) de ese breve y denso catálogo obedece, por tanto, a un arbitrario orden alfabético que se inicia con “Escribir” y concluye con “Terrorismo”. En medio, la relación y el análisis de todo aquello (“Exilio”, “Idénticos (los): nacionalismos, socialismos, fascismos”, “Idolatrías”, “Judeofobia (de Dreyfuss a Yenín)”, “Nada: muerte, guerra, política”, “Revolución” y “Revolucionario”) que le sirve tanto para definir el siglo pasado como el fin de una época que, iniciada con la Revolución Francesa y su liturgia de muerte (“Porque el terror es, para el constructor de la nueva república, la verdad terrible de la revolución: universal presencia del exterminio”), se consumió en 1989 con la caída del muro de Berlín, tal y como ya había enunciado anteriormente en Desde la incertidumbre (2000). Pues otra cosa será, es, este siglo XXI inaugurado por el terrorismo islamista, que pone “religión donde hubo antes mística izquierdista”, con la Intifada y el ataque contra el World Trade Center y su ausencia 2,749 veces repetida.
La de Albiac es una escritura que busca la frialdad y el distanciamiento, que huye de la emoción (“En la escritura, la emoción no es nada. Peor que nada: es retórica. Y la retórica regula juegos”) y la subjetividad. Pero, precisamente porque se materializa sin retórica y en tanto que es el resultado de una extrañeza –de algo real que no concuerda con la idea que nos habíamos hecho de ello o que, paradójicamente, confirma las predicciones de los clásicos– se ancla en la experiencia y en una actitud moral que busca la verdad, más allá de contingencias personales: “Me quedé sin amigos. Era un deber moral. No siento simpatía especial hacia el Estado de Israel. No la siento hacia ningún Estado. Detesto lo político; en todas sus formas; es ése, para mí, el único irrenunciable aprendizaje del 68. Fue un deber moral. Y no existe en este mundo afecto alguno que pueda hacerme escribir lo que sé falso”, dirá al referirse al falseamiento informativo en que incurrió la prensa española al dar pábulo al antisemitismo en relación a la que denominaron “masacre de Yenín”.
Y como no quiere convertir en metáfora ni dejar nada para esa muerte en la que ya se había adentrado en su ensayo La muerte. Metáforas, mitologías, símbolos (1996) y sobre la que, ¡bendito oxímoron!, resulta imposible hablar –nada susceptible de ser asimilado y/o interpretado por posiciones alejadas quizá de su decisión de contar la verdad, “nada en cuyo nombre pueda hablar por nosotros mismos”– el filósofo asume una incómoda (¿acaso no la tuvieron Spinoza, Montaigne, Pascal, Lucrecio y todos los pensadores y escritores de los que se acompaña?) condición de no-muerto. Condición existencial, por supuesto, ya que habla, como el Quevedo más metafísico o el Chateaubriand de las Memorias de ultratumba, en los confines del mundo desaparecido al que perteneció (“Se fue el siglo. Nos fuimos. Aunque parezcamos estar. No somos. Esas que se pasean entre nuestras cosas, son las sombras que, efímeramente sólo, nos suplantan”); pero condición también legal y jurídica, según el sistema anglosajón, en tanto sujeto que no puede ser declarado muerto porque no se han encontrado evidencias suficientes para ello, aunque existan sospechas fundadas.
A pesar de la disolución de sentido implícita en toda escritura, a pesar de “la angustia pura de materializar lo efímero”, a pesar del desgarramiento y de “la desproporción monstruosa entre la amputación de sí mismo que el que escribe ofrenda a su escritura, y la trivial nadería de lo escrito” y con el riesgo de condenar a muerte todo aquello sobre lo que se escribe –o precisamente por eso–, al igual que el Louis Aragon de Les chambres, Gabriel Albiac emprende en su Diccionario de adioses el análisis de los mitos, epopeyas y grandes construcciones ideológicas, con sus correspondientes materializaciones políticas e históricas, que han operado en el siglo XX. Sin retórica ni juegos de palabras. De la mano de los clásicos y los no tan clásicos (desde Lucrecio hasta Borges, pasando por Conrad, el rock, Juan de la Cruz, James Ellroy o Raymond Chandler), destilados y convertidos en palabra propia. Pero también de la experiencia, de los hechos y las circunstancias, porque su interés principal, como en su momento lo fue para Spinoza, es comprender más allá de subjetivismos o intereses personales.
Sin embargo, en su Diccionario de adioses Gabriel Albiac no trata de crear opinión, ni de decir, a su modo, sobre los próximos a convertirse en tópicos políticos e ideológicos del siglo XX: nacionalismo, fascismo, comunismo, exilio, revolución o terrorismo. No quiere un proyecto estilístico, porque la retórica, como concluye en “Diatriba”, sólo “regula juegos”, y la muerte, y por ende la existencia, no es un juego ni una representación desactivada a través de las metáforas. Ausentándose de lo tradicionalmente definido como derecha e izquierda, el filósofo (“a esa meditación de lo perdido llamamos, en rigor, filosofía”), materialista al modo de Lucrecio, quiere, por encima de todo, alcanzar el conocimiento de la naturaleza del hombre en tanto que ser biológico que, además, vive y se desarrolla en relación con otros hombres. Y en su búsqueda, crea pensamiento. Véase a título de ejemplo cómo, partiendo de la exposición de lo que ha sido la judeofobia en la Europa contemporánea (de Dreyfuss a Yenín), le da la vuelta al tópico para desenmascararlo –de un modo tan simple como contundente– y plantear que el enigma de lo que condujo a Auschwitz no fue el judaísmo, “que nada tiene de excepcional”, ni los judíos, sino el antisemitismo, “fascinante por la potencia apisonadora de su pulsión de muerte”. O cómo, aprovechando los escritos de Simone Weil o de los taoístas de la dinastía Tang, retoma las ideas de Carl von Clausewitz para desvelar la pulsión de muerte presente en ese constructo creado por el hombre para destruir al enemigo que es la guerra (“¿Qué es el enemigo? –Nada. Y, en esa nada, todo. Todo de mí, que sólo en la invención del otro a destruir existo”), tanto como la función del político, que pasa a ser considerado su administrador.
Diccionario de adioses es un texto al que habrá que regresar para comprender los signos con los que se ha escrito el fin de la época iniciada en la Revolución Francesa. Denso y filoso. Y con un enigma final (“En Madrid, 536 años después de un 3 de mayo”), discretamente colocado después del índice, que invita al lector a formular una pregunta más.~
(Barcelona, 1969) es escritora. En 2011 publicó Enterrado mi corazón (Betania).