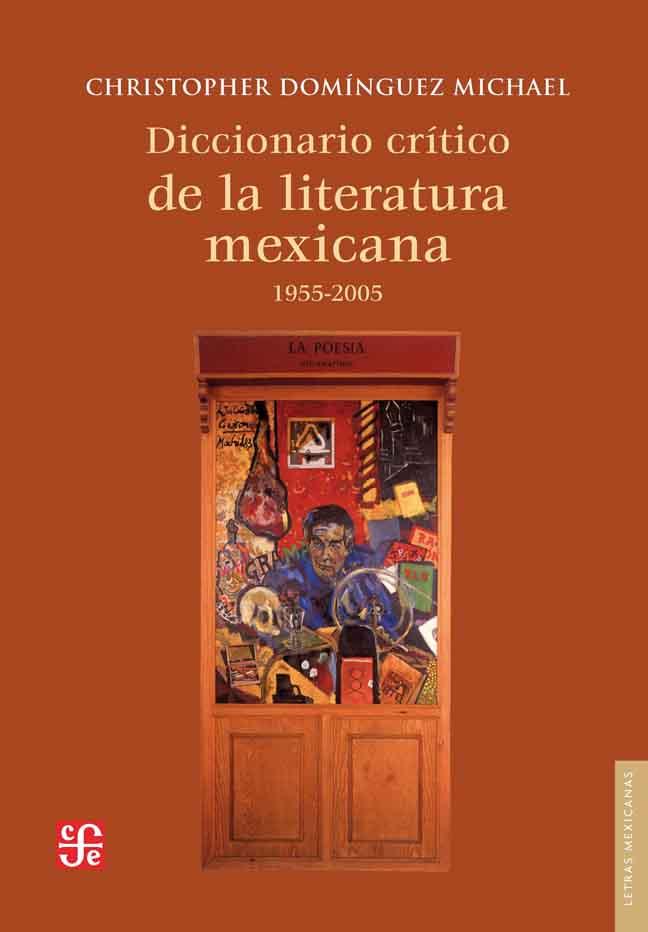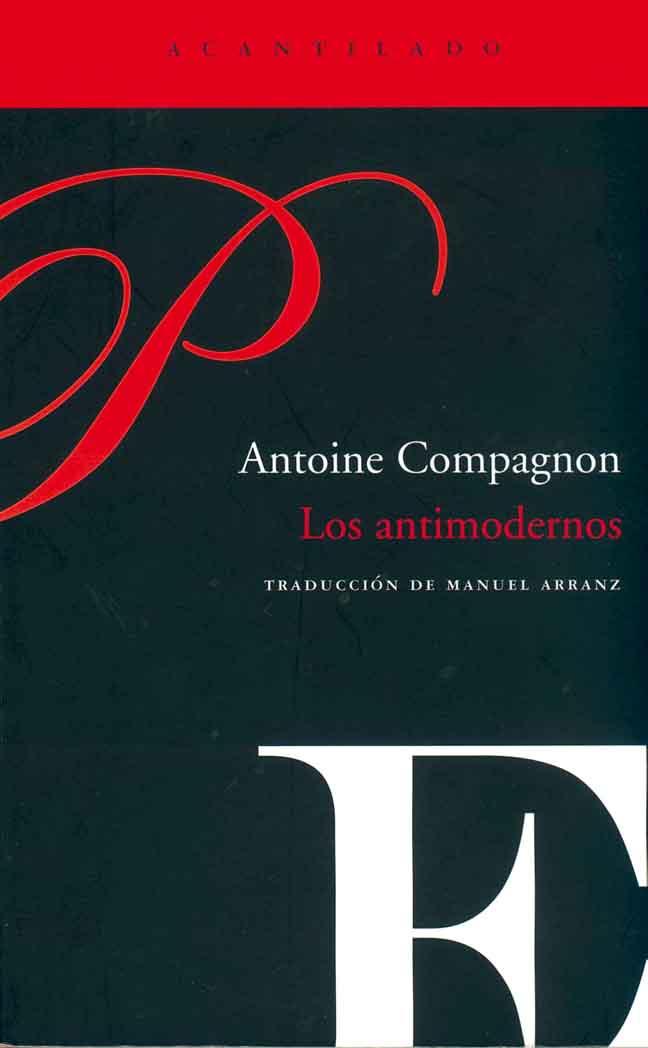Basta abrir los ojos para observar, día con día, el ocaso de los críticos. Quienes empiezan radicales y furiosos terminan, al caer la tarde, dóciles y nimios. Los que prometen una carrera sostenida abandonan, una noche, el oficio y se incorporan, la mañana siguiente, al servicio público o la academia. Otros sencillamente intentan y fracasan: cuando la literatura los rebasa, se recluyen en la nostalgia y la historiografía. Pocos –muy pocos– tienen el tesón necesario para soportar la desdichada fortuna del crítico. Pocos –muy pocos– sobreviven donde se debe: en los diarios y revistas, tirando puñetazos, en fértil tensión con el presente. Sólo dos o tres personas pueden presumir hoy, en México, una carrera crítica firme y tozuda. Sólo Christopher Domínguez Michael (ciudad de México, 1962) puede alardear, además, de persistir protagónicamente. Dígase lo que se quiera, pero el hombre no ceja. Veintitantos años después de haber escrito su primera reseña continúa haciendo, sistemáticamente, lo mismo: reseñas. Más todavía: reseñas de novedades editoriales. Ustedes admiren al novelista de moda: yo reconozco la tenaz responsabilidad intelectual del crítico literario.
Basta mantener los ojos abiertos para advertir, no sin escándalo, las desusadas ambiciones de Domínguez Michael. Aparte de leer perseverantemente, lee sin modestia. Antes de cumplir treinta años ya había armado una antología de la narrativa mexicana. Más tarde dedicó cientos de páginas a escudriñar la vida de fray Servando y otras cientos a estudiar la literatura mexicana de la primera mitad del siglo XX. Su nuevo libro no es, desde luego, un librito: es su Diccionario crítico de la literatura mexicana (1955-2005). Anota Domínguez Michael: se trata, sí, de un diccionario pero también de una antología. Por una parte, recoge fragmentos de otros de sus libros y reseñas publicadas –casi todas– en esta revista; por la otra, organiza alfabéticamente sus juicios sobre la literatura mexicana contemporánea, de la A de Abreu Gómez a la Z de Zaid. Son 144 los autores convocados: narradores, poetas, críticos, ensayistas, dramaturgos. El más viejo, José Vasconcelos (1882); los más jóvenes, Luis Vicente de Aguinaga, Luigi Amara y Julián Herbert (todos de 1971). ¿Es necesario decir que acaso nadie ha leído con más amplitud nuestra literatura?
Cosa buena: entre las 588 páginas del tomo hay pullas, controversias y dos o tres sopapos. Cosa extraña: no hay violencia. Al revés de lo que suelen pensar las almas temerosas, Domínguez Michael no es un crítico rabioso; no es siquiera malaleche. Por el contrario: se empeña en leer con generosidad y prudencia. Háganse cuentas: son 144 las entradas de su diccionario y son apenas cuatro o cinco las notas decididamente negativas. Léanse esas notas: aunque implacables, no son desalmadas. ¿Por qué Domínguez Michael no ejerce como sistema la rabia? Sencillamente porque no necesita hacerlo. No es un crítico intransigente ni partidista: no refuta cierta literatura para defender, pendencieramente, la de su panda. No es, tampoco, el crítico leñador que algunos temen y otros deseamos: no se abre paso a hachazos entre la maleza de las letras mexicanas para encontrar, en algún rincón, una literatura. Es menos radical y más comprensivo. Su divisa podría ser tan ilustrada como la del último Tzvetan Todorov: “la crítica literaria es una aventura del entendimiento”; su propósito: no tanto la depuración como la comprensión –más o menos magnánima– de la literatura mexicana.
Para emplear un lenguaje que le acomoda: los pecados de Domínguez Michael no nacen –por lo general– de la ira sino de la generosidad. Lejos está el crítico áspero y amargo, enemigo de la promesa, y lejos el ensayista retraído, concentrado –para leerla mejor– en una sola literatura. Christopher anda a lo largo y ancho de nuestras letras y, entre tanto cascajo, incluso el más avezado tropieza. Ocurre lo obvio: lee vigorosamente unas obras e inciertamente otras. Porque abarca narrativa y poesía y teatro y ensayo, es claro que no lee parejamente: comenta mejor el ensayo que la narrativa y mejor la narrativa que la poesía y el teatro. Porque discute lo mismo temperamentos clásicos que gestos posmodernos, es obvio que batalla para sancionar unos y comprender los otros. Generosas pero poco contundentes son –salvo excepciones– sus entradas sobre poesía. Generosos pero complacientes son los perfiles que dedica –no sin apuro– a algunos de sus amigos. Generosa pero injustificada es su decisión de incluir, en un diccionario de literatura mexicana, las figuras de Roberto Bolaño, Luis Cernuda, Gabriel García Márquez, Augusto Monterroso y Fernando Vallejo. La largueza no es buena cosa: al distenderse, el libro –ay– se agrieta.
Quienes leen regularmente sus reseñas ya lo saben: éstas rara vez ofrecen una penetrante lectura formal de las obras. Enemigo de un estructuralismo que caricaturiza, Domínguez Michael no lee demasiado de cerca los textos: antes que analizar la escritura, mira la mano que escribe. Su asunto no es tanto la obra como la relación de la obra con el mundo. Es historicista: la situación de un autor entre otros autores le obsesiona. Es sartreano: cree que la literatura es eso que ocurre entre la invención individual y la libertad universal. Mala noticia: existen las obras marcadamente formalistas y entonces Domínguez Michael se desploma. Mírese su grave desdén de las vanguardias. Mírese, en este diccionario, su dudosa lectura de Salvador Elizondo o su balbuceado apunte sobre Mario Bellatin. La buena nota: cuando los autores están en flagrante tensión con el mundo, Christopher brilla como pocos. Un ejemplo: sus notables, conmovidos retratos de los escritores marxistas. ¿Qué pasa allí? Que Christopher percibe, en sus vidas y obras, una postura moral y cívica, una escritura regida por ciertos principios ideológicos. ¿Qué pasa allá? Que, reaccionariamente, no percibe otra cosa que sílabas y técnicas. Porque presume de no haber sido contagiado por el estructuralismo, no termina de entender que la exploración formal supone también una indagación del estado de las cosas.
Que no lea formal ni rabiosamente no significa que lea sin vigor. Por el contrario: nadie ha leído con mayor intensidad nuestra literatura. ¿José Luis Martínez, Emmanuel Carballo, José Joaquín Blanco? Ninguno de ellos puede presumir páginas críticas tan apasionadas y concernidas. ¿Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis? Ni siquiera ellos concibieron un escenario literario tan moral y político. Justo eso: la literatura, para Domínguez Michael, no es tanto un asunto estético como ético. Antes que palabras, los autores arriesgan valores; más que poéticas, exponen sus almas. ¿El crítico? Analiza pero, sobre todo, participa: se juega sus principios en la lectura. No Christopher sino Paul Ricoeur escribió esto: “Las experiencias de pensamiento que realizamos en el gran laboratorio de lo imaginario son también exploraciones hechas en el reino del bien y del mal.” Tanta gravedad es, de pronto, nociva: ¡con qué facilidad desdeña Christopher a los autores que no respetan puntualmente la cartilla humanista! Las más de las veces, su moralismo es inteligencia: ¡con qué rigor desmonta las chapuzas intelectuales de los indigenistas y compañía! Inteligencia y vehemencia. Es tanto su ardor, de hecho, que, en vez de un diccionario, pudo haber escrito –como Walter Muschg– una historia trágica de la literatura. Corrección: ya lo hizo. Tiros en el concierto es la historia trágica de la literatura mexicana; eso y el listón más alto: la obra que los demás críticos mexicanos estamos obligados a superar.
Si se le mira superficialmente, Domínguez Michael parece un adversario del romanticismo: defiende la Ilustración, sospecha de la Ruptura, descree de la autonomía de la obra artística. Si se le mira mejor, se entiende: es –como casi todos los autores de valía– un romántico a pesar suyo. Romántico es su primer libro, La utopía de la hospitalidad (1993), enamorado del siglo XIX, y romántica es su novela William Pescador (1997), rendida ante el mito de la Infancia. Romántico es –a veces– su lenguaje (hechiceros, videntes, fantasmas, dones, conversaciones con los muertos) y romántica es su creencia de habitar un mundo no técnico sino, de algún modo, sagrado. No se exagera si se dice que en su noción de literatura existe algo más que textos y autores: hay héroes y un puñado de titanes. No se exagera si se afirma que ésa es una de las bondades de su obra: en sus páginas, las figuras de –digamos– José Vasconcelos, Jorge Cuesta, José Revueltas y Rubén Salazar Mallén son doblemente épicas, dos veces elocuentes. También cimbreantes son los perfiles de Jorge Aguilar Mora, Juan García Ponce y Luis Cardoza y Aragón que este diccionario ofrece. Son algo más que perfiles: retratos profusos, expresionistas y, por lo mismo, necesarios en una literatura nacional habituada al medio tono. Ejemplar al respecto es su nota necrológica sobre Octavio Paz incluida en La sabiduría sin promesa (2001) y, ahora, en este libro. No es sólo su texto más entrañable: son las páginas que mejor justifican su romanticismo. Domínguez Michael insiste en que la literatura es cosa grave y allí está Paz –cívico, atento al siglo, abrasado por el genio– para probarlo. Intuye que el tamaño de un crítico se mide cuando enfrenta a sus dioses y, al ocuparse del más grande de sus contemporáneos, registra una de las imágenes más sublimes de nuestras letras: la de un Paz que, entre la materia y la trascendencia, agoniza sabiamente.
Un escritor que él admira, Paul Bénichou, acuñó una vez una frase miserable sobre los críticos literarios: “que el temor a inventar sea la más alta de sus virtudes”. Por fortuna, Christopher no obedece esa sentencia. Por fortuna, inventa. Antes que registrar objetivamente el desvaído estado de las letras mexicanas, imagina otra literatura, semejante a aquélla pero no idéntica. Una literatura más intensa, militante, de pronto heroica. Una literatura –digamos– dramática. Sobre todo eso: su obra crítica tiene un fuerte sentido dramático, como si la literatura, antes que lenguaje, fuera un teatro de ideas. Más que en los libros, se demora en los autores, que declaman poéticas e ideologías. Aparte de leer, observa: es un analista y, a la vez, un espectador que se sube a las tablas para departir con los protagonistas. Regularmente, el efecto teatral significa solemnidad y énfasis; en su caso es sólo fuerza. Animado por ese sentido del drama, Christopher Domínguez Michael ha leído y reescrito nuestra literatura. Ésa es su obra: mientras los demás publican intermitentemente poemas y novelitas, él ha creado –frente a nosotros, reseña a reseña– una imagen particular de la literatura mexicana. No cualquier imagen: la más madura, la más vibrante, la que –para bien o para mal– habitamos sus lectores.
Pienso mientras repaso las mejores páginas de este diccionario: hasta ahora hemos escrito la literatura mexicana de distintas maneras; de lo que se trata es de leerla mejor. ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).