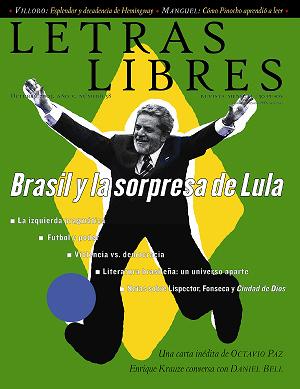Primero, el fenómeno. Ciudad de Dios (2002), de Fernando Meirelles y Kátia Lund, calificado por la crítica como el filme de mayor impacto social en Brasil desde Pixote (1981), de Héctor Babenco, es un dechado de destreza cinematográfica que abarca tres décadas en la vida de la favela que lo bautiza; una favela que, fundada en los años sesenta en el barrio de Jacarepaguá de Río de Janeiro por un gobierno que quería crear un paraíso para las familias más pobres, terminó por convertirse en los ochenta en un verdadero infierno, una zona de guerra dominada por el narcotráfico y sus pugnas territoriales. El guión de Bráulio Mantovani adapta con sagacidad la novela de Paulo Lins, aparecida originalmente en 1997, cuya nómina balzaciana de trescientos personajes —el conteo es, claro está, aproximado— se reduce a una decena de figuras clave entre las que destaca el binomio antagónico integrado por Busca-Pé, periodista gráfico en ciernes, y Dadito (Inho, en el libro), un psicópata que llega a las cimas del narco local bajo el nombre de Zé Pequeño (Zé Miúdo, en el libro). Fruto de las investigaciones y entrevistas realizadas por Lins entre 1986 y 1993, durante su desempeño como asistente de la antropóloga Alba Zaluar, Ciudad de Dios ha lanzado a su autor a una vorágine de celebridad que los editores de Companhia das Letras previeron al aceptar el manuscrito de la novela: “Paulo, hoy es su último día como ciudadano anónimo.” Ironías del destino: anonimato es justo lo que Lins (1958), educador, poeta, guionista, articulista y director de películas para televisión, anhela ahora a toda costa; oriundo de Río, prefiere mantener en secreto el barrio donde ha rentado un modesto piso, ya que —al igual que los responsables de la cinta basada en su libro— ha sido amenazado de muerte por los narcotraficantes que controlan la favela que él padeció en carne propia de los siete a los treinta y dos años. Compensaciones del destino: la Fundación Guggenheim acaba de becar al escritor para que trabaje en su segunda novela, que “va a ser —según ha señalado— sobre la vida de los negros en Brasil, otra situación dramática y de discriminación”.
Luego, la obra. Para los fans de Ciudad de Dios, la película, una advertencia: narrado con una técnica cercana al cut-up de William Burroughs y pródigo en cortes abruptos, hechos como con navaja, que interrumpen una historia para insertar otra y retomar la primera hasta páginas después, el libro exige una lectura en varios niveles; uno de ellos, quizá el más importante, es el lingüístico, ya que la labor de Lins con el caló de la favela redunda en una suerte de máquina idiomática que puede resultar un poco tediosa. Secuencias como la cacería del gallo, con la que el filme arranca para imponer su frenesí visual, o la masacre scorseseana en el motel, que ilustra la crueldad de Dadito/Zé Pequeño, o el clímax donde éste es acribillado por una banda de chiquillos —los Caixa Baixa—, en la novela carecen de espectacularidad: el gallo es perseguido y despachado en apenas dos páginas; el asalto al motel no culmina en masacre y sirve sobre todo para introducir a Inho/Zé Miúdo, el psicópata de la “risa astuta, estridente y entrecortada” y los aires de grandeza, que desde entonces se asume como “la desesperación de las tormentas condensadas en los iris de cada víctima, el dolor de la bala, el preludio de la muerte, el frío en la espalda, el hacedor del último suspiro”; al final este “auténtico gusano nacido bajo el signo de Géminis” expira en el sofá de un departamento, al cabo de recibir un tiro en el abdomen: un clímax anticlimático. (La figura de Busca-Pé, alter ego de Lins, está mejor perfilada como contrapunto de los maleantes en la cinta que en el libro, lo que se antoja un acierto de los cineastas y un descuido del escritor.) La crudeza casi documental expuesta en la pantalla, no obstante, pasa en la novela por un tamiz lírico que constituye el principal logro de Lins, y que es definido así en las páginas iniciales:
Poesía, mi guía, ilumina la certeza de los hombres y los tonos de mis palabras. Y es que me arriesgo a la prosa incluso aunque las balas atraviesen los fonemas. El verbo, aquel que es mayor que su tamaño, es el que dice, hace y sucede. Y aquí el verbo se tambalea bajo las balas […] Falla el habla. Habla la bala.
La bala, sí, pero también una escritura valiente, atenta a las piruetas coloquiales y reacia a los tapujos. Habla una literatura del exceso, brutal, a veces machacona aunque siempre a prueba de concesiones narrativas, esas municiones a las que han sucumbido tantos autores contemporáneos de Lins, cuyo lenguaje semeja un proyectil que zigzaguea para rebotar en múltiples anécdotas y componer una samba en la que los únicos vocablos que no se tambalean son matar, ese “verbo transitivo que exige objeto directo ensangrentado”, y morir, que en el dialecto de la favela significa “amanecer con la boca llena de hormigas”. Una samba que, próxima a ratos a un western delirante —”El asesino puso el cuerpo de Cabeça de Nós Todo en el carro sin delicadeza alguna […] Disparó un tiro para espantar al caballo, que salió a todo correr por las calles de la barriada; iba dejando un rastro de sangre por las rectas de la tarde, ahora de un rojo encendido”—, discurre con la inquietud del río que cruza Ciudad de Dios y sus cinco zonas vueltas estaciones de batalla: Allá Arriba, Allá Enfrente, Allá Abajo, el Otro Lado del Río y Los Apês.
El agua del río se había teñido de rojo. La rojez dio paso a un cadáver. El gris de aquel día se acentuó de manera preocupante. Rojez extendida en la corriente, un fiambre más […] Rojez, otro muerto brotó en el recodo del río […] Rojez seguida de nuevo por un muerto. Sangre que se diluye en agua podrida acompañada de otro cadáver.
Al igual que los cuerpos en esta metáfora líquida de la circulación del salvajismo, que no respeta parentescos ni edades —la víctima mayor es sin duda la inocencia—, los personajes se acumulan en el incontenible flujo verbal de Lins para diseñar un tapiz regido por la narcosis, la superstición y el vértigo criminal, y en el que los tres hilos conductores (Inferninho, Pardalzinho e Inho/Zé Miúdo, voceros de esos niños que crecen velozmente “no sólo en altura, sino también en perspicacia y maldad”) se entrelazan con el estambre de una policía corrupta representada por los detectives Belzebu y Cabeça de Nós Todo. A cuadros de barbarie extrema —el desmembramiento de un recién nacido, la decapitación de un parroquiano a la salida de un bar— que remiten a ciertos pasajes de Blood Meridian, de Cormac McCarthy, se superponen historias como la de Marisol y el celoso Thiago —¿Yago trocado en Otelo?—, engarzados en una contienda sin fin por ganar el amor de Adriana, la muchacha más hermosa del barrio. O la de Ari, el hermano de Inferninho, travestido en la exótica Ana Flamengo para seducir a —y dejarse seducir por— hombres casados como el doctor Guimarães. O la de Zé Bonito, el cobrador de autobús llamado así por su apostura física que, luego de atestiguar la violación de su novia y el asesinato de su abuelo por parte de Inho/Zé Miúdo, se convierte a la delincuencia para ser el Vengador, jefe de una banda que declarará una guerra sin cuartel al líder de la favela; una guerra que, al cabo de un mes, habrá cobrado más bajas que el conflicto de las Malvinas en el mismo lapso de tiempo. Una guerra que se prolonga, más allá de Ciudad de Dios, en la realidad: ese territorio que Paulo Lins ha reconquistado literariamente y en el que las balas hablan aunque no, por desgracia, en el idioma de la salva. ~
(Guadalajara, 1968) es narrador y ensayista.