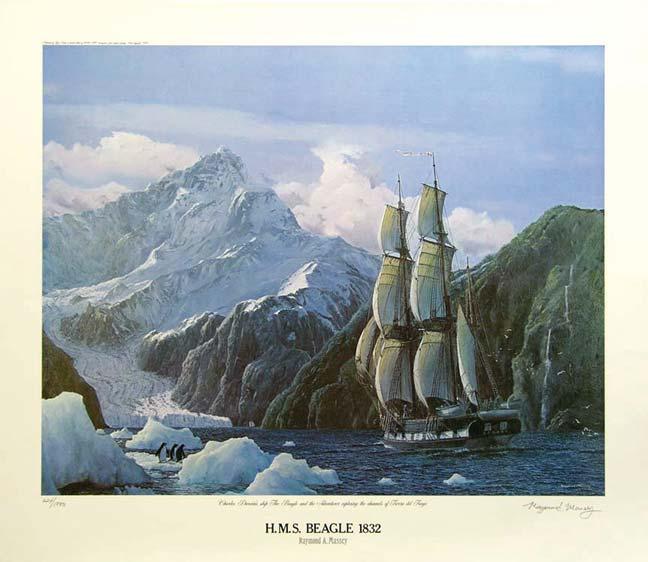Siempre vale la pena repasar El viaje del Beagle, el diario de Charles Darwin durante aquel viaje suyo alrededor del mundo entre 1831 y 1836, de sus 22 a sus 27 años, que le permitió hacer las observaciones donde se basaría luego para su teoría del origen de las especies. Es un libro en verdad extraordinario y en el cual no se sabe qué admirar más: si la pasión del científico o la precisión de su prosa.
Vaya como primer botón de muestra la descripción de su llegada a Brasil, a Salvador de Bahía, el 29 de febrero de 1832:
Encanto sólo es una palabra débil para expresar los sentimientos de un naturalista que ha paseado por primera vez por un bosque brasileño. La elegancia de las hierbas, la novedad de las plantas parásitas, la belleza de las flores, el centelleante verde del follaje, y sobre todo la general exuberancia de la vegetación, me llenaron de admiración. Una mezcla altamente paradójica de sonido y silencio impregna las partes umbrías del bosque. El ruido de los insectos es tan fuerte que hasta puede ser percibido desde un barco fondeado a varios cientos de yardas de la costa; en el recogimiento del bosque, en cambio, parece dominar por el contrario un silencio total.
Al promediar el diario, el Beagle deja atrás el estrecho de Magallanes, donde Darwin habla de Fuegia [sic], la muchacha fueguina que había vivido un tiempo en Inglaterra y que, junto con otros dos fueguinos, también llevados a Londres por la anterior expedición, regresaba ahora a su tierra natal. Cuando años después prepara la edición de su diario, Darwin añade la siguiente nota a pie de página en este episodio:
El capitán Sullivan, que desde su viaje con el Beagle estuvo ocupándose del levantamiento topográfico de las islas Malvinas, oyó en 1842 (?) de labios de un cazador de focas, que en el límite occidental del estrecho de Magallanes había subido a bordo de su barco una nativa que hablaba un poco de inglés. Era sin sombra de dudas Fuegia Basket. Vivió (me temo que esta palabra posiblemente oculta una doble interpretación) algunos días a bordo.
Y sigue el viaje. En Chile, en una excursión al Cerro Campana, nuestro viajero anota:
Los guasos chilenos, quienes equivaldrían a los gauchos en la Pampa, son de una manera de ser completamente distinta. Chile es el más civilizado de ambos países, y en consecuencia sus habitantes han perdido una parte considerable de su carácter individual. Las distinciones de rango están más marcadas: el guaso no considera en modo alguno a todos como sus iguales, y me sorprendió mucho que mis acompañantes no quisieran comer conmigo y al mismo tiempo. Este sentimiento de desigualdad es una consecuencia necesaria de que existe una aristocracia de la riqueza. Dicen que hay unos pocos latifundistas que poseen rentas de 5.000 £ y 10.000 £ anuales, desigualdad en la riqueza que uno no encuentra, creo yo, en ninguno de los ganaderos del lado oriental de los Andes.
Páginas más adelante, Darwin pasa por la experiencia casi mística de las Galápagos, y sus descubrimientos en ella, que servirían de inspiración a El origen de las especies, y el Beagle va camino de Tahití, para lo cual atraviesa el Archipiélago Bajo o Peligroso, como se conocía a Tuamotú a causa de la escasa altura de sus islas y de sus mil y un insidiosos arrecifes:
Vimos numerosos de esos notablemente curiosos anillos de tierra coralina a escasa altura por encima del nivel del mar, los cuales son llamados “islas lagunas”. Una larga y resplandeciente playa blanca está cubierta por un festón de vegetación verde, la línea se adelgaza rápidamente en ambas direcciones y desaparece tras el horizonte. Desde el tope del mástil puede distinguirse en el centro de ese anillo una gran extensión de agua tersa.
Lo que este párrafo nos enseña –de momento– es que aún no debía ser usual (o conocida) la palabra “atolón”. Darwin en Tahití:
Nada me ha alegrado más que sus habitantes. En la expresión de sus rostros hay una dulzura que prohibe de entrada pensar en lo salvaje, y una inteligencia que muestra que se adelantan en la civilización. La gente normal deja completamente desnuda la parte superior del cuerpo durante el trabajo, y justo así se muestran los tahitianos del modo más favorable. Son muy altos, anchos de hombros, atléticos y bien proporcionados. La mayoría de los hombres van tatuados, y esos ornamentos acompañan con tal gracia el dinamismo del cuerpo que el efecto es muy elegante. Un dibujo frecuente, que varía en sus pormenores, recuerda la copa de una palmera. Brota de la línea media de la espalda y se expande atractivamente hacia ambos costados. La comparación puede resultar sorprendente, pero encontré que el cuerpo de un hombre exornado de esa manera parecía el tronco de un árbol noble, abrazado por una planta trepadora.
Darwin llega con el Beagle a Sydney:
A la tarde estuve paseando por la ciudad y regresé lleno de admiración por el lugar. Es un testimonio completamente extraordinario de la potencia de la nación británica. Aquí, en una tierra bastante menos prometedora, se ha conseguido mucho más en algunas docenas de años que durante la misma cantidad de siglos en Sudamérica.
Esta sí que es una afirmación bastante poco científica, diría yo. ¿Algunas “docenas de siglos”? ¿Cuántas? Hasta el buen Darwin pierde el buen sentido cuando entra en juego el nacionalismo. Qué horror… Pero ahora debo rectificar mi precipitada observación acerca de que en aquellos tiempos aún no debía de ser usual (o conocida) la palabra “atolón”. El 1 de abril de 1836, cuando el Beagle llega a las islas Cocos –o Keeling–, en el océano Índico, Darwin anota:
Es una de las islas lagunas (o atolones) de formaciones madrepóricas parecidas a las del Archipiélago Bajo, cerca del cual pasamos.
O sea, que conocida sí que lo era, aun cuando quizás no usual. En cualquier caso, en nuestro Diccionario de Autoridades, de 1726, la voz no figura todavía. Y en el Covarrubias, claro está, mucho menos.
Escribe Darwin el 12 de abril de 1836:
Estoy contento de que hayamos visitado estas islas [las Cocos]: semejantes formaciones ocupan sin duda alguna un rango de los más elevados entre las cosas maravillosas de este mundo. Con una sonda de 7.200 pies y a una distancia de sólo 2.200 yardas de la costa, el capitán Fitz Roy no encontró fondo: la isla configura pues una alta montaña submarina cuyas laderas están más cortadas a plomo que los más abruptos cráteres volcánicos. La cumbre en forma de platillo de una taza tiene un diámetro de casi diez millas, y cada uno de sus átomos, desde la más ínfima partícula hasta el mayor pedazo de roca en este gran hacinamiento –que sin embargo es pequeño en comparación con otros atolones–, lleva la marca de haber sido fijado en una estructura orgánica. Nos sorprendemos cuando los viajeros nos informan de las gigantescas medidas de las pirámides y de otras grandes ruinas, ¡pero cuán completamente insignificantes son las mayores de ellas, comparadas con estas montañas de piedra que se han acumulado gracias a la acción de diferentes moluscos diminutos!
Y uno juraría que el raro encanto poético de esta página reside en una mezcla de la visión de Darwin –en su saber redimensionarnos a las pirámides en comparación con la grandeza de la Naturaleza, y sus mediciones expresadas en pies, yardas y millas. Si los pies y las yardas se convirtieran de pronto en metros, y las millas en kilómetros, diría yo que el sabor del texto perdería considerablemente.
Darwin, en Santa Helena, se aloja en una casa que describe como situada “a un tiro de piedra de la tumba de Napoleón”. Pero la entrada verdaderamente interesante en su diario es otra:
Uno de los días observé algo extraño: me hallaba al borde de una llanura limitada por un gran declive de aproximadamente mil pies de profundidad, cuando vi a barlovento, a una distancia de pocas yardas, algunas golondrinas de mar luchando contra una brisa muy poderosa, mientras que el aire, allí donde yo me encontraba, estaba completamente tranquilo. Me acerqué hasta el borde del precipicio, donde la corriente de aire era desviada hacia arriba por el acantilado, extendí mi brazo y percibí enseguida toda la potencia del viento. Una barrera invisible de dos yardas de ancho separaba una calma chicha completa de una fuerte corriente de aire.
Los ojos de los científicos ven –literalmente– lo que el común mortal nunca sería capaz de ver, o quizás sí, pero sin pararse a averiguar la causa. El regreso a Inglaterra incluye una nueva visita a Salvador de Bahía, para, como dice Darwin, “cerrar la medición cronométrica del mundo”. Zarpan luego camino a casa, pero unos vientos desfavorables les obligan a volver a las costas brasileñas, y el Beagle fondea en el puerto de Pernambuco, la ciudad más neerlandesa del continente americano. Y Darwin comenta cómo fue que estando allá, quiso conocer la vecina Olinda:
La vieja ciudad me pareció más atractiva y también más limpia que Pernambuco. Aquí tengo que recordar algo que sucedió por primera vez en nuestra peregrinación quinquenal, a saber: que choqué contra la falta de cortesía. De malhumorada manera me denegaron en dos casas distintas el permiso de cruzar sus jardines y poder subir a una montaña yerma, para contemplar desde allí el paisaje, y sólo a regañadientes me lo concedieron en una tercera. Estoy contento de que tal cosa me sucediera en el país de los brasileños, pues no estoy bien predispuesto hacia ellos, un país también esclavista y por lo tanto moralmente depravado. Un español se hubiera avergonzado sólo de pensar en no acceder a ese favor o de tratar con grosería a un extranjero.
El 2 de octubre de 1836, después de cuatro años, nueve meses y cinco días, el Beagle fondea por fin en aguas inglesas, en Falmouth, y Darwin pudiera tal vez parafrasear prematuramente un famoso verso (y que a la postre fuera el epitafio) de Stevenson: “Home is the scientist, home from the sea”, en casa está de vuelta el científico, de vuelta de la mar. ~