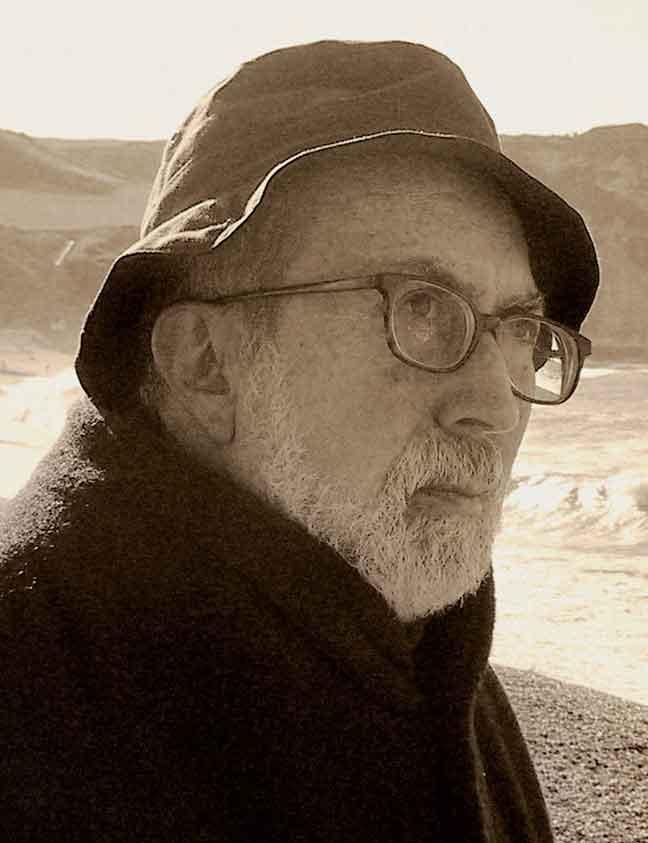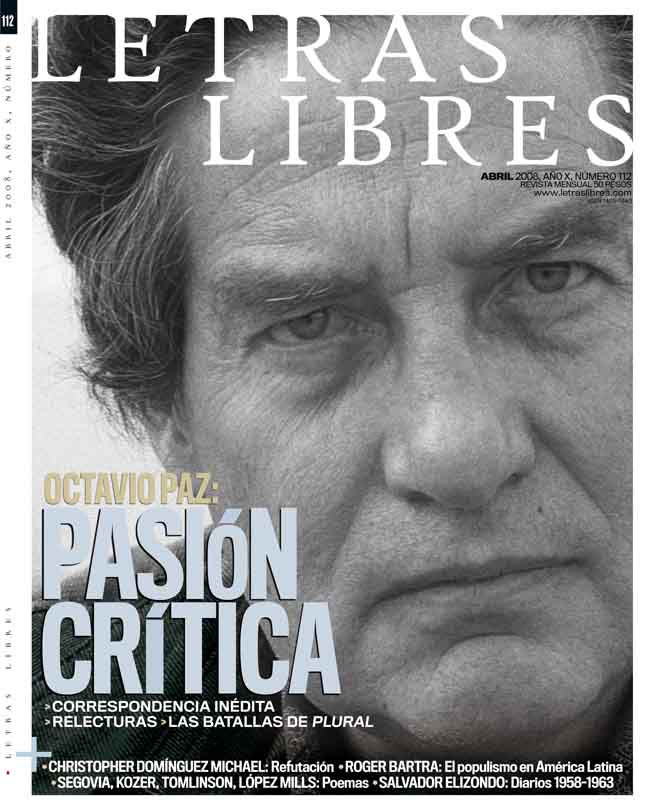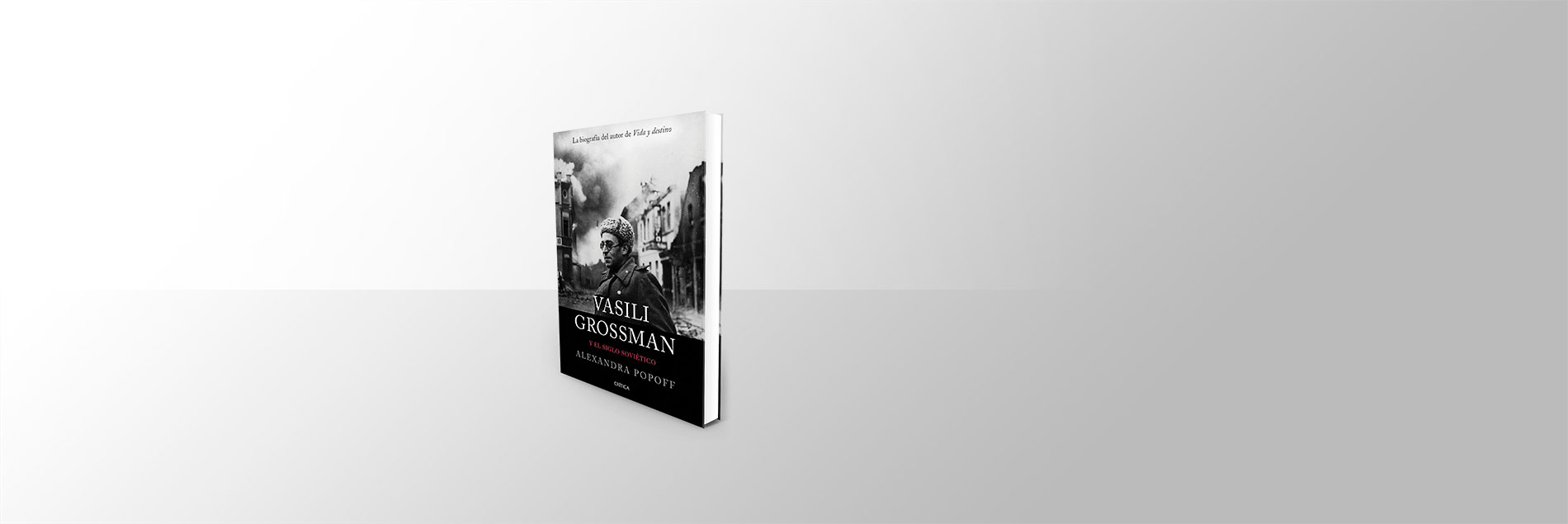1.
Carballido tenía dos secretos. El primero era que en un día le cabían dos. En las horas diurnas andaba por el mundo construyendo y difundiendo el teatro, el propio y el ajeno: daba talleres, dirigía obras, presidía la revista de textos dramáticos más importante en idioma español –Tramoya, que él mismo fundó–, compilaba las mejores antologías de dramaturgia mexicana, viajaba a congresos y a los ensayos finales de sus obras, así fueran en Chihuahua o en Cartagena.
Además, o más bien habría que decir: sobre todo, escribía. Cuento, ensayo, noveleta, novela y teatro. Sobre todo teatro. “¿A qué horas escribe, maestro?”: se lo pregunté una tarde en la sala de su casa. Carballido rascaba con la diestra la cabeza de una gata blanca aptamente llamada Marilyn, y el muy ladino achicó los ojos y dijo que no me lo iba a decir.
“Bu bu bu –me dijo silabeando el sonido del llanto–, esas cosas no se preguntan, Sabinita, bu bu bu.” (Bueno, el que me lo contó fue Héctor, Héctor Herrera, su compañero de los últimos veinte años.)
Antes de que rayara el sol, Carballido subía al tercer piso de su casa y escribía. Escribía en unos cuadernos de contabilidad, grandes y de tapa dura. Escribía bajo el cono de luz de una lámpara con tinta azul, largo y fluido, como si dibujara, como si el corazón se le tradujera a lenguaje sin complicación alguna. Ya para cuando la luz había invadido plenamente su estudio y por la ventana podía ver en el tercer piso de la casa vecina a Vicente Leñero tecleando a su máquina de escribir, Carballido cerraba su libretota.
Había cumplido su misión de apalabrar la vida y se salía a la calle a vivirla.
Así de fácil se le daba la escritura: en un vuelo de Sudamérica a México, Carba escribió Rosa de dos aromas, la primera obra feminista mexicana, qué curioso: escrita por un hombre, y que permaneció en México en cartelera seis años en su primer montaje y luego cuatro años en su segundo montaje y fue representada en más de siete países.
Así de fácil también escribió la serie televisiva Tiempo de ladrones, la historia de Chucho el Roto, y cuando Televisa no quiso producir un material tan político, en un santiamén la volvió una obra de teatro con una estructura modular sui generis.
Así de fácil escribió más de cien obras de teatro, nueve novelas, media docena de noveletas, muchos prólogos, dos volúmenes de cuentos. Como le comenté recién a la directora del Fondo de Cultura Económica, Consuelo Sáizar, al hablar de reunir y publicar la obra completa del maestro: “Consuelo, empieza a juntar papel, porque la obra completa de Carballido llenará más de veinte tomos.”
Nunca he conocido a un escritor menos atormentado y menos inseguro. ¿Y por qué habría de haber sido atormentado o inseguro Carballido si su segundo secreto era una sincronía perfecta con el público?
Rara fue una obra suya que no tuviera éxito y rara también fue una línea de texto suyo que no provocara precisamente lo que Carballido había querido lograr en el espectador. Alguna vez lo acompañé a un ensayo al que asistió con cronómetro. Quería medir los silencios para que las risas del público cupieran bien. Otra vez le escuché indicarle a un dúo de actores que debía desgranar más despacio el diálogo para que la gente empezara a sollozar en tal línea y siguiera sollozando hasta desbarrancarse en el llanto en tal silencio.
Era maestría adquirida a lo largo de una vida de escribir y observar el efecto de lo escrito en los rostros del público, que en el teatro no es para el escritor una suposición, como en la prosa o la poesía, sino gente viva. Pero era algo más.
Algo más: este segundo secreto tardé muchos años en descifrarlo, aunque fue el primero que me acercó al maestro.
2.
Viajaba yo en tren a Monterrey, a una muestra nacional de teatro, cruzaba los vagones en camino a mi asiento cuando lo reconocí sentado en el vagón comedor y me acerqué. “Hola, Carballido –le dije, con la insolencia que me daban mis veinte años–, en serio te pareces a las fotos de tus contraportadas.”
Me sorprendió que supiera quién diablos era yo. Dijo: “Hola, Berman, siéntate. Te voy a publicar en una antología. Unos textos tuyos que me hicieron llegar. Ah qué feos son los condenados.” Lo dijo y achicó los ojos, el muy ladino.
“Oye, Carballido –seguí yo prolongando el tono irónico–, ¿serán minutos o serán días en los que me cobres el pecado de ser alumna de Argüelles?” (Me refería a mi maestro Hugo Argüelles, su archirrival desde la juventud.) Se rió y dimos por zanjado el pago del pecado. Me puse a alabarle su Rosa de dos aromas, que había visto ya dos veces en el teatro, y le solté la pregunta que me importaba: “Oye, Carballido, ¿cómo logras que cada oración provoque en el público una risa o un miedo?; ¿cómo logras que no se te cuele un minuto sin emoción?; ¿tachas los textos opacos?; ¿qué haces?”
Carba pidió dos petróleos –tequila con salsa inglesa– e iniciamos una conversación que nunca abordó la técnica de Carballido pero sí otros treinta temas y de la que sólo nos distrajo la llegada a Monterrey. Yo me fui a dormir los siete petróleos y él a un ensayo final de la obra suya que se presentaba en el festival.
Cuando nos reencontramos a la noche siguiente en el elegante vestíbulo del Hotel Ancira, me invitó a su mesa a cenar y me hizo notar cómo a nuestro alrededor varios críticos y teatristas comían y bebían como muertos de hambre hasta enfermarse, todo con cargo al erario.
Ebrios, los ojos rojos, las panzas grandes, las carcajadas soeces, la palabrería indecente de la presunción alcoholizada. “Fíjate –me suspiraba el maestro baja la voz–. Fíjate bien. Toma nota. No separes nunca al ser humano de lo que escribe.”
Y luego adelantó sus labios para depositarme en la oreja una frase que se me ha quedado la vida entera en la memoria: “Quién se acostumbra a comer langosta a cargo del erario se vuelve un cortesano.”
Esa fue la primera clase que recibí de Carballido, aunque el tema –la cortesanía de ciertos teatristas– no era el que me interesaba.
3.
Por los años ochenta, el director Abraham Oceransky buscó a Carba porque Bellas Artes le había encomendado dirigir su obra El día que se soltaron los leones. “Eligieron la obra –le dijo Oceransky–, porque es tuya y porque entre tus obras es la más anodina. Desde que la escribiste hace quince años su pólvora política se ha adelgazado tanto que parece una obra de niños.” “¿Entonces?”, preguntó el maestro. “Entonces –dijo Oceransky– quiero que vengas a un ensayo y la veas con el final nuevo que le hemos puesto.”
La verdad, el final lo había reescrito la asistente de dirección de Oceransky, una joven dramaturga que hacía sus pininos, es decir: yo, y cuando Carballido llegó al ensayo en el Teatro Julio Prieto, tomó asiento en la fila número treinta, y desde ahí me saludó levantando una mano; se me secó la boca.
El escenario se iluminó y ahí estaba el actor Carlos Ancira disfrazado de Emilio Carballido, pantalones amplios, camisa de mezclilla, saco de pana, melena desordenada. Ahí estaba imitándole los gestos y las onomatopeyas que siempre usó para expresarse. Clap clap clap, con sonrisa de dentadura completa; bu bu bu, con cara de mimo triste.
Carballido se extrañó los primeros cinco minutos de verse a sí mismo calcado en escena y luego empezó a festejar la calca de Ancira, riéndose sonoramente.
El final llegó: Carba-Ancira cayó acribillado por los policías del zoológico de Chapultepec. “Súper”, le dijo a Oceransky, a Ancira y a mí. “Clap clap clap al cubo”, dijo adelantando los aplausos que ese final en efecto despertaría.
Que no se hubiera alebrestado por nuestra intromisión, que no hubiera reaccionado con un ataque de ego desaforado, como lo hubiera hecho casi cualquier otro escritor, que pensara el teatro como un sistema abierto: esa fue otra clave para descifrar la puntería dramática de Carballido.
Luego, por esos años, presencié otro momento que me ayudó a comprenderlo mejor. Carballido me contó largamente lo que recién en Colombia una actriz le había contado: su tremendo encontronazo con la policía blanca de su país, cómo la habían secuestrado, cómo había librado el secuestro. Como si nada Carballido terminó diciendo: “Mañana voy a escribirlo.” Y lo escribió: un monólogo que le mandó a la actriz, para que se plantara ante el público y expresara su historia.
La anécdota me impresionó. Reflexioné sobre ella y la comparé con los discursos complejos de otros teatristas. Y fui entendiendo la actitud de Carballido. Su truco era que no había truco. Que aceptaba lo evidente: el teatro sucede ante la gente, si sucede. El teatro es gente representando ante gente. Y Carballido no tenía distancia que abreviar para logarlo: se consideraba a sí mismo gente.
Aparte de sus madrugadas de escritura, estaba siempre rodeado de gente. Alumnos, trabajadores de Tramoya, actores y directores, amigos, académicos, y más y más amigos.
Al contrario del escritor alienado, esa figura romántica, Carballido se consideraba uno entre la gente. No por cierto cualquiera, sino el del más divertido oficio, el dramaturgo: el organizador del drama, de la acción, de la gente.
De ahí su fluidez en la escritura. Escribía de la gente y para la gente. De ahí también su infalible puntería dramática. Tenía a la gente integrada en la conciencia: donde él reía al escribir, reirían sus congéneres; donde lagrimeaba, llorarían.
Cada año Carballido invitaba a su cumpleaños a sus “íntimos”. El centro de la fiesta era la mesa redonda del comedor donde diez “íntimos”, y no más, podían sentarse a la vez para comer un plato de mole y guajolote, arroz y tortillas –todo hecho en casa con un sabor de sueño–. Uno comía el rico mole con los otros nueve que le habían tocado de compañeros de mesa y luego salía a donde otros cincuenta “íntimos” abarrotaban la sala o el estudio o el patio o las escaleras –y se ponía uno a saludar, y es que, mientras uno había comido mole, los “íntimos” que uno había saludado al entrar a la casa ya habían sido suplidos por otros cincuenta nuevos “íntimos”.
Hace dos años fui a visitarlo a Jalapa. Un derrame cerebral le había paralizado medio cuerpo y al hablar media boca se le negaba a la dicción y era difícil entenderlo. “¿No puede escribir, maestro?”, le pregunté casi afirmando, dolida de antemano de la respuesta previsible.
Le escuché farfullar algo incomprensible: “Ezto ikt ndo est crilla.” Estábamos en su sala, un ventanal con el cielo azul como una acuarela azul de Jalapa. Me acerqué a sus labios para descifrar al maestro.
“Cómo no –volvió a silabear dificultosamente Carballido–, estoy dictando, dicté ya dos libros de cuentos, uno para niños, otro para adultos, y estoy preparando dos nuevas obras que ya tengo trazadas, clap clap clap.”
El dramaturgo más montado en el idioma, el apalabrador más directo que la vida ha tenido en el teatro en español: Emilio Carballido. ~