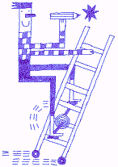Fue un agosto excepcional, pero eso no lo volvió más interesante.
Durante el viaje mis padres apenas se dirigieron la palabra y a mí me separaron de mis hermanas y me dejaron una semana (¿o fueron tres?) en una casa con cobertizo, rodeada de tierras secas, abiertas en esos caminos rojos, cubiertos de polvo, que siempre he asociado con el Término.
Ya no me acuerdo: había gatos, una ventana abierta, cabras y cardos, sequedad; bajo el letargo solar los pájaros giraban como si estuviesen locos, todavía no era capaz de reconocerlos por el nombre, tampoco sabía distinguir entre los alcornoques y los chopos blancos, todos eran árboles; entre las oleadas de polvo que se levantaban a media tarde se veían lomas aisladas, y al acercarse a las cimas la luz parecía detenerse. Creo que un hilo de agua corría y conectaba las charcas donde las vacas eructaban entre rumores de abejas, y también veo caballos abrevando, pero ese solo puede ser un recuerdo inventado. Intentaba aprovechar las primeras horas de la mañana, cuando el sol todavía era fresco, y jugaba a aguantar la respiración, a pegar los labios e imaginar que si decía una palabra moriría, a escarbar la tierra de un rojo rojo buscando el premio de una semilla.
Me aburría.
Había una mujer que espantaba las moscas con una rama seca, y un hombre al que vi doblar hierro y supuse que era un sicario de mi padre, que le debía un favor y se prestaba a cuidarme, pero esa suposición no puede sostenerse con lo que ahora sé sobre las posibilidades de mi familia.
También había una niña, pero no servían para mucho. Más lentas, más débiles, enseguida caían al suelo, no sabían competir o lo hacían siguiendo intrincadas normas femeninas que jamás se explicitaban. La niña de mi verano era decididamente pálida, ni siquiera me afectaba la sanguínea curvatura de sus labios, nunca me he preguntado qué fue de ella, no dudo que cualquier vida custodia su propio interés, su emoción secreta, pero yo no supe verla.
¿Dónde diablos estaba, quiénes eran esas personas, viven?
Estuve tentado de telefonear a mi padre, el móvil estaba sin batería y me dio pereza buscar el cargador.
Tampoco era una conversación fácil de conducir.
–¿Te acuerdas de aquel verano en que tú y mamá no os hablabais? ¿Dónde me dejasteis?
A sus setenta años mi padre sigue viajando por trabajo, podía estar en cualquier parte, como si las responsabilidades y la lucha no fuesen a terminar nunca, y una conversación entre nosotros podía desbocarse. Además, esa noche mi mujer había salido con unas amigas y me había dejado una nota escrita sobre el teclado del ordenador: “diviértete”.
Tenía el ánimo claro y había apilado varios libros que me apetecía leer, pero me serví una copa y empecé a mirar por el balcón interior que, para los que no habéis estado en mi casa, da a un patio rodeado de fachadas traseras que recuerda a una modesta piazza. En Barcelona, a finales
de primavera, el cielo se desprende sin prisas de la luz y me he aficionado a observar cómo se intensifica el brillo de las ventanas. A la hora de cenar están casi todas encendidas y los cuadros de luz eléctrica con sus escenas hogareñas parecen flotar en la solución azulada del aire.
De madrugada mis vecinos se dejan vencer por el cansancio y me quedo a solas con tres o cuatro ventanas insomnes en una distante intimidad. Si la cosa va mal termino como una cuba, pero si va bien la embriaguez progresa acompasada con unos pensamientos que se desplazan atrás y adelante en su propia secuencia de recuerdos, como si el cerebro fuese una sutil máquina del tiempo.
Los meses corrientes de agosto nos íbamos todos al Término, y en aquel pueblo había algo más que ver los trazos del polvo en el aire, estaban las diversiones. El catálogo incluía el monótono tormento animal (todos los bichos sufren igual), las cajas de cerveza Voll-Damm cuyo líquido bebíamos ya cocido por el aire sofocante, las excursiones para “nadar” en charcas de las que salíamos chorreantes de limo viscoso, y estaba la gran atracción: ir a ver copular al cerdo macho en el soleado corral de un primo. Mis amigos se sumergían en la corriente de risitas y movimientos nerviosos propia de los seres sexualmente inmaduros mientras asistíamos a la variedad porcina del fornicio elevada a esparcimiento público: masas de quinientos kilogramos percutiendo la una sobre la otra en estremecimientos celulares y cárnicos, y unidas por el oculto émbolo sexual del macho.
No eran diversiones para mí.
A mi padre le parecía intolerable que simulase cualquier nadería (fiebres, vahídos, distensiones, paperas) para evitarme salir a jugar.
–He soportado a muchos arrogantes, no toleraré que mi hijo me salga un finolis.
¿Era el mismo padre que en Barcelona me rogaba que me quedase quieto al menos media hora e intentase leer?
Sí.
A diferencia de las clases consolidadas por siglos de supervivencia (la aristocracia, la burguesía, el lumpen) los padres encajados en las clases medias no solo defendían una moral de verano y otra lectiva, sino que, agotados por una corriente de expectativas que se movía desde el retiro dorado en la Costa Brava hasta la postración de los subsidios, nos educaban con exigencias cambiantes y contradictorias. Querían nuestro bien, pero no sabían hacía dónde dirigirnos, así que nos exigían ser sabios en el aula, atletas en la cancha, caballeros en el trato y golfos en la calle.
Yo, por supuesto, me salía con la mía, pasaba los días en las habitaciones más frescas, maltratando cactus e imaginando sobre el papel historias que no tenía aptitudes para dibujar. Echaba de menos la piscina y la pista de baloncesto, la última clase antes de un partido importante y el nudo en el estómago, el contacto físico, los desplazamientos rápidos de manos, el olor a desinfectante en el vestuario, el chorro de la ducha resbalando sobre mi cansancio.
Intenté organizar una competición veraniega pero mis primos no tenían sentido de la disciplina. Había descubierto que los niños se dividían en tontos intermitentes (con una variadísima frecuencia de inmersión) y tontos a tiempo completo, estos últimos metían la pata constantemente y parecían formados con una materia tosca, refractaria y bastante hija de puta: pasaban las clases y los trimestres y el programa de adiestramiento al que nos sometían (¡seis horas al día!) no les ayudaba a progresar. Era una lotería y una suerte (una suerte de locos) no ser así.
Ya solo me quedaba esperar al otoño. Bastaba con una ráfaga de aire fresco para que reavivase mi ánimo, y para conjurarlo, además de entregarme a sofisticadas danzas aborígenes con la idea de atraer cirrocúmulos, me convencía de que septiembre estaba trabajando con discreción en el heno que se abría con olor a humedad o en las hojas de la enredadera que de tan rojas parecían sangrar sobre su muro. La lluvia llegaba primero en sueños, después caía real y clara, y si me sorprendía montando en bicicleta, con cada pedalada transmitía desde los riñones una alegría salvaje por dejar atrás un nuevo metro de aquel mes paralizado.
En cuanto a los adultos de la casa con cobertizo en la que me confinaron durante mi verano extraordinario no sabría bien qué decir. Me gustaba escuchar a los mayores durante la sobremesa, en el colegio repetía palabras y expresiones por el placer de oírlas envueltas en mi voz, pero los adultos eran para mí como los árboles, no era capaz de diferenciar entre tener cuarenta y tener cincuenta, no entendía para qué seguían comiendo a los sesenta. En la plaza del Término las viejecitas se amontonaban en los bancos sobre los que caía la sombra de un roble (creo), me daban respeto sus bocas melladas, y era tan improbable que cruzase unas palabras con ellas que ni siquiera concebía que tuviesen nombre. Los adultos parecían sitios tristes, gente que está allí mientras uno crece.
Ahora son otros los que viven con rasgos infantiles y es llamativo que el tiempo progrese conteniendo muestras de cualquier edad. Todavía no estaba como una cuba y fui a buscar las dos o tres fotografías que conservo de niño. Me divirtió lo de siempre: el rostro empequeñecido, la redondez, el peinado absurdo, y me impresionó la continuidad entre las facciones del niño y las mías, que un embrión tierno de mi cerebro estuviese confinado en esta versión reducida, que crecer fuese mi horizonte de expectativas. En estas repentinas contracciones apreciamos lo lejos y lo cerca que nuestra experiencia infantil está de sus fantasmas del futuro, de la alarmante brevedad de las décadas que seremos sensibles. Al final de la niñez aprendí a conjurar, medio en broma, la ayuda de mis yoes futuros, del hombre en el que me he convertido, del que seré, para no abandonarme, para seguir adelante, pero creo que nunca me he preguntado qué pensaría ese niño hiperactivo de mí, qué vería si me escrutase con una versión más limpia y estricta de mi propia mirada. Sé que le gustaba ocupar el cuadro entero cuando le fotografiaban, que no perdía una oportunidad de hacer el payaso, sé que nos gustaba colarnos en el cuarto de revelado, que ayudábamos a mi tío a sumergir con las pinzas el papel ortocromático en las soluciones químicas, me fascinaba ver cómo emergían del brillo verdoso los primeros contornos, un puñado de peces oscuros agitándose alrededor de los reflejos del humectante hasta que la figura de aquel crío cuajaba en uno de esos espejos fotográficos que nos devuelven reflejos del pasado, y quizás durante estos treinta años el niño ha recorrido el camino inverso: hundirse hasta desaparecer en mi interior.
No puedo asegurar que siguiese sereno.
Me desvestí con la rapidez de los hábitos adquiridos. Conecté el teléfono y me tumbé en la cama, repasé la lista de peligros (el cerrojo, la vitrocerámica), imaginé los filetes de mero en el frigorífico flotando en el caldo, a mi mujer riendo rodeada de amigas, las entradas que había dejado bajo un juego de llaves; iba a ser un buen fin de semana, con la textura adulta que durante años no pude ni sospechar, los pensamientos se reblandecieron al acercarse a la duermevela (y qué lástima no poder tomar un último café mientras nos dormimos) y pensé y soñé en una tarde de mi verano secreto, íbamos sentados en un coche bajo un cielo color trigo, y cuando apareció la silueta del corral soleado aquel hombre sonrió y me dijo que íbamos a visitar al cerdo, que era su día, el día del cerdo.
Lo arrastraban entre cuatro o cinco hombres en la misma disposición que cuando lo contenían para que copulase sin destrozar nada. El cerdo se movía deprisa con esas patas enclenques que apenas le permiten desplazarse, tan excitado que la barriga le rozaba contra el suelo. Enseguida se dio cuenta de que las cosas no iban como debían, esos bichos no son imbéciles como las vacas o los patos, tienen un cerebro maduro, cuando huelen la sangre untada en la madera de los otros cerdos enloquecen, y hay que luchar de verdad para sujetarlos. Ahora usan esa pistola que envía una descarga de aire comprimido y les destruye en unos minutos el tejido neuronal. Lo vi una noche, años después, hace más de siete años, el cerdo chilla como una sierra y se caga de tanto forcejear, pero es más limpio que degollarlo y esperar a que termine de caer, por entre el tajo y la loncha abierta de carne, la cascada de vísceras y mucosidades. Nos quedamos allí unos minutos, otro adulto, había tantos, me aseguró que el cerdo había dejado de sufrir, pero los ojos le oscilaban en una suspensión, como si le obligasen a quedarse mirando dentro de la nada. Si parecía mudo era porque la carne de la garganta se desangraba sobre la arena.
Salí fuera y lo que hice allí fue jugar, entonces siempre era jugar, incluso quedarse quieto.
Cuando me aburría de jugar miraba por las ventanas del corral.
Lo que quedaba del cerdo todavía les daba trabajo. Aquel macho podía pesar como cuatro personas adultas, media tonelada. Las proteínas del cerebro no se habían acostumbrado a quedarse muertas y enviaban latigazos químicos a los músculos, toda la masa rosada se contraía en espasmos, pero los hombres no parecían tener ningún miedo al fantasma nervioso de un cerdo. Eran fuertes, estaban sanos, hacían ruido al beber, eran distintos de mi padre, ¿qué podía atemorizarles? Ya no quedaba nada del cerdo, era carne y sebo, la muerte era algo que dejaba restos, podías partirlos, golpearlos, sin remordimientos, la muerte te daba una fuerza absoluta, dejaba completamente indefenso al animal que entraba en ella.
Sé que le pasaron un gancho de hierro por la abertura del cuello y que la lengua le caía esponjosa, plana como un lenguado. El grueso pellejo se desplomó sobre el suelo (yo había comido esa parte, pero todavía no la había visto retorcerse y encoger bañada en aceite caliente, no la asociaba con algo vivo) y en el reverso de grasa se apreciaban burbujas fluorescentes, distintas a las vetas oleaginosas del beicon industrial. No sé si fue limpiar lo que hicieron con el agua que salía de la manguera, pero en el suelo quedaron viscosidades más oscuras y brillantes que la suciedad corriente. Eran jugos y tejidos de esos que exige la vida para mantenerse en pie y ahora estaban allí, expuestos sobre el suelo del corral.
Volvimos en silencio, mirando por la ventanilla cómo la secuencia de pueblecitos que existían al otro lado de la carretera se iban condensando en salpicaduras de luz eléctrica: brillaban como las estrellas que de noche iluminan sus casas en el espacio.
No pude dormir.
Me asfixiaba y me levanté para tomar un vaso de agua, por la puerta entreabierta de la cocina vi a aquel hombre cuyas manos podían enderezar el hierro, arrodillado en el suelo de la cocina, y arriesgándome a ser descubierto desplacé el ángulo de visión hasta incluir a la mujer, que mantenía en el suelo a su marido con la fuerza invisible del dedo índice. No me atreví a entrar, y no sé si fue por las emociones de la tarde o por el cansancio, pero al sentir el chorro caliente de orina pegándome la piel y la tela del pijama me di cuenta que los músculos de la pierna habían estado temblando desde que salí del corral.
Me di la vuelta y vi a la niña salir, furtiva, de mi habitación, se quedó inmóvil en el pasillo y su mirada de liebre me repasó de arriba abajo, deteniéndose en la pernera húmeda, la sonrisa que me dedicó antes de esfumarse no fue, bueno, demasiado amable. Así que su cabecita también bullía de hebras y conatos de estrategias, hice un amago de perseguirla, pero la dejé ir. El temblor había vuelto, estaba excitado hasta la raíz del pelo, ya no solo era el vértigo de que existiese la vida y hubiese una para mí, sino que escondidas entre la edad esperaban nuevas formas de luchas, estrategias para compensar la debilidad, para dominar criaturas más poderosas y reducirlas, creo que intuí el futuro despliegue de la hostilidad, aunque todavía no podía intuir sus dimensiones formidables. Me tiré con fuerza sobre el colchón, me agite como si aquel tamaño reducido fuese una cárcel, empujando para ayudar a que creciese el vello, las extremidades, los huesos, para entrar cuanto antes en la agitación adulta, la vida de verdad, quería crecer deprisa, no podía esperar. ~