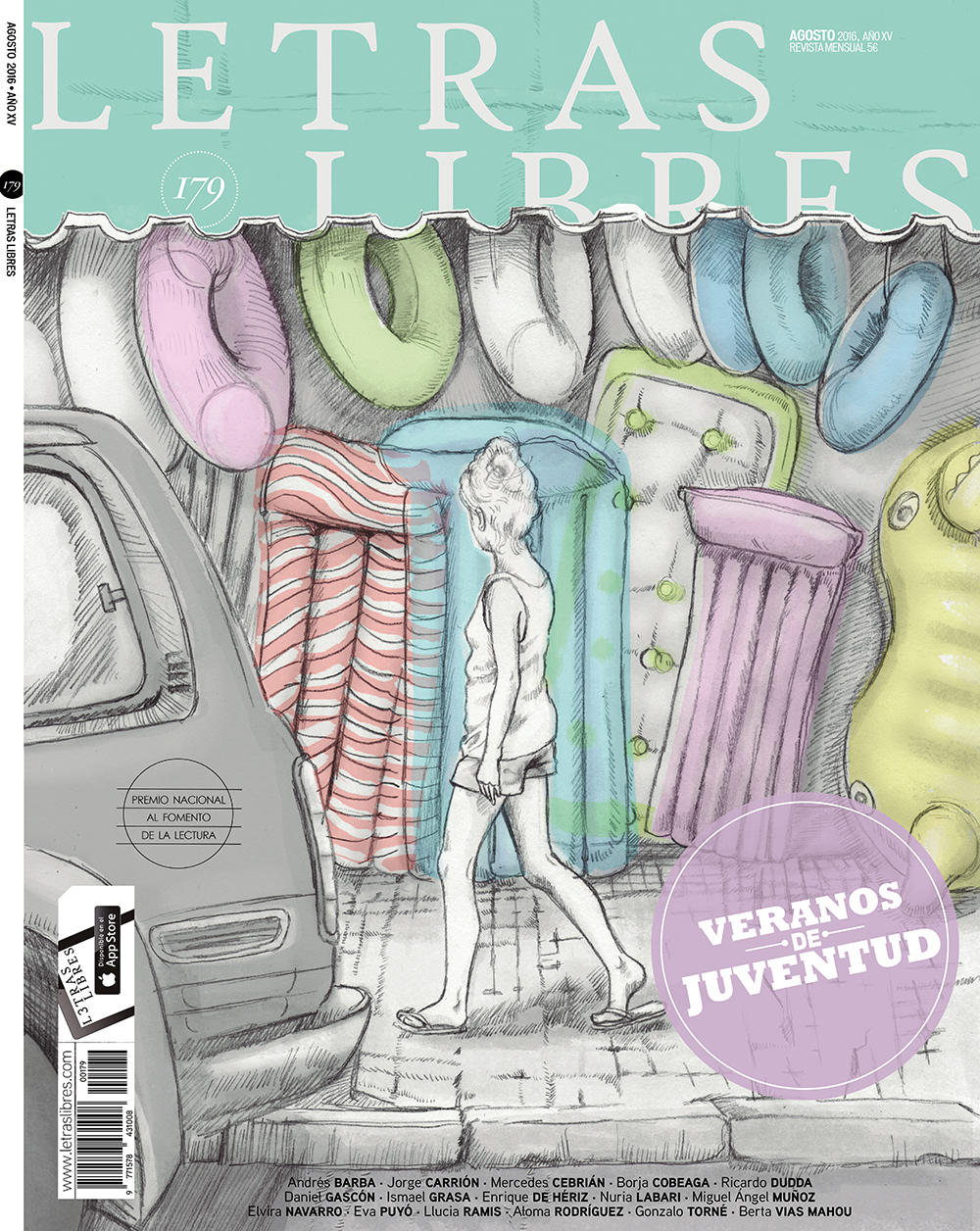No fue un solo verano sino dos o tres, pero todos están amalgamados en la memoria como un continuum. Mi descacharrada economía universitaria me obligaba todos los meses de mayo a presentar religiosamente una solicitud de beca para un curso de verano en El Escorial. Era como la romería de primavera. En algún intervalo entre clase y clase peregrinábamos durante unas horas desde la Complutense a Moncloa para presentar la solicitud, y disparábamos a matar, poniendo una equis decidida en dos o tres cursos en los que por lo general no teníamos el más mínimo interés pero que nos permitirían pasar (becados) una semana de vacaciones en la sierra de Madrid. Un intensivo de crítica literaria, un curso de novela picaresca española, un homenaje a Menéndez Pidal… en realidad el tema era lo de menos, la cuestión era: ¿subvencionaría un año más la enorme teta de la Complutense nuestras modestas vacaciones?
No siempre era fácil saberlo. Había que escribir una inquietante carta de motivación en la que todos chorreábamos ansia de seguir leyendo novelas picarescas, expresábamos nuestra sincera admiración por Menéndez Pidal y concluíamos con un ferviente deseo de convertirnos en críticos literarios. La misma carta de motivación era ya en realidad tan mentirosa como la peor literatura picaresca: tras ella lampaba escondido el enésimo descendiente de Lázaro de Tormes tratando de engañar a su señor y plantarse a plato puesto en una de las plazas que la Complutense pagaba en el Centro Universitario María Cristina, un colegio mayor que por aquella época todavía tenía –aparte del indudable encanto escurialense, la piedra de granito y un claustro agradable– cierto tufillo a algo intermedio entre geriátrico del imserso y colegio mayor franquista.
El día menos esperado, dos o tres semanas después de la solicitud, llegaba la ansiada carta. Aquí me podría detener un buen rato en el abismo de diferencia que supone recibir una buena noticia por correo postal o por correo electrónico. Para mí el comienzo del placer lo ha constituido siempre destrozar el sobre. Si la noticia era buena luego lo recomponía con cariño y volvía a meter en él la carta, si era mala aprovechaba el mismo impulso para destrozar el contenido completo. Todas las buenas noticias que me han llegado por correo postal han permanecido luego muchos años en los cajones de mis estudios con sus sobres destrozados y recompuestos, víctimas de mi bipolaridad natural.
Dos o tres semanas más tarde ya estaba viajando en autobús junto a algún compañero de la facultad rumbo al curso de verano de El Escorial. Aparte del famoso monasterio (un monumento que todos los niños madrileños visitan al menos en dos o tres ocasiones a lo largo de su vida escolar) siempre he sentido una debilidad particular por esa parte de la sierra de Madrid de aire tan tirolés. Mi primera experiencia de la Historia (o mejor dicho, mi primera pulsión hacia la Historia como algo profundamente humano) la tuve al sentarme con diez años en el hueco de piedra llamado “la silla de Felipe II”, desde el que supuestamente el rey supervisaba la construcción del monasterio. Me emocioné tanto que me saqué el chicle de la boca y lo pegué allí, más que como un acto de vandalismo como una veneración rendida. Al igual que todos los idiotas yo quería que algo mío quedara unido si no para siempre al menos temporalmente a esa superficie en la que se había sentado un culo tan ilustre, y a ser posible que el chicle se quedara pegado en otro culo, tan poco ilustre como el mío. Todavía hoy cuando veo en los monumentos históricos la firma de algún asno que cree que su amor por Julia es un asunto de interés público siento una mezcla entre el desagrado y una simpatía inconfesable. Siguiendo la recomendación de Flaubert, primero le cortaría la mano y luego le daría un abrazo.
Pero llegar con veinte años golpeando con la frente en el vidrio de la ventana del autobús que subía a El Escorial no se parecía demasiado a llegar con diez. Las expectativas que se agitaban tras aquella misma frente con cada uno de esos golpes eran, al menos, muy distintas. En la universidad yo no iba a clase en todo el año, por lo que no tenía mayor intención de hacerlo con treinta y cinco grados, una piscina a mi disposición y cuatro libros que deseaba leer, pero hay todavía algo más poderoso que el deseo de saber: el de ligar. O como dicen los argentinos más visual y brutalmente, ponerla. Ponerla era, básicamente, lo que yo tenía intención de hacer, si me dejaban, claro.
Hay que decir que no me faltaba ánimo. Tampoco a ninguno de los que estaban allí. A diferencia de la ansiedad desatada y casi humillante con la que se manifiesta el deseo sexual durante la adolescencia, en la primera juventud uno ha aprendido ya ciertas leyes elementales: la de que no hay antídoto contra la lujuria ajena más poderoso que una necesidad demasiado apremiante, que en verano casi todos los gatos son pardos, que nada invita tanto a la fantasía como la posibilidad de reunirse durante una semana con un grupo de gente a la que es altamente improbable volver a ver en la vida. En los cursos de verano de El Escorial se mezclaban por aquel entonces el estudiante hormonado de toda la vida con esos estudiantes de “mediana edad” para los que la sociedad española de aquellos años tenía tan pocas soluciones realistas. Me imagino hoy, con la edad que tengo ahora, llegando a un colegio mayor repleto de universitarios y se me hacen comprensibles algunos gestos de espanto o condescendencia que entonces me parecieron insultantes. Esos hombres y mujeres de una edad indeterminada entre cuarenta y sesenta años que iban a las universidades de verano con intenciones verdaderamente humanistas tenían que vérselas con un puñado de jóvenes que lo único que ansiaban era ponerla o que se la pusieran y a los que por lo general acababan tratando con una simpatía de hermanos mayores.
Desde fuera parecía un congreso de juguete. La Complutense hacía un gran despliegue en cartelitos, chapas identificativas y demás parafernalia para que la gente recordara los nombres de sus compañeros, todo en un lustroso verde Bankia. Lo cierto era que por allí pasaban (en los cursos de verano que no tenían nada que ver con las humanidades) políticos, jueces y demás personalidades que habían tenido cierto protagonismo aquel año por algún motivo y que llenaban con comentarios banales esos sosos telediarios veraniegos que se veían en toda España dormitando la paella. Pero a la salida de los cursos humanísticos nunca estaba la prensa, muy rara vez se plantaba una cámara a entrevistar a alguno de los participantes o se producía un revuelo que llamara la atención. En el interior, congelados por el aire acondicionado, nos aburríamos mortalmente nosotros, los cachorros de filólogo, escuchando a algún plúmbeo catedrático teorizar sobre la crítica, nosotros, los hipermedicados filólogos con nuestro sencillo deseo de ponerla, parecíamos incluso un poco más pálidos que los demás, o más amarillos, pero no por eso se reducía nuestro deseo.
A mediodía comíamos un rancho escolar bastante olvidable y por las noches salíamos a tomar algo a los dos o tres bares que había en El Escorial y de los que se regresaba generalmente medio pedo o completamente pedo, sin haber ligado en absoluto, aunque con la vaga sensación de haber estado a punto de hacerlo. En parte era como si también se confabulara contra nosotros la sobriedad del granito, la limpieza de las líneas del omnipresente monasterio. El Escorial es, en cierto modo (quien lo visitó lo sabe), un antídoto natural contra la lujuria. Trasuda penitencia, oración y (viejos) excesos, pero a quienes no habíamos tenido la oportunidad ni siquiera de estrenarnos en los nuevos aquella presencia nos resultaba un tanto descorazonadora. El hecho mismo de que “refrescara” por la noche parecía también la veleidad de un destino climatológico que se volvía en nuestra contra justo cuando más lo necesitábamos. Nosotros, que habríamos querido de noche uno de esos calores tropicales que llevan a la gente a deslizarse a lo poco razonable nos encontrábamos con aquel frío de rebeca, y hasta de manta. A todo eso habría que añadir también la proverbial candidez que caracteriza a casi todos los cachorros de humanista.
Así iban transcurriendo los días de los cursos de verano, sin que pasara demasiado en realidad. Llegados a aquel punto uno abandonaba su curso de Menéndez Pidal y se metía en el de cine de Tarkovski de la sala de al lado o en el de política exterior europea, solo por curiosear. Uno de los recuerdos más memorables de aquellos dos años fue comer –junto al director de un taller y otro amigo mío– con Erland Josephson, el célebre actor de tantas películas de Bergman y Tarkovski, en un pequeño restaurante de la ciudad un chuletón que pagó Josephson en un alarde de generosidad memorable y una poderosa ración de torrrrtilla que desapareció en un tiempo récord.
En esa época estaba de moda la falda larga de aire hippie, lo que daba a las chicas que se alojaban en el colegio mayor un aspecto extraño de monjas laicas o de Janis Joplin, según se las mirara. Era raro verlas deslizarse por el pasillo del claustro con aquel aire religioso. Una de esas faldas hippies con un color de piel aceitunado, unos ojos negro tizón y una sombra en el labio superior que podría haberse ganado tranquilamente el apelativo de bigote me preguntó durante una de las comidas si sabía inglés. ¿Por qué? Porque tenía que traducir una cosa, en su habitación. ¿Qué habitación? La 302. ¿Cuándo? Ya, a las cuatro. Lo cierto era que no me había fijado demasiado en aquella chica hasta entonces, pero tenía una resolución tan aplastante que apenas pude oponer resistencia. Mi Janis Joplin con bigote era malagueña y estudiaba –como yo– Filología, le encantaba Lope de Vega. Desde que leyó Fuenteovejuna por primera vez con dieciséis años se le había quedado atragantada esa euforia popular y esa energía le había llevado a elegirla como tema de tesis doctoral. Fuenteovejuna, de Lope de Vega era el tema sobre el que ya llevaba disertadas por aquella fecha unas buenas setecientas páginas, porque las tesis doctorales de Filología Hispánica se vendían –tal vez se siguen vendiendo todavía hoy– al kilo. La elección de Lope había condenado a mi Janis Joplin a la lectura de una tonelada de bibliografía erudita que no puedo imaginar sin estremecerme. Todavía hoy me encoge el ánimo pensar en tantos corazones como el suyo, al principio amantes de la literatura, aplastados bajo el peso mortal de la filología, la más inútil de las ciencias inútiles. Pobre Janis Joplin mía, con su bigote, sus largas piernas, sus pequeños pechos y su lujuria a prueba de bombas que rompió la maldición antilúbrica que asolaba el claustro de nuestro colegio mayor. Solo ella estuvo a la altura de todas las expectativas imaginadas e inimaginables, solo ella compensó todos los veranos a dos velas, los aires acondicionados a tope, el coñazo indescriptible de la alargada sombra de Menéndez Pidal sobre nuestras cabezuelas.
La expectativa me había puesto tan nervioso que el camino hasta la 302 me pareció infinito. Recorrí casi temblando aquellos largos pasillos desiertos, iluminados verticalmente por la luz de El Escorial, aquella luz que ya no me era esquiva. Ahí tenía a mi Maritornes esperándome, los pasos ya no sonaban con su eco de hospital geriátrico sino con un alegre cascabeleo de Platero hormonado.
¿Viviremos alguna otra vez en nuestra vida con una torpeza tan tristemente conmovedora nuestro deseo sexual como lo hicimos en la primera juventud? ¿Volverá a ser alguna vez el deseo así, apremiante, resolutivo y bochornoso, lleno de gestos consabidos pero todavía patosos?
Mi Janis Joplin me hizo entrar en su cuarto y me señaló sobre unas fotocopias en inglés la palabra package. Yo dije paquete al instante sin estar demasiado seguro y sin haber cerrado la puerta. ¿Por qué no cierras la puerta? –dijo–. Con el ruido… Fue bonito que dijera lo del ruido con el atronador silencio sepulcral que emanaba del claustro. Yo cerré y allí se unieron por fin mi bigote y el suyo, mi cuerpo flaco y su hermoso cuerpo aceitunado.
¿Se supo o no se supo? Creo que no. Me apena que me falle la memoria en este punto, igual que me entristece no ser capaz de recordar si nos quisimos más de una vez o si se quedó todo en aquel batiburrillo patoso sobre su cama individual. Me apena no recordar si nos intercambiamos los teléfonos y las direcciones, si tras el curso de verano nos cruzamos o no alguna carta. Recuerdo que cuando le quité la camiseta estaba un poco mojada en la axila por la transpiración y que aquello me pareció la cosa más sexy que se había visto en El Escorial en los últimos doscientos treinta años. Lo que sí recuerdo es que a partir de aquel día ya no quise repetir nunca más un verano en los cursos de verano de El Escorial. Y cumplí mi palabra. Solo fui en una ocasión, esta vez como ponente, hace tres años. Cuando subí al estrado congelado por aquel sempiterno aire acondicionado me entretuve, mientras hacían las presentaciones, en los rostros de los veinte o treinta asistentes. Me sorprendió que fueran tan niños, y también sus gestos de atención voluntariosa. Me dio pena estar a punto de decepcionarles un poco, tal y como me han decepcionado a mí casi todos los escritores que he conocido, pero también me emocionó cruzarme la mirada con una muchacha de aspecto flaco, mirada nerviosa e inteligente y una sombra en el labio superior que podría haberse ganado tranquilamente el apelativo de bigote. ~