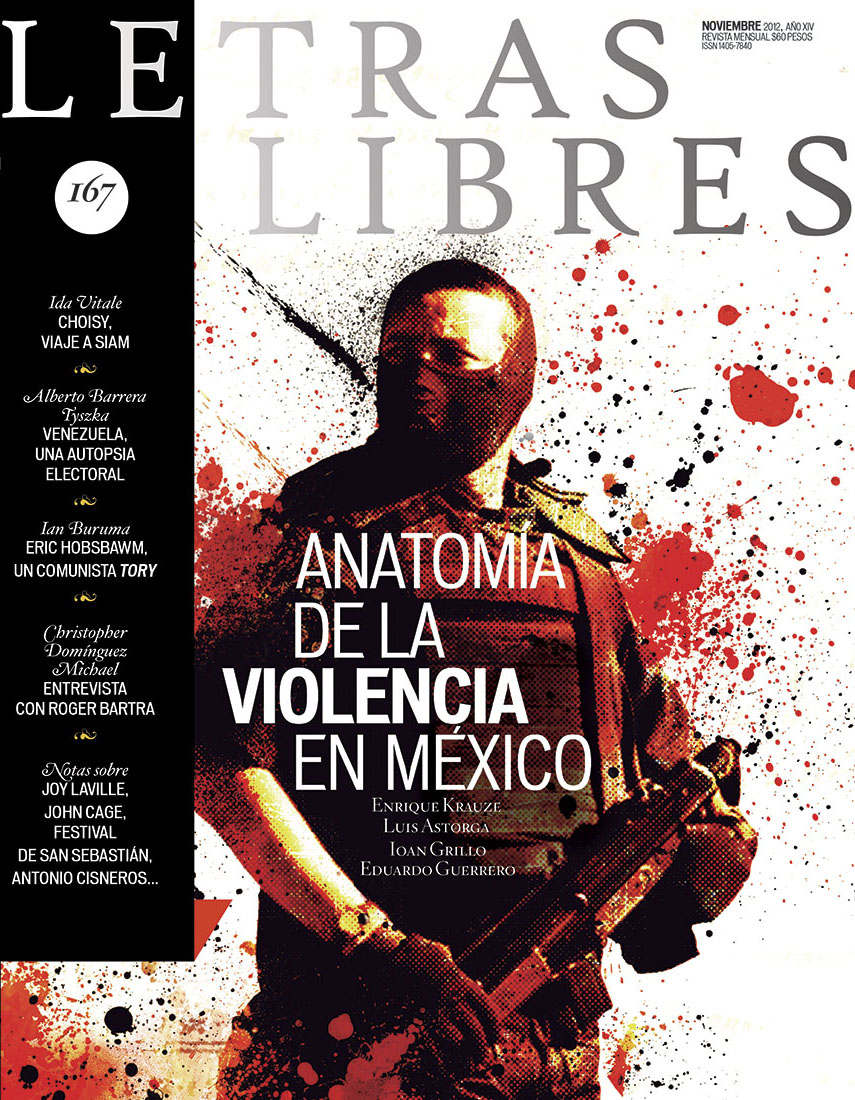¿Merecía la pena romper tantos huevos por esa tortilla? El número de muertos causados por las hambrunas, las masacres y otras catástrofes provocadas por el hombre bajo los regímenes comunistas se encuentra entre los ochenta y cinco y cien millones. En Camboya, se liquidó a la práctica totalidad de la población instruida. Mao Zedong fue responsable de unos treinta millones de muertes solo en el lunático Gran Salto Adelante. Las fauces oscuras y heladas del gulag de Stalin se tragaron a millones de personas. Y los habitantes de Corea del Norte siguen muriendo de hambre en la actualidad.
Para permanecer en un partido comunista hasta finales de la década de 1980, había que conservar, en algún sitio, el residuo de la convicción de que había merecido la pena, o de que al menos habría merecido la pena si los tiranos que gobernaron en nombre del comunismo no lo hubieran hecho tan mal. No muchos intelectuales británicos se mantuvieron fieles tanto tiempo. Eric Hobsbawm, el eminente autor de Historia del siglo XX, entre otros libros célebres, lo hizo: no siempre como miembro activo, y durante mucho tiempo como un miembro escéptico, pero sí como un camarada. En Historia del siglo XX, escribe sobre la “inhumanidad sin precedentes” de la Rusia de Stalin, y dice que “el proyecto comunista ha demostrado su fracaso y ahora sé que estaba condenado al fracaso”. Pero eso hace que su tenacidad resulte más desconcertante.
En su último libro, una autobiografía titulada Tiempos interesantes. Una vida en el siglo XX, Hobsbawm intenta explicar por qué. Por qué se mantuvo fiel a la línea del partido en 1939, cuando la Alemania nazi firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética, o durante las farsas judiciales de finales de la década de los cuarenta y comienzos de los cincuenta, e incluso después de 1956, el año de la insurrección en Hungría. Abundan palabras como “orígenes”, “generación” y “antifascismo”. Pero también “orgullo”: el rechazo jurado a abandonar un rumbo emprendido con nobles intenciones.
Al margen de las opiniones que uno tenga del comunismo, la autobiografía de Hobsbawm es un fascinante relato personal sobre una idea que atrajo a mucha gente por las mejores razones y aportó una excusa para algunos de los crímenes más horribles de la historia de la humanidad. Hobsbawm era, como dice en el prólogo del libro, “un observador partícipe”, un historiador además de un activista político. Es un hombre decente que sirvió a una causa sangrienta. Leer su libro es una experiencia grata e interesante, pero –al menos para mí– también frustrante. Quería saber más. Había demasiadas preguntas que no tenían una respuesta completa. Así que, con la esperanza de que me iluminara, decidí visitar al autor en su casa del norte de Londres.
Hobsbawm parece algo cansado de las preguntas sobre el comunismo. Se las han hecho demasiado a menudo. A la gente le gusta oír un mea culpa. Y ahí es donde entra su orgullo. Me preguntó si el comunismo era lo único que me interesaba de su libro. Hay capítulos, después de todo, sobre jazz, casas en Gales y viajes por América Latina, pero debía admitir que el comunismo era el aspecto más fascinante para mí. Sí, suspiró, bueno, probablemente era lo más difícil de entender. Fue un asunto generacional. Tenías “que estar allí”.
“Allí”, en el caso de Hobsbawm, fue Berlín en 1932. Nacido en Alejandría, hijo de una madre austriaca y un padre británico, los dos judíos no practicantes, pasó sus primeros años en Viena, antes de ir a un gymnasium en Berlín. No era un buen momento para ser judío en Alemania, aunque estuvieras protegido por un pasaporte británico. La república de Weimar estaba hecha jirones. Hitler llegaría al poder un año más tarde. Los hombres de las sturmabteilungen acorralaban a la gente con impunidad y la llevaban a sus cámaras de tortura. Hobsbawm no recibió sus violentas atenciones, en parte porque era más “el inglés” que “el judío”. Sin embargo, como escribe en este libro, sentía que estaba viviendo en “el Titanic, y todo el mundo sabía que iba a chocar contra el iceberg”. El nacionalismo alemán no tenía ningún atractivo para un colegial inglés. Tampoco el sionismo. La socialdemocracia estaba muerta. El comunismo, pensaba, era la única opción para alguien como él.
A Hobsbawm le gusta ver las cosas en términos de tiempo y espacio. En otra época u otro lugar, probablemente no se habría hecho comunista. Pero, en ese momento, rodeado de nazis en Berlín, le subyugó la promesa del comunismo mundial. Por eso, a pesar de todo, puede escribir que siente “ternura” por la memoria y la tradición de la URSS. Para algunas personas de su edad, hubo un momento en el que representó las esperanzas, no solo de Rusia, sino de toda la humanidad.
Le pregunté si su origen judío tenía algo que ver con su apoyo al internacionalismo. Después de todo, Karl Marx pensaba que su sueño comunista resolvería el problema judío. Las diferencias nacionales y raciales desaparecerían en el paraíso de los trabajadores.
“No”, contestó, no fue así, porque “nunca tuvo ningún conflicto personal con el problema judío. Uno era consciente de que era judío. ¿Cómo podía no serlo, en esas circunstancias?” Su madre le había enseñado que nunca debía avergonzarse por ello. “Por supuesto, creíamos que lo que Marx había dicho ocurriría. Pero no me hice comunista por eso. No podía simpatizar con el nacionalismo, porque reservaba para pequeños grupos lo que debía ser para toda la humanidad. Yo tenía una fe en la humanidad propia del siglo XVIII.”
La humanidad se compone de grupos y los grupos están constituidos por individuos. Una frase del libro de Hobsbawm me pareció especialmente reveladora. Cuando escribe sobre sí mismo en la época de su iniciación en el comunismo en Berlín, Hobsbawm observa: “Parece que los seres humanos no le interesaron demasiado, ni individual ni colectivamente; desde luego le interesaban mucho menos que los pájaros.” ¿Sigue siendo así? “Bueno –contestó– me gustan más unos grupos que otros: los escoceses, los italianos, los brasileños… ¿cómo podrían no gustarte?” Sí, pero ¿qué hay de los individuos? “No sé qué significa: que te gusten los individuos. ¿Significa cotillear sobre ellos? A veces lo hago, supongo.”
Hizo una pausa, luego dijo: “En realidad, no me gusta leer biografías.” Parece que le costó decidir si merecía la pena escribir la suya. Me preguntó si pensaba que tenía algún sentido. Le dije que por supuesto. Pero hay algo impersonal en el estilo de Hobsbawm, incluso como autor de memorias. Siente afecto por algunos individuos. Su mujer aparece muchas veces. Pero no se describe a nadie detenidamente, más allá de su apariencia física. La personalidad no cuenta. Las ideas sí. Me dijo que, aunque le encantaba Francia, por la Revolución, los franceses no le gustaban mucho. Eso parece bastante típico.
El estilo de Hobsbawm tiene la ventaja de la falta de sentimentalismo, aunque puede ser sentimental con respecto a entidades colectivas, meras abstracciones: los vietnamitas “habían luchado por nosotros” contra Estados Unidos. ¿Lo hicieron? Pero su enfoque también contiene una implacabilidad intelectual un tanto escalofriante. Hablamos de Pol Pot –apenas mencionado en el libro– y la carnicería de Mao en China. Hobsbawm nunca fue maoísta. Describió el asesinato de decenas de millones de personas como algo “fuera de toda rentabilidad”. Más tarde, cuando le mostré el texto, me dijo que había usado esa expresión “irónicamente”. La carnicería asiática, en todo caso, no entraba en la lógica del comunismo. Pero el intento soviético de “liquidar clases enteras probablemente sí, de una manera un tanto primitiva… Sabíamos que la Unión Soviética era brutal. Habíamos leído a Babel. Nunca creímos que fuera un paraíso de los trabajadores. Pero creíamos que era mejor y sabíamos que los costes eran enormes. En el siglo XX no hubo soluciones que no implicaran catástrofes o sufrimiento”.
Hobsbawm pasó a describir varios movimientos populares de la historia, como la extremadamente violenta reforma holandesa del siglo XVI, sin la que el siglo de oro neerlandés del XVII no habría sido lo que fue. “Cuando hay un movimiento popular de masas, se produce cierta barbarie, es inevitable.” Los movimientos populares permiten a la gente llevar las cosas al extremo. Porque están compuestos por gente común, no intelectuales. Respondí que Pol Pot y su grupo eran intelectuales. A menudo, los intelectuales apoyan y alientan la violencia. Repitió que no entendía a Pol Pot.
Hobsbawm esperaba que las cosas se liberalizaran en la Unión Soviética tras la era férrea de Stalin. “Podría haber sucedido, pero no fue así.” ¿Cuándo se dio cuenta? Parece que la gota que derramó el vaso llegó en 1968, con el final de la primavera de Praga. “Perdimos la esperanza después de 1968. Praga supuso una conmoción terrible. No queríamos creer que fuesen a hacer algo así.”
Pero había habido conmociones anteriores que hicieron que Hobsbawm pasara de ser un creyente y un activista revolucionario a una especie de comunista no practicante. En su libro, Hobsbawm usa una expresión peculiar para describir el discurso de Jrushchov sobre los crímenes de Stalin en 1956. Lo llama “una denuncia dura e implacable”: un lenguaje fuerte para un historiador poco sentimental, capaz de describir el asesinato de masas como algo que carece de rentabilidad, aunque sea de broma. Pero la desestalinización desgarró la iglesia comunista. Y después de 1956, cuando los tanques soviéticos entraron en Budapest, Hobsbawm “dejó de ser un comunista que dedicaba su vida a la revolución mundial”.
Entonces, ¿por qué siguió en el partido? En parte fue por una cuestión de orgullo. No quería ser como “uno de esos franceses que se golpean el pecho. Había formado parte de mi vida”. Detesta la forma en que antiguos creyentes se convierten en feroces anticomunistas. Siente que debe una lealtad a su propio pasado. Esa idea atrae a su sentido británico de la tradición. Se define como un “comunista tory”. Le duele la pérdida de las tradiciones. Es una de las razones de su odio a Margaret Thatcher: el ataque populista de la ex primera ministra a las instituciones tradicionales. Hablando de sus lealtades nacionales, Hobsbawm dice que “ha llegado a asimilar emocionalmente su estado civil” como ciudadano británico, pero añade: “no me gustaba renunciar a mis diferentes identidades. He permanecido leal a mi identidad cultural alemana y a mi identidad austriaca, sin tomarlas muy en serio”. La parte inglesa reside en esas cinco últimas palabras.
Sin embargo, había otra razón para su lealtad a los comunistas. Sigue convencido de que, por reprensible que fuera, la Unión Soviética era un “contrapeso necesario a Estados Unidos”. Hobsbawm no es el único que tiene esa opinión. Una profunda desconfianza hacia Estados Unidos es a menudo todo lo que queda de la izquierda. A Hobsbawm le gustan muchas cosas de América, especialmente Nueva York y el jazz, y ha dado clase durante muchos años en varias universidades norteamericanas, pero Estados Unidos sigue siendo el enemigo de todo lo que esperó en el pasado, el enemigo de su fe. Por eso todavía puede decir, como hace en este libro, que contempla la perspectiva de “un imperio mundial estadounidense […] con más temor y menos entusiasmo que si reviso la historia del antiguo Imperio británico”.
Aunque uno pueda conceder fácilmente que la actual administración estadounidense no inspira confianza, la teoría del contrapeso político tiene un problema. Hobsbawm señala con acierto que muchos regímenes que estaban del lado de Estados Unidos durante la Guerra Fría eran inmundas dictaduras militares. Pero el apoyo estadounidense a esos regímenes empezó a disminuir a medida que la Guerra Fría se acercaba a su fin. Hobsbawm citó la liberalización de Corea del Sur como un ejemplo de lo que esperaba que hubiera sucedido con el bloque soviético. Pero la democracia llegó a Corea del Sur (y a Taiwán, Filipinas, Tailandia y otros “Estados clientes”) con apoyo estadounidense, precisamente porque los viejos contrapesos comunistas ya no se veían como una amenaza.
Le trasladé esta observación a Hobsbawm. Comentó que Corea del Sur demostraba la superioridad de una economía planificada, que había producido una clase media liberal. Cuando nombré otras nuevas democracias que habían surgido en el campo estadounidense, hizo una pausa y dijo: “Quiere decir que Estados Unidos apoya las elecciones. ¿Eso es necesariamente bueno?” Quizá forma parte de su tradicionalismo, pero, aunque asegura estar “profundamente comprometido con un mundo gobernado para servir a los intereses de la gente corriente y no de las élites”, Hobsbawm no es un demócrata natural. Parece tener una confianza limitada en lo que hace la gente cuando decide su destino a través de las urnas. Menciona varios países donde la democracia no ha funcionado. “Fíjese en Turquía –dice–. Si los valores civilizados sobreviven allí, es porque el ejército los protege contra la democracia, que votaría por el fundamentalismo islámico.”
Esto encaja con su insinuación de que el salvajismo de los movimientos populares viene de las masas y no de los intelectuales que las guían. Es como si tuviera un miedo casi religioso de la llegada del apocalipsis, sin la protección de una iglesia disciplinada y capaz de salvar a la humanidad del desastre. La revolución de octubre representaba un sueño de igualdad y justicia universales. Pero el problema de Estados Unidos, en palabras de Hobsbawm, es que “no tiene más proyectos que la hegemonía global y la elección de sus presidentes”. Los terroristas islámicos, aunque representen otras cosas, tienen un proyecto. Hobsbawm aborrece ese proyecto, pero no piensa que “ninguna persona racional crea en eso de combatir el terrorismo. Iraq no supone ningún peligro grave”.
Considerar a Estados Unidos, con todos sus defectos y su arrogancia, un peligro mayor que las organizaciones terroristas revolucionarias, que creen que el asesinato de masas es un medio legítimo para alcanzar sus fines religiosos, es permanecer cautivo de una visión del mundo que me resulta incomprensible. Pero pertenezco a otra generación. He vivido en tiempos menos interesantes. Nunca he visto a los camisas pardas por las calles de Berlín. En una época, el comunismo pareció el único contrapeso. Puedo entender que un hombre se uniera a él por esa razón. Pero solo un comunista tory tremendamente conservador se habría mantenido fiel a la fe para siempre. ~
Publicado en Prospect el 20 de octubre de 2002 © en español, Letras Libres
Traducción de Daniel Gascón