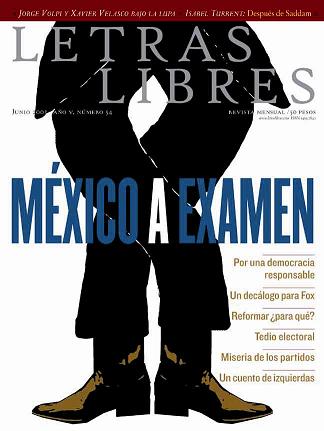Este atardecer esmogoso, como muchos otros en el pasado (y espero que muchos más en el porvenir), nos encontramos la vieja Banda de los Cuatro en la renombrada cantina “Mi Oficina”, sita en la tercera calle de Seminario, obvio motivo por el cual un parroquiano alguna vez la apodó “Mi Simposio”, lo cual le encantó al Flaco Plutarco, el cantinero, que colocó una placa cursi junto a la caja a pesar de nuestras pedantes protestas.
Como siempre, estamos reunidos con el cometido de reírnos y lamentarnos de los demás, escanciar botellas, jugar dominó, fumar o no fumar tabaco, bromear y esperar a los amigos y las amigas con los que solemos compartir una complicidad sabrosa y ya tal vez demasiado repetida. Me permito tomar el lugar del corifeo para decir nuestros nombres: Ulises de la Reguera, Arístides Villa, Néstor Armendáriz y un servidor.
Yo fui el último en llegar. Me preguntaron a coro:
—¿Cómo va la cosa, Héctor?
—Parece que va bastante bien. Que no hay que preocuparse —les respondí.
Sin embargo, estamos preocupados. Esperanza está en un hospital carísimo luego de que un amigo suyo, un imbécil que ninguno de nosotros conoce, llamado al parecer Alejandro, chocó el Golf de ella contra un Mercedes Benz blindado, que a su vez lo rebotó contra un poste de concreto de la Compañía de Luz y Fuerza. La vida de Esperanza no corre, me asegura su hermana, ningún peligro. Pero ¿qué tal si queda tuerta, lela o torcida del eje?
Lo digo con sentido del humor, pero sólo para ahuyentar el pánico. Y me acuerdo de que, cuando vivíamos juntos, varias veces le pregunté a gritos desde mis adentros: “¡¿Por qué no te mueres, cabrona?!” Sé que es una frase más o menos común en la vida de muchas parejas —o hacia nuestros padres—, pero de todas formas se me echa encima una especie de arrepentimiento, de culpa, como si acabara de aflorar a mi boca, manchándola y apestándola.
—O sea que el culpable se llama Alejandro —comenta Arístides.
—Alejandro Magnum iba borracho —apunta Néstor—. Parece que le gusta el coñac.
—Vamos a echarnos un dominó —dice Ulises, el astuto—. ¡Plutarco!
El Flaco acude y me mira con sus ojos casi amarillentos y le digo:
—No te preocupes. La va a librar. Mándanos las fichas, ¿sí?
—Ténganme informado —dice el cantinero con la voz inalterable que le da su oficio—. Pinche Esperanza… siempre la he querido —y agrega—: Tengo una veladora encendida atrás.
—Sí, todos queremos a Esperanza —enuncia Arístides con una vocecita inusitada en él.
—¿Traen celular? —Plutarco pregunta.
—No —contestamos a coro, porque “No es nuestro estilo” tener uno.
Plutarco va a la barra, apostrofa al nuevo empleado de cabello cortísimo, recibe de él un teléfono, nos lo trae, me lo entrega y me ordena:
—Márcale a su hermana. ¿Cómo es que se llama?
—Amparo.
—Espero que Zita esté bajo su amparo. Llámala y dale este número —y me entrega un papelito enmicado que trae en el bolsillo superior de su chaleco negro flamante, el primero que estrena en por lo menos cuatro años.
El apodo de Zita le viene desde la secundaria, no se lo pusimos nosotros; no se pronuncia como ese ni como la zeta española, sino como el ¡zinng! zumbante de las caricaturas. Le marco a Amparo, cuyo número de celular se me rotuló en la memoria a lo largo de este día.
—¿Ya estás con La Banda, Torito? —me pregunta la hermana menor, siempre cariñosa conmigo, siempre cuñada fraternal.
—Estoy, corazón.
—Diles que no se angustien. Todavía no hemos podido verla, pero, como ya te dije, es lógico.
—¿Quieres que vayamos?
—No. Quédense donde pueda encontrarlos. Está aquí toda la family, menos Tomás, que anda buscando avión.
—El Flaco nos prestó un celular, te doy el número, apúntalo —y se lo dicto.
—…Perfecto. Besos a todos, también al Flaco. Yo me comunico. El doctor dice que todo va bien pero, por si acaso, no beban mucho.
Le comunico a mis tres amigos el recado. El sabio Néstor se aproxima a la barra para poner al tanto al Flaco, antes de que se nos vaya a olvidar; también nos ordena:
—Desde ahora sólo beben cervezas —y las pide.
Nos ponemos a jugar dominó, sus rituales divertidos y banales.
¿Qué siento de que Esperanza esté en el hospital? Angustia, o ansiedad, o pavor, o lo que sea. También una nostalgia francamente boba por aquellos años que vivimos juntos. Yo pensaba que el habernos separado fue una buena cosa, pero ahora no lo sé. ¿Quizá habríamos podido, debido, sabido seguir? Quizá no la entendí, aunque mi recuerdo es que la entendí hasta que me dije que ya no podía ni debía entenderla, entre otras grandes razones porque ella no me entendía a mí: cada mañana me miraba con una especie de perplejidad genuina. De otra forma no habría andado a estas alturas de la vida con este imbécil más joven, de nombre Alejandro, sino con un imbécil más prudente.
Aunque Arístides vivió con ella poco más de dos años en una comuna, y Ulises ha sido su único marido, la relación entre Esperanza y yo fue la más larga, tanto para mí como para ella.
Que acabó muy mal, es cierto: con muchísima rabia por ambas partes. Pero no acabó con desprecio, por lo que con el tiempo nos hicimos cuasi íntimos amigos; aparte de que hasta hoy funjo como especie de padre de Tomás, el hijo que tuvo con un líder sandinista cuyo nombre prefiero no decir. (No, no era Tomás Borge.)
El Flaco nos vigila, y seguramente se imagina que en realidad no cumplimos con los ritos del dominó, sino que sólo estamos tirando fichas sin meditarlas y hasta sin acompañarlas de los comentarios más o menos ingeniosos de costumbre.
Estamos tristes. Estamos asustados. Zita siempre ha sido camarada, tótem y hermana. Más camarada que otros y otras, más hermana que los propios hermanos, y más tótem que nunca desde esta madrugada. Hay personas que por su forma de ser y desear y gozar son el pegamento mítico de uno o más grupos, o de un periodo. Con Esperanza tuvimos problemas serios todos, emocionales y políticos y hasta de dinero, pero sólo un idiota (como el nicaragüense) podría privarse de seguir queriendo a Esperanza.
Esperanza no era la mejor de nuestras mentes, ni la más bella de las mujeres, pero ninguno de nosotros, pensándolo bien, tenía tanto encanto y tanta energía y tan precisa agudeza. Todo lo hacía con muchas ganas, con un entusiasmo que también era ironía, desde las épocas de su semiclandestinidad hasta todos los años de lucha abierta, difícil, tesonera, también heroica, quiero decir, muchas veces muy en el vacío y al borde de la tragedia y la amargura, en el largo tránsito de la lucha por la Revolución y su mayúscula a la brega por la democracia y su minúscula.
Esperanza siempre tomaba en serio lo que hacía, pero no se tomaba en serio a sí misma. En un medio en que la represión, los pocos seguidores y los fracasos repetidos y repetitivos producían profetas delirantes, sectarios absolutos y maniáticos del poder, Esperanza siempre fue diferente. Decía, por ejemplo: “Sí, Equis es un machista de mierda, pero está cocinando un artículo que nos va a cambiar la óptica.” Siempre creía. Cuando digo siempre, quiero decir siempre.
Y siempre pensaba en la famosa óptica, al grado de que la llegaron a apodar La Optometrista. En una época hasta anduvo proponiendo, para escándalo más bien general, que los cuadros no sólo fueran menos cuadrados, sino que se educaran en los métodos de Carlos Castaneda y sus brujos, a fin de estar más cerca de las creencias y las astucias del pueblo.
Y además de sus locuras ocasionales, era diferente en otras cosas. Estaba por encima de los sarcasmos y de los grupúsculos y de los pleitos teológicos y monásticos. De no haber sido tan parrandera, cogelona y divertida, habría sido hermana de la caridad. Pero de ello no tenía más que ese atisbo de bigote que conocíamos quienes habíamos tenido la fortuna de haberla besado, “su persistente lado ibérico” en palabras de Arístides. (Su otro lado peninsular —sus padres y tías y una abuelita eran republicanos— radicaba en su furia contra la monarquía española.)
Nuestro mesero habitual no está hoy, llamado Raúl y apodado El Manotas. En su lugar nos atiende Tirano Bandejas, por su verdadero nombre Atilano Zendejas. Los cuatro miramos con cierto rencor las esbeltas botellas de cerveza y menos de seis grados de alcohol.
—Me acuerdo de cuando yo andaba con Zita —musita Ulises, el único marido, con su voz imposiblemente baja, y se queda callado; luego de unos segundos largos, los otros tres abatimos las fichas y aguardamos a que prosiga, y prosiga en un tono más alto, mientras los demás parroquianos son cada vez más numerosos y levantan cada vez más la voz, porque los chilangos sólo suben la voz en coro, como las ranas.
—¿De qué te acuerdas? —inquiere Arístides, el viejo compañero de comuna de Esperanza.
—Me acuerdo —se sonríe Ulises— de cuando despreciaba o menospreciaba, como prefieras, a los campesinos.
—Sí, yo también —apunta Néstor.
—¿Tú también te acuerdas, o tú también los despreciabas? —pregunto yo.
—Las dos cosas. Desde luego —Néstor responde.
—Para ella, los rústicos eran la clase atrasada, atrasadísima —apunta el pelirrojo Arístides—; no sólo Marx, no sólo Lenin, no sólo Engels, sino otro montonal de autores lo decían. Los campesinos podían ser insurgentes, pero no agentes de la Historia, a diferencia de la insigne clase obrera. ¿Acaso no el Che Guevara fue traicionado o delatado o más bien ignorado completamente por los campesinos de Bolivia que allá, según entiendo, son en su mayoría indios? ¿No se vio obligado el héroe blanco y barbado y argentino a apalear su pobrecita y maldita mula porque se negaba a llevarlo al futuro, en una grotesca escena tragicómica?
Cunde el silencio, que Ulises aprovecha para seguir removiendo sus remembranzas:
—Cuando Esperanza miraba a los campesinos y a los indios, decía: “Estos compitas siguen, como diría Marx, en el puritito despotismo asiático.” Nuestra querida Zita lo decía como si fuera la Biblia.
—Era la Biblia —acoto yo.
—A mí personalmente me parecía muy desagradable, porque soy oaxaqueño, y sobre todo porque yo la amaba por su inteligencia y su idealismo y su cuerpo, no por sus ideas.
—¿No la amabas por sus ideas, a una mujer que vivía por sus ideales? —Arístides se ríe un poco exageradamente.
—En efecto. Entre otras cosas, también por eso terminamos. Y luego de repente pronunciaba la palabra Indios con mayúscula, no sé si me explico.
Nos quedamos callados, medio oyendo un organillo que suena en la calle como una especie de pregón melancólico del pasado, cualquier pasado, no importa cuál, como diríamos los cursis.
—A mí también me asombró el viraje de ciento setenta y nueve grados y medio que hizo Zita cuando en el 94 aparecieron los zapatistas —señala Néstor.
—Así es —susurra Ulises—, fue muy extraño. Ya no sé con quién de ustedes andaba entonces, pero…
—No conmigo —digo yo.
—Y menos conmigo —añade Arístides.
—Bueno, es una persona que ha andado con bastante gente, pero eso no es lo que importa —señala Néstor—, sino…
—Para mí fue muy raro —Ulises musita—. Yo no sé mucho de estas cosas, pero desde la caída del Muro de Berlín Zita empezó a cambiar, empezó a parecerme extraña. Incluso a caerme mal.
—Dinos, quizá nadie puede ser tan objetivo como tú —digo, encendiendo un cigarro con otro que ya fue encendido con otro.
—No sé, Héctor, tú la conoces más que yo y quizá mejor que cualquiera de nosotros… El hecho es que se transformó. La Zita confiada y entusiasta y chistosa me empezó a parecer un poco histérica, estridente, incluso amargadona, como si se le estuviera yendo la juventud, tal vez. Y sus ideas —los otros tres nos inclinábamos sobre la mesa para escuchar los susurros— también me parece que cambiaron. De súbito se preguntaba si debía estar a favor de la lucha armada, a la que siempre de los siempres se había opuesto, y a favor de los indios. Quería que viajáramos a Oaxaca, quería que le explicara las tradiciones, y las razones de las tradiciones, de los oaxacos. Cuando nos reíamos…
—¡¿Se estaban acostando?! —pregunta Néstor jocosamente.
—Si sí o si no, eso no es asunto tuyo —sonríe Ulises con su tierna seriedad letal—. El hecho es que cuando nos reíamos, me costaba mucho entender sus palabras, sus nuevas palabras. Nos reíamos porque de nuevo no estábamos de acuerdo, pero yo sentía que esta vez el desacuerdo le retorcía un poco el estómago. ¿Me entiendes? Esperanza me había dicho siempre que la vida y el pensamiento urbanos nos llevaban al progreso tan deseado como irremisible, a una nueva sociedad, y ahora me hablaba de la sabiduría de los campesinos con la misma fe con que años antes me hablaba del vigor y la misión de la clase obrera. A mí, como bien lo saben ustedes, las ideas no me han importado nunca mucho. Y no me da ni tantita pena. Lo que sí me importaba era sentir que estaba perdiendo su confianza, y con ella, su inteligencia y su encanto.
—Nunca nos dijiste esto —apunta Arístides en el tono más neutral posible, para él.
—No, nunca. Era entre nosotros. ¿A poco tú vienes y nos cuentas intimidades cuando están sucediendo, sobre todo cuando se trata de alguien que conocemos?
—No, desde luego —concuerda Arístides—. Por otra parte, ya antes Esperanza había estado a favor de la lucha armada. En Nicaragua, por ejemplo.
—Sí, pero hasta mi abuelita estuvo de acuerdo con eso —señala Ulises.
Los cuatro nos carcajeamos.
—Es inútil tratar de jugar dominó contigo, Ulises —pronuncia Néstor.
—Porque hace ya rato habíamos bajado las fichas para tratar de escuchar tu bendita vocecita, las fichas que nos parapetaban contra el miedo —explico yo, también en voz baja.
—Mira, Ulises, Chiapas no fue la única vez que nuestra amada Zita dio golpe de timón. Hubo otras. Varias. Ella iba poniendo sus fichas conforme iban apareciendo las luchas —argumenta Néstor con suave autoridad—. No como quien en eldominó tira la mula de seises o la de blancas por miedo a que se la ahorquen, sino porque sí. O más bien, porque no. Por oposición, por rebeldía, por chingar, por defenderse. Al principio lo hizo en nombre de la Revolución socialista, o de la sandinista. Pero luego esa invocación se fue quedando hueca, se fue difuminando. En realidad, Zita era como tú: se guiaba más por los sentimientos que por las ideas. Que le gustaban más los sentimientos que se correspondían con ideas, sí, pero ¿a quién no?
—A mí no —afirma Ulises.
—Ah, pues eres muy especial.
—¡Especial! —exclamamos Arístides y yo y levantamos nuestras cervezas.
Sin embargo, Néstor no quiere que lo interrumpamos:
—El volantazo hacia los indios fue más o menos generalizado, no una cosa exclusiva de Esperanza.
—Sí, pero estaba cambiando su visión de un día al otro —insiste Ulises— y a mí, la verdad, me sonaba a “Dale tu mano al indio, dale que te hará bien”, canción ridícula como pocas.
—Ya no se trataba de una visión del mundo, sino de no dejar de luchar por la justicia —aduce Néstor, que de repente cambia de enfoque y de tono—: Tiraba candela Esperanza. Cuando éramos jóvenes.
—Vaya si la tiraba —digo yo.
—En esas épocas, todos tirábamos candela —acota Arístides.
—Pero ya ni Zita la tira —asevera Ulises—, sólo se repite y se repite.
—Como nosotros —Arístides señala.
—Como nosotros, hermano, pero ella ya casi sin sentido del humor.
Esto es tan triste que callamos. Hasta que pasa un ángel, como dice el dicho, y me apaga el cigarrillo.
Me acuerdo en este instante de cuando todo el tiempo yo sólo deseaba escuchar sus palabras llenas de ingenio y sobar su cuerpo como interminable y cálido talismán, y espeluznarme del arco de sus pies, y llorar de gozo con las toronjas de sus pechos, y asombrarme con sus cejas “tailandesas”, y oírla hablar no sólo de sus amigos Engels & Marx, sino de Michelet, Montesquieu, Macauley, del loco de Carlyle, de los últimos libros de Trevor-Roper y Lacouture, de Althusser y Foucault, y de sus propios alumnos y los trabajos de campo. Era una persona exasperante, pero interesante.
Y de pronto también me acuerdo de lo que me dijo hace unos meses un alumno suyo que ignoraba que yo la conocía:
—Es una señora todavía medio guapa, cincuentona y bastante simpática, muy decente y a veces un poco gritona —y me entra la tristeza.
Mientras tanto “Mi Oficina” está llegando a sus altos niveles usuales de cacofonía y griterío, y Ulises levanta las fichas y dice:
—Héctor y yo salimos, señores. Jueguen —y todos miramos las bolitas de las fichas como si fueran niños que se han quedado callados mientras hablábamos.
Al cabo de un rato —cuando ya estamos en la segunda mano—, Néstor dice:
—Me acuerdo de cuando Zita decía “¿Quiénes son los enemigos del pueblo? ¡La mula de blancas y la de seises!”
—Sí, Zita era buena jugadora de dominó —conviene Arístides.
—Es —señala Néstor.
—Y tiene un gran corazón —digo yo.
—Y un lugar precioso justo encima de él —nos recuerda Ulises, que agrega—: En las mañanas me decía, en medio desayuno: “¿Ya viste lo que hicieron ahora los gringos?” Ése era su speed, no necesitaba café o jugo, con su indignación matutina tenía energía para todo el día. Y la noche.
—Sí, en cuanto a maldad, Zita casi sólo creía en la del hombre blanco capitalista y sus títeres —señalo yo, que no tengo el más remoto recuerdo de si quien juega a treses es Ulises o nuestros adversarios.
—La izquierda es como una mujer que empezó muy audaz y acabó de tía persignada. Una loser que ya no es beautiful —nos arroja Arístides, ante nuestro escamado silencio.
—Compañero, voy a cerrar —me anuncia Ulises—, creo que no podemos perder.
—Yo estoy con usted, compañero, hasta en la derrota —respondo; pero efectivamente ganamos 27 puntos, lo cual, porque es mi número de la suerte, me alegra.
Mientras Néstor hace la sopa, Ulises perora en volumen casi humano.
—Y ahora resultaba que Zita amaba y defendía los usos y costumbres de los Indios y los Campesinos con mayúscula. De progesólatra, urbanólatra y estatólatra, Esperanza pasaba a ser atrasólatra y municipiólatra. Resultaba que la simiente del futuro ya no estaba en la clase obrera, que acabaría representando las nuevas formas de producción, ¡sino en el pretérito!, ¡en la tierra!, ¡en los que se oponen con toda su alma a las relaciones mercantiles de producción! Dense cuenta, el espíritu de lo nuevo y de la lucha se encarnaba en la clase del pasado, no en la del porvenir según Marx y demás.
—Sí —convengo—, nos damos cuenta.
—Pero, Héctor —me dice Ulises con exasperación—, date cuenta por favor, si puedes, de que todo esto lo expresaba, ¡lo proclamaba!, sin un pío de autocrítica. Ni una palabra, hermano, ni un atisbo. ¡Para mí, era como mi madre que dejaba de creer en San Pánfilo para creer que San Panchito sí iba a traer las lluvias! ¿Me entiendes?
—No mucho —le digo, sólo por joder un poco y ganar tiempo.
—Yo sí te entiendo —aduce Néstor—. ¿Sabes por qué? Porque tú no crees y Zita sí cree. Porque todavía cree. Porque cree que es mejor creer que no creer. Porque cree, como todos los creyentes, que creer es signo de superioridad moral. Porque le gusta el idealismo redentor, que tú nunca conociste. Porque cree que hasta una bestia peluda como Milósevich es una víctima del imperialismo, y se siente incluso con mayores méritos morales por haber seguido creyendo más tiempo que otros cuando ya se necesitaba muchísima necesidad y obcecación para seguir creyendo. Hay un momento en que ya no importa en qué crees, lo que importa es que —a diferencia de los “renegados”— todavía crees, aunque el templo esté hecho añicos en el suelo. Nuestra Zita creyó en la religión del mañana, que se quedó sin mañana. Me parece no sólo sordo, sino un poco estúpido, que le reclames su fe.
—Sí, Néstor, sí, tienes toda la razón de explicarme lo que no entendí —dice Ulises en voz casi alta—, pero déjame decirte que estoy seguro de que todas las mañanas se sigue despertando perfectamente de acuerdo consigo misma y que hasta es capaz de decirte con escupitinas de desprecio las cuatro palabras “¡Yo sí tengo convicciones!”, como si tener convicciones fuera más virtuoso que tener dudas. No veo qué carajos tengan que ver las convicciones con la inteligencia o hasta con la entereza moral.
Yo quiero decir algo, pero me ataja Arístides:
—Estás mezclando lo personal con lo político. Ya no estamos en los sesentas, compañerito.
Todos nos reímos, incluso Ulises, que me señala con el índice:
—Si alguno de todos nosotros todavía medio anda con Zita, no soy yo, sino Héctor.
—Déjame contarte algo —interpola Arístides, mientras le pide a Tirano Bandejas con un gesto que nos traiga otra ronda—. Tú te estás quejando de una cosa que en realidad son dos. A saber, que ni las mujeres modernas ni la izquierda aceptan nunca no digamos alguna culpa, sino un mínimo de responsabilidad por cómo acabaron las cosas. Las dos siempre son víctimas: de los hombres, de la historia.
Nos quedamos helados, hasta que Ulises rezonga en voz baja:
—Me parece increíble que digas que las mujeres no son víctimas de la violencia de los hombres y de la injusticia social.
—Te parece increíble porque no entendiste. Dije que ni la izquierda ni las mujeres libres y modernas están dispuestas a aceptar su propia responsabilidad por los errores y los desastres, sucedan éstos en el amor o en el campo social.
Ulises guarda silencio, concediendo, pero Arístides decide que es el momento de tirar la estocada:
—Esperanza nunca tiene la culpa de nada. Esperanza siempre obra de buena fe. Esperanza no se arrepiente ni se culpa ni se atormenta de nada. Esperanza, eso sí, detestaba a los que se burlaban de la fe, sus palabras impías e insensibles la herían.
—Esperanza sí admite a veces que se equivocó, pero alega que siempre fue de buena fe —acoto yo.
—¿Los crímenes de Stalin? Ella te dirá que nunca fue prosoviética y que ¿qué le cuentas de los de Hitler? Pon tú las decenas de millones de muertos de cárcel y tortura y hambre bajo Mao y el horror de la Revolución Cultural, ella te dirá que nunca fue maoísta, y que ¿qué le cuentas de los crímenes de los japoneses e ingleses en China? ¿Las masacres y la “reeducación” del Khmer Rojo?, pregunta: un delirio camboyano; ¿y qué le cuentas de la masacre del millón en Yakarta? ¿La invasión de Vietnam a Camboya? Había que impedir que cayera en manos de la alianza EU-China; ¿y qué le cuentas de lo que Estados Unidos hizo en Vietnam y Camboya y Laos, eh? ¿Las monstruosidades de Angola y Etiopía? El enemigo era implacable. ¿El estado policiaco, el culto a la personalidad de Fidel Costra, la pobreza y la cerrazón de Cuba? Consecuencia natural del embargo; ¿y qué le dices de los miles de asesinados en América Latina, de la miseria de millones en América Latina, de la corrupción de las democracias en América Latina? —perora Arístides.
Abrumado, casi hastiado, Ulises murmura:
—Yo sólo mencionaba que de un día para otro cambió totalmente de discurso. Era una cosa personal. ¿Por qué ustedes, que la quisieron tanto, la critican tan duro?
Arístides desea culminar su filípica, pero Néstor se lo impide:
—Te repito: se quedó sin religión, pero no sin fe. Es todo. Por eso ya no habla de Marx, como si el barbón fuera cura paidófilo que nos hubiera engatusado diciendo: “Que los pueblos, como los niños, se acerquen a mí.” La izquierda antes decía: “Lo nuestro no es utopía, como Fourier y Owen y demás babosos soñadores: lo nuestro es socialismo científico y materialismo dialéctico.” Ahora la izquierda se mesa los pelillos de la calva y se lamenta: “¡Qué inmensa pena que se hayan perdido las utopías!, ¡qué penosas estas masas y esta juventud que ya no creen en lo imposible!” La izquierda soñaba con complots. Hacerlos o sufrirlos. Le encantaba complotar, y siempre denunciaba complots: de la burguesía “financiera”, del clero “ultramontano”, de la facción “más retrógrada” del aparato político, de los aliados del “segmento golpista” del Ejército, etcétera, etcétera. Pero podía vivir excitada, y feliz a su paranoica manera, entre todos esos hados funestos, ¿por qué?, porque creía en el cuento de hadas del socialismo, que además resultaba que nunca era el socialismo realmente existente, sino siempre otro, por venir, que sí iba a ser el bueno.
—Entonces ¿por qué se deprimieron y confundieron tanto cuando cayó la Unión Soviética? —pregunta Ulises, que enciende, como ya pocas personas en el mundo, un cigarro sin filtro.
—Eso es asunto para psicoanalistas: en realidad sí amaban en el fondo al bloque soviético que decían combatir —digo yo—. Creían que la URSS llegaría antes que nadie a Marte y tarde o temprano se aboliría el mal y se gozaría la igualdad.
—No, yo creo que lo que los hundió fue comprobar el alborozo con que las masas, las preciadas masas, abrazaron el capitalismo, la religión, el nacionalismo y los McDonalds —opina Néstor—: 72 años de adoctrinamiento en vano… Eso sólo lo aguanta una iglesia en regla, basada en las promesas que se cumplen en el más allá. Para la escatología de la izquierda, Satanás triunfó, la profecía se fue a la chingada, Capitalismo venció.
—Y ya ni siquiera pueden llamarlo por su nombre aborrecido. Ahora lo llaman Neoliberalismo para no mencionar su verdadero nombre maligno —acota Arístides, cuyo rostro casi pecoso se ha ensombrecido; creo adivinar que no es por la deriva de esta extraña conversación extemporánea, sino por Esperanza, que con su ausencia la suscita. Sin embargo, no lo miro a los ojos, porque ninguno de los cuatro nos estamos mirando a los ojos, ni siquiera por casualidad.
Y en este momento me doy cuenta de que la izquierda se chupó casi todo idealismo e ilusión y vuelo imaginativo durante por lo menos setenta años, excepto en Estados Unidos e Inglaterra, donde otros entes se encargaron del vampirismo. Que la izquierda fue el oasis al que trotaban como sedientos y hambrientos animales nocturnos, o el espejismo del que se fugaban como renegados y locos furiosos y melancólicos amargados, todos aquellos que hacían o querían hacer proezas, hazañas, rebeldías, resistencias, locuras, paraísos… y reformas necesarias. La izquierda quiso nada menos que cambiar la condición humana, y creyó haber interpretado los más íntimos deseos y derivas de la diosa Historia, su verdadero flujo, sus días menstruales, sus noches prodigiosamente fértiles, la fecha del anhelado parto de la criatura del futuro. Creían que la vida tenía sentido y que ese sentido era ante todo, sobre todo y después de todo social y político —no artístico, ni moral, ni sexual, ni infantil; creían que el ser humano estaba llamado (por Clío y por Minerva y por San Karl) a organizarse con justicia y con razón. Creyeron que la liberté era sirvienta de la égalité, y que la fraternité se tenía que imponer al egoísmo de los codiciosos y díscolos humanos. Y se congregaban en sectas nombradas conforme a su tirano preferido: leninistas, trotskistas, estalinistas, titistas, castristas, maoístas; hasta polpotistas y kimilsunguistas, sin olvidar, ¡cómo olvidar su vulgaridad sincerísima!, el machismo-izquierdismo de los sandinistas.
Aquella mezcla de realidad y deseo, de necesidad y anhelo, de libertad y sujeción, aquella creencia en las “leyes de la Historia”, aquella sensación de que el mundo era malo y duro, pero maleable y duradero, aquellas ganas de hacer cosas que cambiaran la vida de todos o algunos, aquella causa era tan bella, tan exigente, tan justa, tan limpia, tan noble, tan ardua, tan admirable, que se cometieron los peores crímenes en su nombre.
Y Esperanza era necia, necia, necia, necia, y no había forma de hablar con ella de los asuntos abstractos que para ella no eran “concretitos”, una de sus palabras fetiche. Ni de sus convicciones, como bien dice Ulises: a mí también me roció de virtuosa escupitina algunas veces, y ahora que me acuerdo, me da rabia, me da mucha mucha rabia… Ni tampoco se hablaba de lo muy, muy mal que manejaba sus diversos coches a lo largo de los años: ir con ella al volante era siempre una esperanza fallida a cada instante de chocar levemente, porque manejaba muy despacio para una ciudad como la nuestra. Y también cocinaba poco y sus platos no sabían ni bien ni mal; si Ulises o yo cocinábamos, le encantaba, lo disfrutaba y, si había invitados, lo celebraba (Arístides no cuenta, hace mal hasta las quesadillas). Y fue una madre amorosa pero a la vez ineficiente, chantajista y bastante melodramática.
Esperanza tenía poco tiempo (aunque realmente muchas ganas) para las relaciones amorosas en general, de modo que su o nuestro hijo Tomás iba y venía entre el DF y Managua, donde vivía con la familia de la primera esposa de su padre, la matriarca designada del sandinista semidiós heroico, y luego gobernante histórico, y después grotesco polígamo corrupto que en una noche de épico combate había implantado su simiente esperanzada en las trompas de falopio de la compa Esperanza, la cual había llevado con otra amiga, hoy muerta, en un Rambler American, marca de coche hoy también fallecido, armas, medicinas y dólares para los nuevos héroes de nuestra América. Tampoco con nosotros, sus hombres, pasaba mucho tiempo, pues siempre tenía una o dos cosas impostergables que hacer. Salía tarde en la mañana de casa y regresaba tarde de noche, luego de librar numerosas batallas en provecho del porvenir de todos.
Arístides me punza no sé qué nervio del tríceps y yo exclamo, como si no hubieran pasado los años y aún estuviéramos compitiendo y debatiendo por ella:
—¡¿Qué te sucede?!
—Que si tienes cuatros o seises, Héctor, o si pasas —me pregunta Arístides, que esgrime un alambre plástico de los que se usan para cerrar las bolsas de basura.
—Cuatros y seises, déjame ver. Estaba pensando en la voz de Zita —digo.
—Idéntica a la de Jeanne Moreau —dice Néstor.
—Y sus orejitas tan chiquitas que yo le decía que su mamá se las había recortado junto con el pelo —recuerda Ulises, que me pregunta—: Compañero, ¿tira usted, o pasa?
—Este pendejo debe de tener la mula de cuatros —opina Néstor refiriéndose a mi persona.
—A Zita le indignaba que la gente creyera en Dios, pero acabó apreciando a la Virgen de Guadalupe —comento, bajando dos fichas y haciéndolas girar sobre sus ombligos metálicos; mientras finjo que sumo y cavilo, de pronto siento un deseo fortísimo y antiguo —como la juventud— de caminar abrazado con ella por la playa de Tulum, susurrándole, como entonces, “Tus neceos son órdenes, mujer maravilla”.
Plutarco se desplaza hacia nuestra mesa perfectamente cuadrada y banal con su habitual rostro inexpresivo, el que lega toda una vida viendo cómo se emborrachan todos los días, todas las noches, todos los demás.
Me toma por el hombro derecho y me dice:
—Tienes el celular apagado. ~