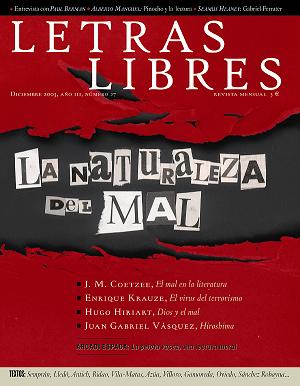La poesía de Gabriel Ferrater es en gran medida lo que puede esperarse de un escritor catalán cuya adolescencia y juventud coincidieron con la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial. El hechizo y la afectación del surrealismo le quedaban muy lejos. Su obra, equilibrada y gravemente meditativa, deja de lado el gusto por la palabra florida y los manifiestos teóricos, de modo que la franca excelencia de muchos de sus poemas alcanza de inmediato al lector de habla inglesa:
Llevaban minas antitanque, inútiles
y pesadas como un símbolo histórico,
envueltas en mantas empapadas
de olores antiguos, romero y sudor
de mulas. Y también ametralladoras
desmontadas de los cazas alemanes
y metralletas de chatarra inglesa.
En grupos de dos o tres, muy separados
los unos de los otros, ínfimos y tozudos
como la carcoma de un gran tronco abatido,
los maquis agujereaban el Pirineo.1
En términos generales, la de Ferrater es una poesía enamorada de su propia materialidad, pero no del todo satisfecha por ella. Es poesía convencida de su contingencia histórica pero empeñada, con todo, en sus derechos subjetivos. Poesía que quiere el mundo como meditación pero que no puede olvidar la prioridad de los hechos. Poesía en la que, por ejemplo, sólo se puede dar cuenta cabal de la genuina desolación de la guerra civil a la luz de sus consecuencias, en la tristeza visionaria de un anochecer en el que un tren “se duerme como un gusano, flácido y largo”; en la que el gozo absoluto del amor presente sabe muy bien que no puede conocerse de manera adecuada hasta que no se adentra en el pasado, hasta que los amantes no se han convertido en “ídolos de nosotros,/ para la sumisa fe de después”; en la que cualquier proyecto, por creativo que sea, se halla amenazado por la premonición de que “el mérito/ se siente muy poco feliz, recompensado”. En otras palabras, ésta es una poesía que, no obstante su origen romántico, contempla su promesa romántica con eterno escepticismo.
Y es por ello por lo que ha envejecido tan bien. Al igual que las traducciones de Arthur Terry. “Pequeña guerra”, el título del poema que cité más arriba, fue el título de un cuaderno de traducciones de poesía catalana publicado en Belfast en 1967. Arthur era entonces catedrático de literatura española en Queen’s University, y por el mero hecho de llamarse catedrático estaba aureolado de cierta autoridad oficial; sin embargo, pese a toda su erudición, no podía imaginarse a un hombre menos amedrentadoramente profesoral que la figura con la que nos encontrábamos en las reuniones de The Group que tenían lugar, semana tras semana, en el apartamento de Philip Hobsbaum. Allí nos íbamos sentando, aspirantes todos, jóvenes profesores, técnicos de laboratorio, funcionarios, estudiantes de doctorado, estudiantes a secas, y Arthur, que había sido amigo de Philip Larkin en la época en que Larkin había trabajado como bibliotecario en Queen’s, y que parecía conocer todos y cada uno de los poemas mencionados, sin importar el idioma original en el que estuvieran escritos, Arthur se sentaba entre nosotros como si también fuera un principiante. En aquella época era joven para ser catedrático, pero, gracias a que sabía combinar el interés por nuestro trabajo con la defensa del trabajo de otros —como Ferrater—, lo recuerdo más bien como un ejemplo de la figura del poeta joven.
Ciertas cualidades de la obra de Ferrater estaban destinadas a resultar atractivas al temperamento del traductor: una seriedad que no resultaba solemne, una reticencia que no renegaba de la verdad, una franqueza desengañada. Y en Belfast, en la segunda mitad del sesenta, ciertos aspectos de los temas y situaciones de Ferrater tenían un atractivo obvio para el resto de nosotros, pues empezábamos a convivir con nuestros propios problemas, públicos y poéticos. Aquí teníamos a un poeta que había crecido en una Cataluña dividida por la Guerra Civil; que había convivido con “sangre y fuego”, aunque “no me parecían horribles”; cuyo sentido compromiso con las víctimas y crueldades particulares de la época venía a complicarse por culpa de una mente esclava del “demonio de la perspectiva” (en expresión de Zbigniew Herbert). No era ni un poeta retórico ni sentimental, no era un practicante de la poesía de protesta ni un manicurista de la poesía pura; al contrario, su fuerza residía en su “impureza”, el modo, por ejemplo, en que la realidad homicida del tambor de un revólver podía cohabitar con la noción mítica de que la verdad se halla al fondo de un pozo (“La mala misión”); o el modo en que una imagen arquetípica (el cobertizo como un útero en “Atra Mater”, con sus connotaciones de vagina dentata) era enfrentada y absorbida por la vulgaridad mortal del cobertizo como un depósito de munición vieja.
Si quisiéramos un epígrafe adecuado para este libro, podríamos optar por unas líneas de “Hen Woman”, poema de Thomas Kinsella que plantea sus enunciados y meditaciones de un modo que recuerda intensamente a Ferrater. “No hay final”, escribe Kinsella, “para aquello,/ no comprendido, que puede aún anotarse/ y acumularse… en la yema del ser, por así decirlo,/ para que allí experimente su (casi animal) crecimiento”. Hasta los poemas más anecdóticos han experimentado un fenómeno de acumulación similar. El incidente referido en “Lección de historia”, en el que el general colaboracionista salva el puente —una escena que parece provenir directamente de una película en blanco y negro sobre la Segunda Guerra Mundial—, no poseería su fuerza distintiva y misteriosa si no se hubiera asentado primero en una mente aleccionada por la amargura de la experiencia, consciente de que para lograr el máximo efecto y asegurar la supervivencia “se traiciona con franqueza, a plena luz”. E “In Memoriam”, su largo poema autobiográfico, es más que la suma de sus quedamente afligidas partes en virtud de esta misma habilidad para residir en la experiencia recordada hasta que adquiere la cualidad feérica de verdad representativa. Es difícil decir, por ejemplo, qué hace tan memorable lo que sigue, si el pathos o el poder de la parábola. Ton es un conductor requisado por los nacionales del pueblo para conducir un autobús lleno de vecinos condenados a una ejecución sumaria:
Trastornado,
miraba de reojo cómo iban bajando
los condenados, que pasaban
rozando su asiento. Los conocía
casi a todos. El señor Subietes
advirtió la revulsión de Ton
y se compadeció. Cuando bajaba,
deteniéndose un momento, le puso
la mano en el hombro y le dijo: “Ya ves,
Tonet, cómo nos hemos de ver”.
Si Robert Frost hubiera crecido durante una guerra civil hubiera podido escribir algo parecido. Pero al leer a Ferrater pienso más a menudo en un amigo de Frost, Edward Thomas, por el modo en que ambos poetas persiguen los detalles de la memoria hasta llegar a lo que en Thomas es “una avenida, oscura, sin nombre, sin fin” y en Ferrater “la estupefacción de los juegos antiguos/ bajo estos pinos fuera del tiempo” o “el agua oscura/ que tiene por lecho una garganta de pizarras/ negras, donde resbalan las suelas de cáñamo/ empapadas y viscosas, y los tobillos/ sangran muy fino”. Pero los veo relacionados, igualmente, porque comparten parecidas cualidades de fortaleza mental y ternura, porque su amor está encendido por extrañas contracorrientes de piedad y algo cercano a la reserva, y porque su sentimiento de que pertenecen desde tiempo inmemorial a la tierra viene a complicarse con un sentimiento de soledad desvalidamente moderno.
Es posible, por supuesto, que esta comparación venga sugerida por las delicadas cadencias yámbicas de la traducción de Arthur Terry, pero no es la única razón. Lo que está en juego, a falta de una expresión mejor, es una cuestión de temperamento. Ferrater procura mantener al lector en presencia de la carne y el hueso. Pero, al igual que otros artistas ejemplares del mismo siglo, mantiene su mirada bien alta y su fe en el poder de resistencia del arte, inflexible incluso cuando la carne y la sangre se amedrentan y caen:
Entre los objetos del mundo, entre los pocos
objetos que he cogido, hay un cortapapeles:
una hoja corta de marfil,
desnuda para mis dedos, que se me vuelve rosa y pálida
según la luz de los días y los lugares.
Este cortapapeles es un cortapapeles es un cortapapeles, pero aun así parece estar lanzando un grito, a sí mismo y al autor, como el fantasma de Platón grita en el poema de Yeats: “¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué?” Ferrater no sólo nos hace tomar conciencia de nosotros mismos, sino que, como todos los poetas genuinos, nos hace preguntarnos qué es lo que eso significa. ~