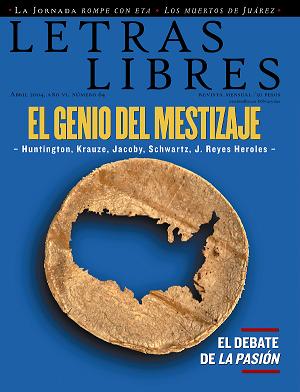¿Qué puede aprender de Madame Bovary un novelista de nuestros días? Todo lo esencial de la novela moderna: que ésta es arte, belleza creada, un objeto artificial que produce placer por la eficacia de una forma que, como en la poesía, la pintura, la danza o la música, es en la novela el factor determinante del contenido.
Antes de Flaubert, los novelistas intuían la función neurálgica de la forma en el éxito o el fracaso de sus historias, y el instinto y la imaginación los conducían a dar coherencia estilística a sus temas, a organizar los puntos de vista y el tiempo de manera que sus novelas alcanzaran una apariencia de autonomía. Pero sólo a partir de Flaubert ese saber espontáneo, difuso e intuitivo, se vuelve conocimiento racional, teoría, conciencia artística.
Flaubert fue el primer novelista moderno porque fue el primero en comprender que el problema básico a la hora de escribir una novela es el narrador, ese personaje que cuenta —el más importante en todas las historias— y que no es nunca quien escribe, aun en los casos en que cuente en primera persona y haga pasar por suyo el nombre del autor. Flaubert entendió, antes que nadie, que el narrador es siempre una invención. Porque el autor es un ser de carne y hueso y aquél una criatura de palabras, una voz. Y porque el autor tiene una existencia que desborda las historias que escribe, que las antecede y que las sigue, en tanto que el narrador de una historia sólo vive mientras la cuenta y para contarla: nace y muere con ella y su ser es tan dependiente de ella como ella lo es de él.
Con Flaubert, los novelistas perdieron la inocencia con que antes se sentaban ante su mesa de trabajo y transubstanciándose en un narrador —creyendo que se transubstanciaban en un narrador— se disponían a contar sus historias desde un yo intruso, que, sin formar parte de aquella realidad que describía, delataba todo el tiempo su arbitraria presencia, porque lo sabía todo, siempre mucho más de lo que un personaje podía saber sobre los otros personajes, y que, al mismo tiempo que narraba, opinaba impúdicamente, interfiriendo en la acción y delatando, mediante ucases, la escasa o nula libertad de que gozaban sus criaturas, esos hombres y mujeres a los que sus intromisiones privaban de libre albedrío y convertían en títeres. Es verdad que en las grandes novelas clásicas, los personajes conseguían emanciparse de ese yugo y conquistar su libertad, como el Quijote, pero aun en esos casos excepcionales, la libertad del personaje era una libertad vigilada, provisoria, amenazada siempre de recortes por la irrupción súbita y abusiva del narrador-Dios, egolátrico, exhibicionista, capaz a veces, como el de Los Miserables de Victor Hugo, de interrumpir la historia novelesca para introducir largos paréntesis —verdaderos collages— sobre la batalla de Waterloo o la importancia del excremento humano como fertilizante de la naturaleza.
Flaubert introdujo en la narrativa aquella “sospecha” de la que habló Nathalie Sarraute en L’Ère du soupçon. Para ser “creíble” no bastaba que un narrador tuviera una prosa excelsa y una fantasía afiebrada. Por el contrario, todo aquello que delatara su presencia arbitraria —no justificada por las necesidades de la anécdota— conspiraba contra el poder persuasivo de la historia y debilitaba la verosimilitud de lo narrado. El narrador no podía permitirse ya, como antaño, ofrecerse en espectáculo sin arrasar con la credibilidad de la historia, el único espectáculo admisible dentro de una novela y en el que el requisito esencial para su éxito era la ilusión de libertad que debían comunicar al lector sus personajes en lo que hacían o dejaban de hacer. Como no es posible que una novela no tenga un progenitor, no salga de una cabeza y una mano ajenas a ella, a fin de que aquel espectáculo pareciera tan espontáneo y libre “como la vida misma”, Flaubert perfeccionó una serie de recursos narrativos encaminados a invisibilizar la presencia del intruso irremediable y convirtió al narrador en ese fantasma que es todavía en las novelas modernas, cuando no asume el papel de un simple personaje entre los otros, implicado como ellos en la trama, y que no goza de ningún privilegio de omnisciencia ni ubicuidad y está tan condicionado como aquéllos en lo que sabe, hace y ve.
Flaubert fue el primer novelista en tomar conciencia clara de que para transmitir al lector la impresión de vida propia que dan las buenas historias, la novela debía aparecer a sus ojos como una realidad soberana, autosuficiente, no parásita de la vida exterior a ella —la vida real— y que esa ilusión de soberanía, de autonomía total, una novela la lograba únicamente mediante la eficacia de la forma, es decir, del estilo y el orden de esa representación de la vida que toda ficción aspira a ser.
Para conseguir la autonomía de la ficción, Flaubert se valió de dos técnicas que usó genialmente en la primera de sus obras maestras, Madame Bovary: la impersonalidad o invisibilidad del narrador y le mot juste, la precisión y economía de un lenguaje que diera la sensación de ser tan absolutamente necesario que nada faltaba ni sobraba en él para la realización cabal de lo que se proponía contar.
A partir de Flaubert los buenos novelistas no lo fueron sólo por el vuelo de su imaginación, lo atractivo de sus historias, el relieve y la figura de sus criaturas, sino, sobre todo, por su manejo de las palabras, los alardes de su técnica, las astucias de su empleo del tiempo y la originalidad arquitectónica de sus historias. Desde Flaubert, los novelistas siguieron siendo soñadores, fantaseadores, memoriosos; pero, ante todo, fueron estilistas, relojeros de palabras, ingenieros de cronologías, planificadores minuciosos de la aventura humana. Las alucinaciones y videncias siguieron estando permitidas, a condición de que cuajaran en una prosa adecuada y una estructura funcional. Ni el genio de un Proust, ni el de Joyce, ni el de Virgina Woolf, ni el de Kafka, ni el de Faulkner, hubieran sido posibles sin la lección de Flaubert.
En vez de inaugurar el “realismo”, como dice un arraigado lugar común, con Madame Bovary Flaubert revolucionó la tradicional noción de “realismo” en literatura como imitación o reproducción fiel de la realidad. Todas las ideas de Flaubert sobre la novela, elaboradas a lo largo de toda su vida y diseminadas en su correspondencia —el más lúcido y profundo tratado sobre el arte narrativo que se haya escrito— llevan irremediablemente a descartar aquella noción como quimérica y a sostener lo contrario: que entre la realidad real y la realidad novelesca no hay identificación posible sino una distancia infranqueable, la misma que separa el fantasma del hombre de carne y hueso o al espejismo del desierto en el que aparecen sus frescas cascadas y sus hospitalarios oasis. La novela no es un espejo de la realidad: es otra realidad, creada de pies a cabeza por una combinación de fantasía, estilo y artesanía. Ella es siempre “realista” o nunca lo es, con prescindencia de que cuente una historia tan verificable en la realidad como la de Emma Bovary o la Frédéric Moreau, o tan fabulosa y mítica como las tentaciones que resistió San Antonio en el desierto o las operáticas batallas de los mercenarios de Salambó en la exótica tierra de Cartago.
Desde Flaubert el “realismo” es también una ficción y toda novela dotada de un poder de persuasión suficiente para seducir al lector es realista —pues comunica una ilusión de realidad— y toda novela que carece de ese poder es irreal.
La brevísima expresión le mot juste encierra todo un mundo. ¿Qué es, cómo se mide la exactitud y la precisión de un discurso narrativo? Flaubert creía que sometiendo cada frase —cada palabra— a la prueba del gueuloir o del oído. Si, leyéndola en alta voz, sonaba de manera armoniosa y nada chirriaba ni desentonaba en ella, la frase era la perfecta expresión del pensamiento, había una fusión total entre palabras e ideas, y el estilo alcanzaba su máxima eficacia. “Plus une idée est belle, plus la phrase est sonore; soyez-en sûr. La précision de la pensée fait (et est elle-même) celle du mot.” (“Mientras más bella es una idea, más sonora es la frase. Créame: la precisión del pensamiento determina —y es ella misma— la de la palabra.”) (Carta a Mlle. Leroyer de Chantepie, del 12 de diciembre de 1857.) En cambio, si, sometida a esa prueba oral, algo —una sílaba, un silencio, una cacofonía, un bache auditivo— estropeaba la fluidez musical de la expresión, no eran las palabras sino las ideas las que tropezaban y las que era preciso revisar. Esta fórmula fue válida para Flaubert, pero el principio del mot juste no implica que haya una única manera de contar todas las historias, sino, más bien, que cada historia tiene una manera privilegiada de ser contada, una manera gracias a la cual esta historia alcanza su máximo poder de persuasión.
La palabra justa lo es sólo en función de lo que las palabras quieran contar. La economía del discurso en los cuentos de Borges es tan indispensable a sus ceñidas parábolas como las anfractuosidades oleaginosas del lenguaje en las reminiscencias de Proust: lo importante es que las palabras y lo que dicen, sugieren o suponen formen una identidad indestructible, un todo sin cesuras, y que no ocurra lo que en las malas novelas —por eso lo son—, que la historia y la voz que la cuenta de repente se distancien, porque, como en los matrimonios fracasados, ya no se llevan bien y se han vuelto incompatibles. Ese divorcio se consuma cada vez que el lector de una novela advierte de pronto que aquello que lee no es, no se va haciendo ante sus ojos como por arte de magia, que en verdad le está siendo contado, y que hay, entre quien cuenta y lo que cuenta, cierta incompatibilidad. Esa toma de conciencia de una forma y un contenido distintos, alérgicos entre sí, mata la ilusión y desacredita la anécdota.
Le mot juste quiere decir funcionalidad, un estilo que se ajusta como un guante a la historia y que se funde en ella como esos zapatos que se vuelven pies en un célebre cuadro surrealista de Magritte: Le modèle rouge (1935). No hay, pues, un estilo, sino tantos como historias logradas, y en un mismo autor los estilos pueden cambiar, como cambian en Flaubert: la prosa precisa, escueta, fría y “realista” de Madame Bovary y La educación sentimental, se vuelve lírica, romántica, por momentos visionaria y mítica en La tentación de San Antonio y Salambó, y erudita, científica, preñada de ironías y sarcasmos y con resabios de humor, en la inconclusa Bouvard y Pécuchet. La “conciencia de estilo” que caracteriza al novelista moderno se debe, en gran medida, a esa desesperación con que Flaubert luchó toda su vida para escribir ese imposible libro “sobre nada”, que fuera hecho “sólo de palabras”, del que habló en su correspondencia a Louise Colet. Todos lo son, desde luego, pero la gran paradoja es que las obras maestras como las que él escribió parecen justamente lo opuesto: ser historia, realidad, vida, que existen y ocurren por sí mismas, por su propia verdad y fuerza, sin necesidad de esas palabras que han desaparecido en ellas para que los hechos, las personas y los paisajes sean más ciertos y visibles.
Cuando Madame Bovary apareció, algunos críticos la acusaron de fría y casi inhumana debido a la objetividad con que la historia estaba contada. Ocurre que juzgaban con el telón de fondo de las novelas románticas en las que el narrador intruso gemía y se condolía por las desventuras de sus héroes. En la novela flaubertiana las reacciones emocionales ante los sucesos de la historia correspondían al lector, la función del narrador era poner bajo los ojos de aquél estos sucesos de la manera más objetiva posible, dejándolo en plena libertad de decidir por sí mismo si, ante las peripecias de la historia, entristecerse, alegrarse o bostezar. Lo que en otras palabras significa que Flaubert al elaborar una manera de narrar que hacía de los personajes de una historia seres libres, libraba al mismo tiempo al lector de la servidumbre a que lo sometían las novelas clásicas que, al mismo tiempo que una historia, le infligían una única manera de leerla y de vivirla. Por eso, si hay que resumir en una fórmula la contribución de Flaubert a la novela, puede decirse de él que fue el libertador del personaje y del lector. ~
LO MÁS LEÍDO
— Lima, marzo de 2004