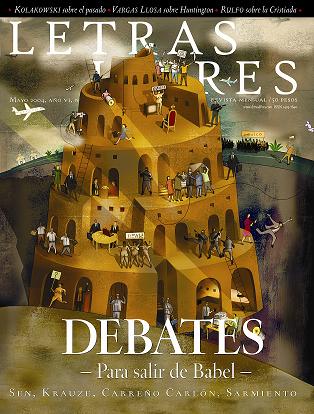En un polémico artículo publicado en la revista Foreign Policy (marzo-abril 2004), titulado The Hispanic Challenge, adelanto de un próximo libro sobre la identidad de Estados Unidos (Who Are We?), el profesor Samuel P. Huntington se alarma con la perspectiva de que la robusta corriente de inmigrantes hispánicos hacia Estados Unidos divida a este país en “dos pueblos, dos culturas y dos idiomas”. Su artículo es una proyección de las tesis de su libro The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996) en el que sostuvo que las civilizaciones habían reemplazado a las naciones y a las ideologías como las fuerzas motoras de la vida política y eran por tanto la fuente principal de los mayores antagonismos de la historia contemporánea.
El profesor Huntington recuerda que Estados Unidos fue creado en los |siglos XVII y XVIII por colonos blancos, británicos y protestantes, y que sus instituciones y cultura determinaron la evolución del país. Al independizarse, éste añadió a sus valores un “credo democrático” cuyos principios, reiterados a lo largo del tiempo, han pasado a ser “un componente esencial de la identidad de los Estados Unidos”.
En el siglo xix la sociedad norteamericana se ensanchó étnicamente con inmigrantes alemanes, irlandeses y escandinavos, y su identidad religiosa se extendió de protestante a cristiana con la presencia de los católicos. Y a partir de los años sesenta, del éxito del movimiento a favor de los derechos civiles y la incorporación a parte entera de la población negra, Estados Unidos pasó a definirse como un país multiétnico y multirracial, pero con un inamovible denominador común en términos de “credo” y “cultura”. Ambas nociones, dice el profesor Huntington, son inseparables y las unen: el idioma inglés; el cristianismo; el compromiso religioso; el concepto británico del imperio de la ley, que incluye la responsabilidad de los gobernantes y los derechos de los individuos; y los valores protestantes del individualismo, la ética del trabajo y la creencia de que los seres humanos tienen la obligación de tratar de crear “a city on a hill“, el paraíso en la tierra. Estos valores fueron “enriquecidos”, pero no alterados, por las nuevas olas de inmigrantes, a los que la sociedad estadounidense integraba con facilidad a través del llamado melting pot u olla podrida.
Todo esto ha cambiado radicalmente en el siglo XX con la afluencia torrencial de inmigrantes latinoamericanos, sobre todo mexicanos, cuyos altísimos índices de natalidad y su resistencia a integrarse y su empeño en preservar su cultura y su lengua, hacen de ella una inmigración “fundamentalmente diferente” de las anteriores y un serio desafío a la identidad de los Estados Unidos. El profesor Huntington dice que la situación actual exige preguntarse: “¿Seguirá siendo Estados Unidos un país con un solo idioma y una cultura de cuño anglo-protestante?” Si sus compatriotas ignorasen este asunto, estarían resignándose a que su país se transforme en dos pueblos con dos culturas (anglo e hispánica) y dos lenguas (inglés y español.) No hay duda de que esta perspectiva pone los pelos de punta al distinguido profesor de Harvard y a buen número de sus compatriotas. Yo, en cambio, creo que sería una bendición para Estados Unidos que aquello ocurra, porque sólo esa transformación le permitiría seguir manteniendo su poderío económico y su liderazgo en la era de la globalización en la que, poco a poco, los países van perdiendo su constitución homogénea (los pocos que la tenían) y convirtiéndose en pequeños microcosmos. De lo contrario, si, volcando en ello todos sus recursos, se empeñara en cancelar esa apertura que ha sido su mejor instrumento de modernización a lo largo de su historia, para ensimismarse resucitando la tradicional sociedad anglo-protestante de sus orígenes (de la que estaban excluidos los indios y los negros) Estados Unidos sería un país muy integrado en el papel, pero anacrónico, empobrecido y arrasado por un sistema tan discriminatorio y racista como el del desaparecido apartheid sudafricano.
Sin embargo, tengo la certeza de que esta tragedia no ocurrirá y que, por el contrario, esos cuarenta millones de hispanics que hoy forman parte de la sociedad norteamericana contribuirán cada vez más con su creatividad y su diligencia a aumentar la riqueza, las oportunidades de empleo y la diversidad cultural de su patria de adopción, de la que son ya una parte tan consubstancial como los inmigrantes irlandeses, coreanos, polacos, chinos y vietnamitas, o los aborígenes y los negros a los que el profesor Huntington segrega alegremente de la “identidad” primigenia de Estados Unidos.
Lo que más sorprende en el artículo del profesor Huntington es la visión inmovilista de la cultura en que se sustenta, como si las culturas no evolucionaran, se mezclaran, se modernizaran o, por el contrario, debido a su incapacidad para adaptarse a la marcha del tiempo, se marchitaran y quedaran convertidas en piezas de museo. Lo cierto es que si alguna vez existió en Estados Unidos esa cultura integrada —blanca, protestante y anglosajona—, hace ya buen tiempo que ella no es sino una más, en el archipiélago de culturas que coexisten, gracias a la libertad, en armonía y en constante intercambio, en los Estados Unidos. Para saberlo, no es preciso ser sociólogo. Basta leer la rica literatura que ese país ha producido, auscultar la miríada de tendencias de su música, frecuentar su cine, o simplemente viajar por su ancha geografía en la que se refractan, como en el Aleph inventado por Borges, todas las razas, usos, lenguas y costumbres del mundo. En esa frondosa realidad cultural que son los Estados Unidos se ha añadido, con gran ímpetu, una comunidad latinoamericana que desde hace algunos años ha impreso un sello propio al mosaico norteamericano.
No es la cultura lo que integra al agfano taxista de Nueva York, al judío productor de Hollywood, al pastor vasco de los bosques de Idaho, al biólogo coreano de Berkeley, al budista malayo que regenta un restaurante vegetariano en Seattle, al coreógrafo gay y caribe de Miami y al fundamentalista mormón de Salt Lake City, sino la libertad: un sistema abierto y flexible, profundamente democrático, que permite a todas esas distintas maneras de ser, de creer y de vivir, coexistir con sus diferencias y sentirse solidarios unos de otros sin renunciar a su particularidad cultural.
No es cierto que los “hispánicos” en Estados Unidos se resistan a integrarse al sistema estadounidense y que, como sostiene Samuel Huntington en las afirmaciones más desembozadamente racistas de su texto, los hispanics “desconfían de quien no forma parte de su familia, carecen de iniciativa, no saben valerse por sí mismos y están privados de ambición; no aprovechan la educación y aceptan la pobreza como una virtud indispensable para entrar en el paraíso”. Esta imagen es una caricatura tan grotesca del latinoamericano como la que presenta al gringo emblemático encarnado en un patán que pone los pies sobre la mesa, masca chicle y cree que toda comida que lleve tomato ketchup es un manjar. La verdad es precisamente la contraria: la rapidez con que los latinoamericanos que emigran a Estados Unidos se aclimatan y empiezan a operar en su nuevo país una vez que encuentran un resquicio por el cual insertarse en el mercado de trabajo. Y, apenas lo consiguen, con resultados tan creativos como los de los gringos más emprendedores. En un estudio publicado en 2003 por la Universidad de Thunderbird, de Arizona, se calcula que el poder de compra de los inmigrantes mexicanos es de unos 3,900 millones de dólares, y que pagan unos 356 millones de dólares de impuestos al Estado, al que dicha comunidad le cuesta en servicios unos 250 millones. Es decir: los mexicano-americanos dan mucho más de lo que reciben de Estados Unidos. Por su parte, los dos millones de cubano-americanos tienen un per cápita superior al promedio norteamericano anual, que es de 36,000 dólares. Es decir, dos millones de personas de origen cubano radicados en Estados Unidos producen ellos solos mucho más riqueza que los once millones que se quedaron en la isla, cuyo per cápita es apenas de 2,700 dólares (menos de la décima parte). Seguramente ello no puede deberse a que sólo los cubanos talentosos y tenaces emigraran y a que todos los que se quedaron en la isla sean unas calamidades ociosas. La única explicación racional es que los cubanos que en Florida producen como los norteamericanos de origen anglosajón trabajan en un medio y unas condiciones que estimulan su creatividad y su esfuerzo en tanto que los que permanecen en la isla operan dentro de un sistema que frustra la iniciativa individual y alienta la ineficiencia. Lo que diferencia a unos y otros es que unos trabajan en un régimen de libertades políticas, con una economía de mercado que estimula la competencia, premia el éxito y castiga la incuria, y, los otros, en un sistema donde el estatismo, la falta de propiedad privada, el intervencionismo y la corrupción burocrática asfixian la iniciativa de las personas. Como nota de página añadamos que nadie tiene el derecho de considerar unos advenedizos a esos cubanos —o colombianos, o peruanos o argentinos— cuyo trabajo ha dado al letárgico estado de Florida —hace medio siglo un limbo de benignos jubilados— el desarrollo de que ahora goza. Ellos son ya tan estadounidenses como los anglos de Nueva Inglaterra, otra de las caras de la efervescente sociedad norteamericana, aunque sigan hablando español, bailen salsa y coman masas de puerco con arroz frito y otros crímenes contra el colesterol en vez de las coles hervidas de sinsabor anglosajón.
El profesor Huntington cree en “identidades colectivas”, ciertas características esenciales que definen a una sociedad y la acompañan a lo largo de todos sus avatares históricos, como el alma a los seres vivos en la concepción de los creyentes, y, para él, la identidad colectiva de los Estados Unidos, esa esencia que precede a su existencia, es ser blanca, anglosajona y protestante. Ese Estados Unidos tan recortado y excluyente es un mito; no existió en el pasado y menos en el presente, en el que si hay algo que resulta notable en el país del Norte es la diversidad social, cultural, religiosa y étnica que lo conforma y su convivencia dentro de unos denominadores comunes que son la democracia política y la economía de mercado.
Los inmigrantes que llegan a Estados Unidos, de cualquier rincón del mundo, se adaptan rápidamente a esta cultura cívica porque descubren que dentro de la legalidad y la libertad un individuo tiene sus derechos mejor garantizados que en una dictadura y que en un régimen de economía competitiva pueden prosperar y satisfacer sus expectativas mejor que en las sociedades anquilosadas por el dirigismo burocrático o depravadas por el populismo.
Es esa cultura cívica la que ha hecho la grandeza de los Estados Unidos y no la raza, la religión o la lengua inglesa. Porque Estados Unidos es una sociedad abierta, según la definición de Popper, un coreano, un musulmán árabe, un judío centroeuropeo, un negro jamaiquino, un indio peruano, un colombiano, o un ugandés, pueden integrarse a la sociedad norteamericana, sin renunciar a sus dioses, a su lengua y a sus costumbres y construir así, mediante elecciones libres, sus propias credenciales. La identidad según la entiende el profesor Huntington es un peligroso concepto teñido de esencialismo que tradicionalmente ha servido para tender trampas a la libertad y para justificar la más peligrosa de las aberraciones ideológicas, el nacionalismo, esa cultura de los incultos a la que debemos las dos guerras mundiales que devastaron el siglo XX y la máscara detrás de la cual en el siglo XXI se agazapan el racismo, la xenofobia, el fanatismo y el fundamentalismo religioso que han desencadenado una feroz ofensiva terrorista internacional contra la cultura democrática.
Las identidades colectivas sólo existen en esas sociedades primitivas, tribales, en las que el individuo existe como un apéndice de la colectividad con la que debe fundirse para sobrevivir y defenderse mejor de una naturaleza hostil y de las tribus enemigas. A medida que una sociedad se moderniza y progresa, el individuo se va liberando de esa esclavitud que es una identidad colectiva y eligiendo sus ideas, sus valores, su vocación, sus costumbres, su cultura de manera soberana, en función de sus convicciones y predisposiciones íntimas. Ésa es la conquista de la libertad, la gran hazaña de la civilización moderna.
Estados Unidos es un país rico y poderoso porque tiene muy arraigada esa cultura que resulta de la alianza indisoluble de legalidad y libertad, y, en cambio, los países de América Latina son pobres y atrasados porque entre nosotros esa cultura cívica es tan frágil y minoritaria que no llega a traducirse en políticas estables, en unas costumbres y una manera de ser. Salvo, tal vez, en Chile, donde ahora comienzan a echar raíces —es la razón por la que Chile está mejor que el resto del continente—, en América Latina se desconfía de las instituciones y por eso no se las respeta, lo cual contribuye decisivamente a que no funcionen. Y, a la vez que se desprecia al Estado porque se lo considera corrupto e ineficiente, se espera de él que sea una fábrica de empleos y un surtidor de dádivas, subsidios, monopolios y otros privilegios que exoneran a los ciudadanos y empresas de los riesgos de la competencia, con lo cual se contribuye a ahondar más la falta de eficacia y la inmoralidad en las instituciones públicas.
Los economistas han popularizado una idea del desarrollo que es falaz. Éste no consiste en el aumento del producto, del ingreso per cápita, de las reservas, de las exportaciones y del control de la inflación. Éstas son consecuencias, no causas. El desarrollo es primariamente una cultura, una actitud mental, ciertas ideas y usos, que cualquier sociedad puede hacer suyas, a condición de que arraigue en el conjunto de ciudadanos la convicción de que éste y no otro es el camino que permite a un país derrotar la pobreza, la ignorancia y el atraso. Esa cultura que tiene como sus dos pilares la libertad política (la democracia) y la libertad económica (el funcionamiento del mercado), no ha echado aún raíces profundas en América Latina y por eso fracasan, una y otra vez, los intentos de apertura económica, privatizaciones e integración en los mercados internacionales que intentan —casi siempre sólo de la boca para afuera— unos gobiernos que no creen en esas medidas y se las arreglan para desnaturalizarlas apenas dictadas, porque no se atreven a arriesgar la impopularidad. La cultura cívica y política en América Latina, con excepciones para los que sobran los dedos de la mano, es todavía estatista, intervencionista y populista y por eso América Latina sigue pobre. Ésa es la razón de que hayan emigrado a Estados Unidos esos cuarenta millones de latinoamericanos que, en vez de enriquecer con su talento a sus países, enriquecen a nuestro vecino.
El desarrollo es incompatible con semejante incultura cívica. Como lo es, también, sobre todo en esta época de desvanecimiento gradual de las fronteras e internacionalización de los mercados, de las técnicas, de las empresas y de las ideas, el nacionalismo. Esta aberración ha impregnado la vida latinoamericana desde los albores de nuestras repúblicas, alentado por las dictaduras militares y los hombres fuertes —pero también, muy a menudo, por gobiernos democráticos—, porque la propaganda nacionalista —la supuesta amenaza del “peligro exterior”— es un arma muy eficaz de que se valen para crear artificialmente la unidad nacional, para desviar la atención pública sobre sus yerros y fechorías, y para justificar la compra de armamentos, que, como todos sabemos aunque no esté bien decirlo, las cuatro quintas partes de las veces sólo sirven para que los compradores y vendedores de esos costosísimos juguetes inútiles, se llenen los bolsillos de comisiones mal habidas. Pregúntenles ustedes, si no, a los señores Fujimori, Montesinos, y a los ciento veinte generales, coroneles y demás oficiales que ahora están presos o fugados y enjuiciados por el cuantioso saqueo de los recursos públicos que perpetraron en el Perú con el pretexto de la seguridad nacional. Una institución de reconocida solvencia, Transparency International, acaba de establecer, en una tabla de gobernantes ladrones de la historia contemporánea, que Fujimori, con los seiscientos millones de dólares que robó durante su gestión, es el séptimo jefe de gobierno más corrupto del mundo, después de Suharto, Marcos, Mobutu, Abacha, Milosevich y Duvalier. Cito el caso de mi país porque es el que conozco mejor, pero lo cierto es que de un extremo a otro del continente se podrían citar ejemplos parecidos.
El nacionalismo ha sido la razón por la que los intentos de regionalización se han quedado en letra muerta en América Latina y nunca se ha avanzado de veras en la integración regional, paso necesario para la inserción de nuestros países en los mercados del mundo. En tanto que en Europa, donde las naciones tienen tras ellas por lo común un peso de siglos, los países dan un ejemplo olvidando las viejas rivalidades para unir sus destinos en la Unión Europea y de este modo avanzar más rápido en la modernidad, en América Latina la tendencia es todavía perseverar en ese supuesto patriotismo que consiste en ver a los vecinos como enemigos potenciales. En el Perú, por ejemplo, en los últimos meses, leyendo ciertos periódicos, o escuchando algunos programas de radio y televisión, se hubiera dicho que estábamos a las puertas de una nueva guerra con Chile y que los peruanos que, como quien les habla, pensamos que es un puro disparate que un país como el nuestro, lleno de gentes pobres y sin empleo y con monumentales carencias en salud, educación e infraestructura, se gaste muchos millones de dólares comprando fragatas de guerra a Italia, somos unos traidores a la patria. Entre quienes llevan la voz cantante de esta campaña de tan inflamado patriotismo figuran los medios directamente controlados por la mafia vinculada a la dictadura cleptómana de Fujimori y Montesinos, es decir los mismos personajes que saquearon, traficaron, asesinaron, y convirtieron al Perú a lo largo de diez años en una republiqueta del peor tercermundismo. Con patriotas de esta calaña un país no necesita enemigos para descalabrarse. No sólo son ellos, por desgracia, quienes agitan el espantajo nacionalista. También, empresarios que se enrollan en la bandera nacional para conseguir que les quiten del camino a las empresas extranjeras a fin de disfrutar de cómodos monopolios, y aquellos ingenuos, la gente del común, a los que cualquier demagogo puede manipular a su antojo removiéndole esos bajos instintos tribales de desconfianza y rechazo del “otro” de que se alimenta la ideología nacionalista.
Esas campañas, por desgracia, prenden con facilidad. Una encuesta de la Universidad de Lima publicada el 20 de marzo revela que un sesenta por ciento de peruanos consultados piensa que nuestro país está mal equipado y que debería armarse. ¿No es ésta una manera flagrante de elegir el subdesarrollo y la pobreza? Desde luego que lo es. Y, también, una manera suicida de devolver el protagonismo político a unas fuerzas armadas que, en todo el siglo XX, han destruido una y otra vez los intentos de democratización y mantenido viva la tradición autoritaria en el Perú.
Samuel Johnson no se equivocaba cuando escribió que “el patriotismo es el último refugio del canalla”. El doctor Johnson no era un traidor a su patria, Inglaterra; debía quererla mucho, más bien, cuando se dedicó a estudiar su lengua con tanta devoción, a elaborar su famoso diccionario de la lengua inglesa, y a investigar a sus poetas, sobre todo a Shakespeare, cuyas obras publicó en una célebre edición. Pero el doctor Johnson sabía que el amor al país propio no se demuestra con el encono a los otros países, sino obrando por la fraternidad internacional y para que el propio país prospere y desaparezcan de él las injusticias, el desempleo y el hambre. Para que eso sea posible es necesaria la paz y ésta no resulta del nacionalismo primario y belicoso sino de la solidaridad dentro de la cual los países deben resolver sus divergencias y superar todas las fuentes de antagonismo heredadas del pasado. Mientras los países americanos no pacten acuerdos de desarme gradual y sistemático, América Latina seguirá sumida en el subdesarrollo.
Sin embargo, no todo es sombrío en esta región del mundo. Algunos indicios de cambio en el ámbito cultural sí se han dado. Sin duda, el más positivo es el que encarna el presidente Lula, de Brasil, que era en la oposición un socialista desconfiado del mercado y de la gestión privada de la economía —algo que auguraba una tragedia para su país— y que, en el poder, en cambio, viene dando muestras de un pragmatismo lleno de sensatez en sus tratos con la comunidad financiera internacional, en el tema de las inversiones y la función de la empresa privada en la economía brasileña. Es verdad que, para aplacar a sus huestes más radicales, el presidente Lula multiplica a nivel internacional unos gestos de simpatía a la dictadura de Fidel Castro y al aspirante a dictador venezolano, el comandante Hugo Chávez, que no se condicen con las posiciones democráticas y liberales que mantiene en política nacional. Así como ha hecho considerables progresos en lo económico, confiemos en que avance también en lo que concierne a política internacional y a la obligación de solidaridad de las democracias con los pueblos sometidos a dictaduras.
Si la cultura de la izquierda brasileña evoluciona en la buena dirección gracias a Lula, en Venezuela, gracias al demagogo al que los venezolanos, en un acto de incultura cívica, llevaron al poder, retrocede hacia el autoritarismo, el caudillismo y el populismo. Si el movimiento de resistencia que representa el setenta por ciento del país no consigue que el gobierno de Chávez convoque el referéndum plebiscitario, el futuro de Venezuela es previsible: convertirse en una segunda Cuba y hundirse en el despotismo, la miseria y la corrupción. Esto sería trágico para toda la región, porque el comandante Chávez, que padece de delirio mesiánico, enfermedad de todos los caudillos, alienta con su prédica —y, al parecer, también con recursos— a movimientos extremistas que amenazan la legalidad democrática en varios países sudamericanos.
Comparando el entusiasmo que recorrió el continente hace algunos años en torno a la modernización, con la crisis actual, la inestabilidad e incertidumbre que han vivido países como Ecuador, Bolivia y Argentina, algunos tienden a dejarse ganar por el pesimismo. Esta actitud tal vez sea prematura. Porque el presidente Kirchner, de Argentina, por ejemplo, que parecía un incendiario populista en cuestiones económicas, aunque sigue levantando mucho la voz y haciendo bravatas, últimamente, a la hora de la verdad —es decir a la hora de enfrentarse a la brutal evidencia de que ningún país puede declararle la guerra a la comunidad financiera internacional sin suicidarse— ha comenzado a dar unas muestras de realismo que conviene alentar. Su reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un buen síntoma. De otro lado, hay que recordar que Argentina está creciendo a un ritmo rápido y que el gobierno goza de un respaldo popular que garantiza, por fin, cierta estabilidad a un país que desde hace algún tiempo parecía presa de las tembladeras del mal de San Vito. En otras regiones de América Latina ocurren, asimismo, cosas positivas. Por ejemplo, los cinco países centroamericanos por primera vez en su historia son todos democracias, viven en paz, y sus economías, que no van mal, comienzan a articularse en una sola. Y, en todo el continente, pese a las traumáticas crisis económicas recientes, las democracias han resistido y no aparecen en el horizonte por ahora nuevos Chávez ni nuevos Fujimoris. Bolivia, que experimentó un rudo sacudón institucional, va recuperando la estabilidad, y el Perú, aunque siempre sacudido por tormentas políticas, muestra una economía sólida, a la que la comunidad financiera internacional ha dado su beneplácito. Puede ser poco, pero es mejor que nada, y nos permite defendernos contra el derrotismo.
La esperanza es posible, porque, contrariamente a lo que cree el profesor Huntington, las culturas sí evolucionan, cambian y se adaptan a nuevas circunstancias. Los países, en nuestra época, al igual que los individuos, van edificando sus esencias en razón de sus existencias, como sostuvieron Sartre y otros filósofos existencialistas. Por suerte para nosotros, las identidades colectivas, esos campos de concentración en los que los individuos estarían atrapados sin remisión desde su nacimiento hasta su muerte, ya no existen. Sólo existen las identidades individuales y los individuos, seres pensantes y sensibles, con intereses y anhelos, aprenden de su experiencia y consiguen modificar su entorno social.
Por eso, a mí, los hispanics de Estados Unidos, en vez de cargarme de zozobra como al profesor Huntington, me llenan de ilusiones. Porque confío en que su ejemplo vaya teniendo un efecto contagioso en sus países de origen, con los que mantienen vínculos tan estrechos. Estoy seguro de que no sólo envían remesas a sus familias —miles de millones de dólares cada año— sino, también, ideas, actitudes, valores y modelos que irán aclimatándose entre nosotros hasta sustituir la cultura cívica y económica que ha fraguado nuestra pobreza por la que ha hecho la prosperidad de Estados Unidos. Habrá un futuro para América Latina si quienes permanecen aquí aprovechan la experiencia de tantos colombianos, mexicanos, peruanos, nicaragüenses, etcétera, que emigraron a Estados Unidos y son ahora ciudadanos embebidos de una nueva mentalidad. La pacífica revolución que ha hecho de ellos hombres y mujeres modernos debería ir contaminando también al resto de América Latina.
A este respecto y para terminar —yo, que soy un contador de historias— les contaré dos historias.
La primera es la de un muchacho peruano de origen muy modesto al que llamaremos Alejandro. Lo conocí durante la campaña electoral de 1987 a 1990, años en los que participé activamente en política. Alejandro era un voluntario entusiasta en la organización de mítines y las tareas de propaganda del Movimiento Libertad. Luego de nuestra derrota en las elecciones, en 1990, emigró a Estados Unidos. Lo encontré allí, en Washington, diez años después. El menesteroso joven que yo había conocido en Lima dirigía una empresa con medio centenar de empleados por lo menos que prestaba servicios de reparación y ampliación de oficinas y viviendas en Washington y Virginia y, además, era empresario de espectáculos que organizaba giras por Estados Unidos de cantantes y músicos latinoamericanos. Me invitó a almorzar a su bella casa de Bethesda en la que había instalado un vivero de orquídeas —su pasatiempo preferido— y me abrumó contándome la cantidad de proyectos que tenía en mente para ensanchar sus dos negocios. Ganaba buen dinero, desde luego, pero eso no era lo que más me impresionó en él, sino su optimismo para encarar el futuro. Era el típico self-made man de la mitología norteamericana, y, además, un ciudadano con sentido cívico, miembro cotizante de asociaciones de ayuda y asesoría a los nuevos inmigrantes. “¡Qué maravilla que perdiéramos las elecciones!”, me bromeaba. Se había convertido en un retoño cabal de la sociedad estadounidense, pero, eso sí, no había renunciado a escuchar música criolla todas las noches y a desayunar los domingos con chicharrones y tamales.
El otro ejemplo me toca todavía más de cerca, pues se trata de mi madre. Ella nació en Arequipa, en una familia de clase media, y, como ocurría con casi todas las muchachas de su generación en ese estrato social, la educaron para ser una esposa y una madre y nada más, algo que fue, en efecto, buena parte de su vida. Cuando era ya una mujer adulta, y yo un joven universitario, mis padres, debido a un quebranto económico, decidieron emigrar a Estados Unidos. Se instalaron en California. Eran ya mayores y, para ganarse la vida, tuvieron que bregar muy duro y con sus manos, en quehaceres nada llevaderos. Durante muchos años mi madre trabajó en una fábrica de manufacturas de Los Ángeles, llena de esos mexicanos que asustan al profesor Huntington, entre los que hizo magníficos amigos. Más tarde, mis padres fueron guardianes de una sinagoga. Cuando mi padre murió, yo estaba seguro de que mi madre volvería de inmediato al Perú, pues siempre creí que sólo se resignaba, por amor a su marido, a vivir en Los Ángeles, pero que el desarraigo había significado para ella un gran sacrificio. Para mi sorpresa, se empeñó en quedarse en California, e, incluso, en un acto de lealtad con su segunda patria, adoptó la nacionalidad norteamericana, algo que mi padre nunca quiso hacer. Allí vivió, sola, algunos años, y cuando, al fin, los achaques la hicieron volver al Perú, siempre recordaba con cariño y no disimulado orgullo esos avatares californianos que le cambiaron la vida, la liberaron de muchos prejuicios y enriquecieron su visión del mundo. Seguía siendo una peruana raigal, pero era también ya, de algún modo, una estadounidense y en ella ambas experiencias coexistían sin la menor aspereza, en una fértil alianza.
De estos ejemplos saco algunas conclusiones y una esperanza. La primera conclusión es que, contrariamente a la tesis de Samuel P. Huntington, los latinoamericanos en vez de constituir una amenaza para Estados Unidos, están allí para dar más de lo que reciben y, la segunda, que, aunque se lo propusiera e invirtiera en ello el poderío de que dispone, Estados Unidos no podría atajar esa inmigración que llega allá, por las buenas, por las malas y por las peores, en pos de una seguridad, unas oportunidades y un “derecho a la conquista de la felicidad” que sus países de origen no pueden darles. Esos inmigrantes no van a Estados Unidos por pura insensatez. Van porque son “llamados” por un sistema que los necesita, para hacer los trabajos que los anglos ya no quieren hacer, y porque las condiciones en que trabajan permiten a muchas empresas reducir drásticamente sus costos y aumentar sus ventajas comparativas en el mercado mundial. Ese proceso es irreversible.
Mi esperanza es que los países de América Latina aprendan por fin las lecciones del mundo en el que viven, como hicieron Alejandro y mi madre, en Washington, d.c., y Los Ángeles, y, aprovechando la lección de los cuarenta millones de hispanics, superen los viejos prejuicios nacionalistas y populistas y hagan suya, con actos, no con meras palabras como suelen hacer nuestros políticos, la cultura de la libertad, que permite el desarrollo integral, asegura mejores niveles de vida y abre oportunidades a los ciudadanos para elegir la “identidad” que quieran tener. Entonces entrará América Latina por fin en esa etapa de superación, justicia y paz con la que sueña desde la independencia y que hasta ahora, una y otra vez, se le ha acercado sólo para eclipsarse como las invitadoras cascadas de los espejismos. ~
Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 1936) es escritor. En 2010 obtuvo el premio Nobel de Literatura. En 2022, Alfaguara publicó 'El fuego de la imaginación: Libros, escenarios, pantallas y museos', el primer tomo de su obra periodística reunida.