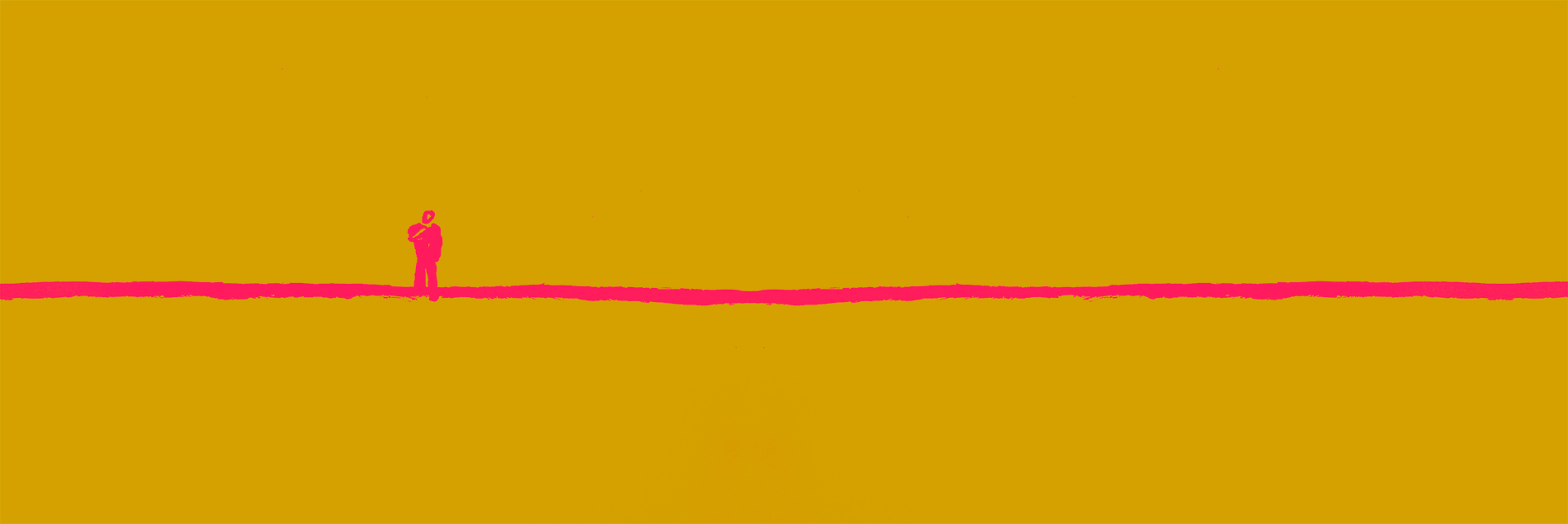José de la Colina, considerado por muchos uno de los mayores prosistas vivos de nuestra lengua, nació en Santander, España, en 1934, dos años antes de que comenzara la Guerra Civil que acabaría por traerlo a nuestras tierras. Con Juan García Ponce, Inés Arredondo, Carlos Fuentes, Jorge Ibargüengoitia, Alejandro Rossi, Juan Vicente Melo, Salvador Elizondo, Sergio Pitol, Vicente Leñero y Fernando del Paso, todos nacidos entre 1928 y 1935, De la Colina forma parte de una brillante generación de narradores mexicanos, una auténtica Edad de Oro de la prosa de la imaginación que, por tan cercana, pasa en ocasiones inadvertida. Entre ellos, De la Colina destaca por la altísima calidad de su escritura, “la suya —ha escrito Alejandro Rossi— es una prosa libre y a la vez un oído perfecto, carente de jergas muertas, con mucha serpentina y muy rica en miradas laterales. Prosa éticamente gramatical”. Fino y preciso comentarista cinematográfico (Miradas al cine, 1972), es asimismo un notable ensayista literario cuya producción —dispersa en suplementos y revistas— muy recientemente ha empezado a reunir, como en Libertades imaginarias (2001), libro singular en el que conviven, sin detrimento de ninguno, Cri-Cri y San Juan de la Cruz, el autor de Pinocho y el creador del Quijote. Personaje central en nuestro medio literario (fue colaborador activo de la Revista Mexicana de Literatura y de Plural, jefe de redacción del suplemento “sábado” de unomásuno y de “La Letra y la Imagen” de El Universal, fundador de Vuelta y por años director de “El Semanario Cultural” de Novedades —por el que recibió el Premio Nacional de Periodismo en 1991—, actualmente es secretario de redacción de la revista Biblioteca México y fértil colaborador de Letras Libres y Milenio), ha sido también, paradójicamente, un solitario, un amante de la libertad —del juego, la sensualidad y la imaginación— y un cuentista de excepción, como lo prueban Ven, caballo gris, La lucha con la pantera, La tumba india y otros cuentos, Viajes narrados, Tren de historias y Álbum de Lilith, que muy pronto aparecerán reunidos en un volumen editado por el Fondo de Cultura Económica.
De talante combativo e incluso rebelde, en política y en arte, “ha sido más bien —en palabras de Octavio Paz— un libertario”, y su tema central: el amor, “porque el amor —nos dice José de la Colina en su relato más conocido— es como salir indefenso y solo al desierto, y luchar interminablemente con la pantera”. (F.G.R.)
Fernando García Ramírez. Borges se enorgullecía de los libros que había leído más que de los que había escrito. Usted ha sido un gran lector. ¿Cuándo se aficionó a la lectura?
José de la Colina. A las letras, las meras letras, cuando era muy niño, en Santander, pues mi padre me llevaba con él a la imprenta en que trabajaba. Debo haberme familiarizado antes con la letra impresa que con la manuscrita. Y luego, a los cinco años, en la isla de Santo Domingo, mi padre me enseñó a leer en el Platero y yo, y me convertí en un lector voraz y veloz, que lee, quiera o no, todo cuanto hay alrededor: letreros callejeros, de vehículos, de tiendas, papeles tirados en el suelo. Aunque no soy un lector-monstruo, como Menéndez y Pelayo, que según dicen leía toda una página de una sola mirada, sí me ocurre leer entre dos pestañeos dos o tres líneas. Pero ésta es una lectura pasiva, indiscriminada: es casi meramente ver.
Entonces, ¿lee todo a esa velocidad?
No. Para aquello que desde la primera línea me prende, para los textos a los que atiendo, instintivamente freno la lectura, es decir leo activamente.
¿Su padre también influyó en su formación literaria?
Mi padre, anarcosindicalista y autodidacta, era del tipo del obrero europeo que tenía a gala poseer una pequeña cultura adquirida en su trabajo, por sí mismo. Por el hecho mismo de trabajar en una imprenta, era buen lector, apreciaba la literatura, pero no quería que un hijo se le dedicase a la “carrera” literaria, en la que, decía, se moriría de hambre. “Primero una profesión que te dé para vivir, y, luego, si quieres, escribe.” Él deseaba que mi hermano Raúl y yo fuéramos arquitectos. Y Raúl sí le resultó arquitecto, pero cuando yo dejé la primaria, cursada en el Colegio Madrid, sólo soporté un año de prevocacional en el Politécnico. Y empecé a desertar de las aulas, a vagabundear por la ciudad de México (que no era entonces la impaseable Esmógico City). Leía paseando, me metía a los cines, y eventualmente, más tarde, hacia finales de los años cuarenta, empecé a actuar y escribir en programas de radio para niños y adolescentes, por ejemplo “La Legión de los Madrugadores” de la xeq, y me pagaban algo. No tengo secundaria ni preparatoria ni, mucho menos, Facultad de Letras. Soy, para bien o para mal, autodidacta. Mi universidad fue la lectura.
¿Y cuándo le nació la pasión de escribir?
A los nueve u once años, en el Colegio Madrid. Escribía en las libretas escolares relatos de aventuras en el mar. Como me encantaba el mar, las aventuras marinas, leía La isla del tesoro, y reveía las películas de Errol Flynn: El Capitán Sangre, El halcón de los mares.
¿Recuerda la primera imagen cinematográfica, del cine o de la literatura, que le haya impresionado?
La primera quizá no sea de la literatura, sino del cine, y sería de King Kong, acaso la primera película que vi. Fue en Francia o en Bélgica, en los primeros tiempos del exilio. Hacia el final, durante la pelea de Kong contra los aviones en lo alto del Empire State, mi madre se vio obligada a salir conmigo de la sala, porque yo, por simpatía con el monstruo, protestaba gritando y llorando: no quería que le quitaran a la minúscula mujer rubia a Kong, no quería que lo mataran. Kong, ese héroe del amour fou, está en mi mitología personal (como he visto que también en la de Fernando Savater, que ha escrito un bello artículo sobre él: “Amor de gorila”). El enorme peludo es cabal héroe del amour fou, el loco amor, y la película, la de los años treinta, claro, es un poema. Hay también otra imagen poderosa que siempre recuerdo del film: las grandes puertas de la muralla que laten bajo los puñetazos del gorila gigante, a quien hasta entonces casi no se le ha visto.
¿Y la primera imagen literaria?
Más bien una serie de imágenes: las del fondo de los océanos descritas por Verne en Veinte mil leguas de viajes bajo el mar. No sé cuántas veces he releído, como también Gerardo Deniz, esas largas descripciones de la fauna y la flora submarinas, de la sumergida Atlántida, de los vastos espacios silenciosos. Son como poemas en prosa. Y el capitán Nemo también es de mi mitología primera: lo veía como un héroe anarquista alzado contra todas las tiranías. Luego, sin desecharlo, lo admiré menos, porque, en el Nautilus, Nemo, aunque con una noble causa, es un dictador… Y mi primera lectura es Platero y yo, el libro en el que mi padre me enseñó a leer, a leer de veras, en La Cumbre, una población de Santo Domingo a la que nos llevó el exilio.
¿Por qué dice usted que no quiere acordarse de Cuentos para vencer a la muerte, su primer libro, publicado en 1955 en la colección “Los Presentes”, de Juan José Arreola?
Porque fue un paso en falso. A poco de publicarlo me puse a robarlo de las librerías y de las bibliotecas de los amigos. Desde la adolescencia yo había desarrollado una buena técnica para robar libros en las librerías. Ya no tengo ejemplares, los quemé; sólo mi esposa tiene uno y no lo suelta. Es criminal quemar libros, pero sólo si no eres el autor de ellos.
¿Qué distancia, en términos de concepción literaria, hay entre Cuentos para vencer a la muerte y Libertades imaginarias?
Uno es de cuentos, el otro de ensayos, y quizá ahora me siento más a gusto en el ensayo. Ocurre también que mis primeros cuentos ya no me gustan, y no tengo derecho a presentarlos a los lectores: los he suprimido de mi “narrativa completa” que publicará el Fondo de Cultura Económica. Me da una insolación de rubor pensar qué serio escribía yo. En aquellos textos había una suerte de idolatría de la seriedad, de “la profundidad”.
¿Y qué lo hizo cambiar?
Quizá fue algo no literario. Quizá el haber vivido en Cuba en los primeros años del régimen castrista. Allí se me derrumbaron muchas de las cosas en las que yo creía que creía: vi cómo la “revolución con sol y maracas” se convertía en una nueva opresión, o en la opresión de siempre con otro apellido. Sentí, más que supe, que en el fondo yo no quería ser animal político, sino sólo escritor. Te has referido a la pasión de escribir, y sí, yo siento, casi de manera puramente física, la pasión de escribir. Y siempre escribir ha sido para mí un placer. No entiendo a quienes hablan de las angustias, las torturas y heroicidades de escribir, del terror a la hoja en blanco. Para mí la hoja en blanco es una invitación, un grato desafío.
Lo curioso es que el desencanto político no lo haya llevado a la amargura, sino más bien al encuentro lúdico con la palabra.
¿Por qué habría de amargarme, si dedicarme a “escribir, sólo escribir”, es ejercer una forma de libertad? Es una de las libertades que los devotos de los Rollos del Marx Muerto llamaban meramente formales y que yo prefiero llamar libertades imaginarias. En principio, y aun en un régimen político benigno, nadie es libre: somos mortales, somos prisioneros de un tiempo y un espacio, de las necesidades físicas, del comer y el descomer, de la necesidad de trabajar para ganarnos la vida, de las reglas sociales, del régimen fiscal. Pero aún nos quedan las libertades imaginarias, y eso no es poco. Y como escritor me siento todo lo libre que se puede ser. Lo soy hasta cuando debo escribir cosas de encargo, los que Buñuel llamaba “trabajos alimenticios”, siempre que no sean contrarios a lo que pienso y siento. Los del periodismo cultural, por ejemplo.
En el periodismo cultural, ¿fue su maestro Fernando Benítez?
Para nada. Con Benítez, cuando él dirigía el espléndido suplemento “La Cultura en México”, de Novedades, tuve poca relación: apenas de colaborador muy poco frecuente. Nunca pertenecí a su equipo (que a él le complacía llamar “la Mafia”: “Nosotros somos la Mafia, hermanito”, decía con alegría). En un tiempo Huberto Batis y yo, él como secretario de redacción y yo como jefe de redacción, trabajamos con Benítez en el suplemento “sábado”, del diario unomásuno, pero ya estábamos muy formados en otras publicaciones, la Revista de la Universidad, la Revista Mexicana de Literatura de la tercera época, etc., y además ya Benítez dirigía muy poco. El suplemento enteramente lo hacíamos nosotros. Estuve en “sábado” poco más de un año, porque Benítez, aconsejado por sus amigos marxistas leninistas, encontró la manera, aun si yo era de los fundadores del periódico, de hacer que me fuera. Había yo osado armar un número dedicado a los “Nuevos filósofos”, a quienes los universitarios y la prensa de izquierda querían imponer la ley del silencio; y aunque publiqué textos en pro y en contra (entre éstos uno del marxista Cornelius Castoriadis), tan sólo el pecado de no ningunear a los herejes encrespó a los izquierdistas ultras del periódico, que entonces eran muchos y que luego, no pudiendo allí alcanzar el poder total (si bien poco les faltó), se irían a fundar La Jornada, donde muchos siguen rezando los Rollos del Marx Muerto levemente aggiornati.
Usted, cinéfilo que ha escrito mucho sobre cine, ¿piensa, como Emilio García Riera, que “el cine es mejor que la vida”?
Ése es un espléndido título de un libro de Emilio, pero yo, menos brillantemente, diría: la vida es mejor con el cine… y con la pintura y la música y la literatura. El arte quizá no puede cambiar el mundo, cambiar la vida social y política, pero nos ayuda a vivir. El cine, por ejemplo, para mí ha sido como una segunda vida. Ahora, con la televisión, las videocasettes, los videodiscos, etcétera, la relación cine-espectador ya no es la misma, y el cine ha perdido su carácter digamos ritual. Antes ibas al cine como a una fiesta de cada semana. Ahora el cine viene a uno, está en casa, lo tenemos con sólo apretar un botón, como tenemos el agua con sólo abrir la llave. Yo no sólo veía: vivía el cine. Y te confieso: me enamoraba de veras de las actrices del cine: de Gene Tierney, de Ingrid Bergman, de Cyd Charisse, de Anouk Aimée… Creo que hasta ahora: me emociona ver a la elfa Liv Tyler.
Así como ha cambiado el modo de ver cine, ¿ha cambiado también la lectura? Es decir: con tanto libro, tanto ruido, tan poco tiempo para leer, y con la computadora, ¿ha cambiado la relación entre lector y texto?
Tal vez no ha cambiado tanto como la relación entre espectador y cine, pues, aunque sea ante la pantalla de la computadora, seguimos leyendo. Mi generación leyó no sólo en la casa, sino también en los autobuses, en los tranvías, en cafés tranquilos. Y yo actualmente leo hasta en el Metro, hasta de pie y apretujado entre los otros viajeros.
¿Cómo definiría usted su estética literaria?
Vaya pregunta intimidante… Creo que la literatura y las artes son fundamentalmente juego. Cuando componía palabras o las que creía palabras con tipos de plomo que mi padre traía de la imprenta, eso era jugar con las letras, como otros niños lo hacían con un rompecabezas o un meccano. Y eso es, supongo, la literatura: un juego ya no con las letras, sino con las palabras. A veces es también juego de palabras, que es otra cosa.
Hay una literatura que es juego. El Tristram Shandy y el Ulises de Joyce son grandes juguetes verbales. Pero además hay la literatura que no juega, literatura de cosas serias, graves. Pongo por ejemplo las novelas de Dostoyevski, o las de Malraux, a quienes no imagino jugando cuando escribían…
De Dostoyevski, que escribía “con el alma en el filo del cuchillo”, creo que, sin dejar de buscar lo profundo, también jugaba, es decir ponía en juego personajes, momentos, palabras y recursos de novelista: ponía en juego su visión del mundo ante la de otros. Y Malraux, hasta donde sé, jugó toda su vida, y aun en la política y en la guerra. Al escribir juegas con personajes y sucesos, o con ideas, o con imágenes, o con meras palabras. Pero no por ser un juego siempre es cosa de risa. Puede ir muy en serio. Un caso ejemplar muy conocido y comentado, y del que divago en un capítulo de Libertades imaginarias, está en el Cántico de Juan de Yepes, alias San Juan de la Cruz, al que tengo por el mayor poeta de la lengua española. En una de las liras de ese poema hay un momento, casi cómico, casi un gag, en el cual, al paso del Espíritu Santo o de Dios o de lo que sea (para mí ese punto del poema no está claro, y para el caso qué importa), las criaturas quedan balbuciendo o tartamudeando. Dice la Esposa (el Alma): “Y todos cuanto vagan / de ti me van mil gracias refiriendo / y todos más me llagan, y déjame muriendo / un no sé qué que quedan balbuciendo.” Oye el quinto verso de la lira, oye ese qué que que. Tres ques seguidos, algo que en poesía es en principio un error grave, un atentado contra el oído. Pero ¿cómo pensar que un gran poeta escribiera ese verso “defectuoso” sin darse cuenta? Juan lo escribió deliberadamente, quiso que el verso mismo tartamudease, a la manera de Papageno y Papagena cuando cometen anagnórisis y entonces Pa-pa-pa-pa-Papageno, Pa-pa-pa-pa-Papagena. Es decir, Juan juega con las palabras, con las sílabas. Tal vez con el balbuceo nace la poesía, tal vez el juego sea la flor de la civilización. Y el juego literario quizá sea un modo de lucha contra los monstruos de “lo profundo”.
Usted promete desde hace tiempo escribir un manifiesto contra la profundidad.
Contra “lo profundo”, más bien. Acaso seríamos más felices si no tuviéramos la obsesión de “lo profundo”, si no buscáramos “lo profundo” de la vida, de la muerte, del ser… Qué aburrimiento tantos mitos de “lo profundo”. ¿Cuál es la profundidad de la cebolla? Se supone que las sucesivas capas de la cebolla envolverían, ocultarían la profundidad de la cebolla, ¿no? Bien, pues quitas una capa de la cebolla y luego queda otra, la quitas y hay otra, y otra, hasta que al final no hay cebolla, es decir: ¿dónde quedó la profundidad?… Pero no quiero parecer fanático, ni siquiera de la liviandad. Puede haber profundidad en la literatura, en las artes, ¿por qué no? Quizá la vida sea profunda, quizá la literatura deba también hablar de ello como de tantas cosas, y en realidad grandes escritores lo hacen, pero los mejores son los que no se ocupan de “lo profundo”, o lo tratan con gracia, que es uno de los modos de combatirlo. Y la gracia y el humor son vasos comunicantes. El Quijote tiene profundidad y tiene gracia, pero Cervantes no lo emprendió en plan profundo: ¿es profundo atacar los libros de caballería, que ya estaban fuera de moda y por lo tanto no hacían daño a nadie, si alguna vez lo hicieron? Por lo demás, el Quijote resultó el único libro de caballerías destinado a sobrevivir. Es un libro de aventuras, de juego, de humorismo, que si luego viene a tener profundidad, miel sobre hojuelas. Hasta Hamlet, tan filosofante, tan trágico, tan serio, se permite hacerle bromas al fantasma de su padre, jugar con él. Y a Lear, el desesperado, la víctima del universo entero, no se le comprende sin el Bufón, sin las bufonadas terribles. En uno de sus libros tiene Azorín un hermoso capítulo titulado “La fragancia del vaso”. Esa fragancia es lo que queda en el vaso cuando ya no hay vino, y eso sería la literatura: el aroma de la vida cuando ya lo único que de ella queda es nada más palabras. Ya no hay nada allí dentro; queda la fragancia, la prosa o el verso: la literatura. Yo releo a un escritor que es modelo de espíritu de juego, que nunca intentó ser profundo, y que se mantiene constantemente fresco, vivo: Ramón Gómez de la Serna. Y releo a Chesterton, que defendía su religión fabulando, haciendo paradojas, gags, es decir: jugando.
Usted es cuentista. ¿Cuál es el escritor de cuentos que más admira y por qué?
En principio, Sheherezada, quizá la mayor contadora de cuentos, pero es cuentista inventada por sus propios cuentos: es un hermoso fantasma. Se me ocurre que el mayor cuentista que ha existido quizá fue Maupassant. Hacía cuentos de todo, con lo que fuese, y, además, si consideras toda su narrativa, compruebas que es como La comedia humana de Balzac, pero sin el peso de Balzac: “contó” toda la sociedad francesa de su tiempo. Y se inició nada menos que con Bola de sebo, esa narración ejemplar, inmediatamente admirada por alguien tan exigente como su maestro, Flaubert.
Este año estaría cumpliendo noventa Octavio Paz, a quien usted y yo tratamos. Más allá del personaje ¿qué opinión tiene de sus libros, cuáles le son a usted más entrañables?
He tenido la suerte excepcional, no todo el mundo la tiene, de tratar a dos genios: Luis Buñuel y Octavio Paz. Luis Buñuel era un genio sin talento, eso puede ocurrir, pero sin duda tenía genio. Octavio Paz, en cambio, tenía genio y talento. Para decirlo con una frase de Verlaine a propósito de la Edad Media, la obra de Paz es “enorme y exquisita”. Supo abarcar su época con su escritura, fuese poema o prosa. Abarcó las contradicciones, los errores, lo luminoso y lo oscuro de su época, supo ver la “pesadilla de la Historia”, y al mismo tiempo tiene esos pequeños casi haikáis, esos instantes, esos minutos magníficos de poesía.
Es un autor que se puede leer línea por línea, pero que también interesa su obra completa. ¿Qué libro en prosa de Paz prefiere usted?
El libro que más me interesa y me gusta, no sé si es el mejor, es El mono gramático, porque en él hace con la escritura cosas verdaderamente extraordinarias. Es impresionante su poder de presentización, tanto de lo real como de lo imaginario.
¿Hay relación entre literatura y moral? ¿Puede haber autores despreciables por sus opiniones que sean al mismo tiempo maravillosos autores literarios?
Es un problema que me he planteado siempre. ¿Cómo dudar de que Pound ha sido un gran poeta? Y sin embargo, justificó el fascismo, más aún: lo defendió. ¿Cómo negar que Céline fue un convencido del nazismo y al mismo tiempo un gran escritor, mucho más grande que Sartre, el de las causas correctas? ¿Se debe quemar a Borges, de quien no sólo se sabe que aceptó ser recibido y acaso condecorado por Pinochet, sino que además se ha sabido en estos días que en el 68 envió un telegrama felicitando a Díaz Ordaz por la matanza de Tlatelolco? Por otro lado, dudo, en cuanto a este segundo caso, que Borges haya escrito ese telegrama. Borges era ciego, luego dependía de que otros hiciesen algunas cosas por él, y no le sería fácil poner telegramas. Bien pudo ocurrir que lo pusiera otro, alguien que fue a la oficina del telégrafo: “Don Jorge Luis quiere enviar este telegrama a México…” Pero dejando eso de lado, un novelista debe ser un traidor contra sí mismo, contra sus convicciones. El ejemplo más evidente sería Dostoyevski. Cuando escribe Los hermanos Karamazov ya es un cristiano, y como ciudadano está con la Santa Rusia. Pero en la novela están esos personajes con otras tantas diferentes tendencias ideológicas: Dimitri, Aliosha, Iván, el padre y demás. E Iván es una especie de dandi intelectual “nietzscheano”, por encima del bien y del mal, y piensa que todo está justificado, incluso el asesinato, porque Dios no existe. Iván encarna quizá todo lo que Dostoyevski odiaba: la clase de cerebro que, considerándose superior, se siente autorizado para actuar a su antojo en el mundo, o para hacer que otros actúen bajo su “dirección intelectual”. Entonces, cuando lo juzgan por inducción al asesinato, Iván, que es de hecho un anarquista-terrorista cerebral, dice aquello de lo que partiría el pensamiento trágico de nuestro tiempo. No lo recuerdo con las palabras exactas, pero más o menos dice esto: “Si el hambre y el dolor de los niños son necesarios para que la humanidad vaya hacia Dios, yo afirmo desde ahora que ese dios no vale la pena.” De ahí nacerían Sartre y sobre todo Camus, que lo reconoce en L’homme revolté. Es decir, que un novelista debe ser un traidor capaz de dar tanta vida al personaje que ama como al que detesta, e incluso logra, aun contra su voluntad digamos racional, y esto es lo importante, que el lector se puede adherir a la argumentación del personaje no amado por el novelista. Yo, por ejemplo, en eso estoy con Iván contra Dostoyevski.
Decía Borges que cada escritor inventa su genealogía. ¿Cuál es la suya?
Creo que ha ido delatándose mientras hablábamos. Nombraría muchos más autores que no dejo de releer y, como me temo que serán tantos y tan diferentes, que habrá tantos olvidos, finalmente la lista entera no significaría nada. Así que escojo sólo veinticinco autores, de los cuales algunos, además de poetas, son prosistas: Azorín, Baudelaire, Borges, Cendrars, Cervantes, Chesterton, Conrad, Dostoyevski, Faulkner, Gómez de la Serna, Granada [Fray Luis de], Jiménez [Juan Ramón], Maupassant, Nerval, Paz, Pérez Galdós, Proust, Quevedo, Reyes, Saint-Simon [Duque de], Stendhal, Renard [Jules], Sterne, Stevenson, Valle-Inclán, y…
Con su experiencia literaria ¿cuál es el concepto de la literatura que usted tiene?
Diré, no un “concepto” —es pedirme algo excesivo y “cuadrado”— pero sí un ejemplo personal. Un momento, que para mí fue clave, de un libro que siendo yo muchacho me hizo saltar, entusiasmado, de la cama donde lo leía. Es también en una novela de Dostoyevski, ahora no recuerdo cuál, en la que hay un estudiante, un joven místico-social del tipo tan dostoyevskiano, que vive devorando libros, matándose estudiando. A veces lo visita su padre, un borrachín bueno para nada, y lo visita para robarle los libros y venderlos y comprar vino. El estudiante muere en la pensión donde vivía, una pensión de pobres, y el Estado es el que se encarga de pagar el entierro. Nadie va detrás del carruaje fúnebre, salvo el padre, que había llegado a la pensión a robarle libros al hijo, y que se ha encontrado con esa situación. Y el padre va siguiendo el carruaje, va entre la nieve, sobre el fango, caminando medio ebrio, y al mismo tiempo que siente cierto dolor por la muerte del hijo, calcula cuánto podrá obtener de los libros de éste para gastárselo en vino, y va llorando, resbalándose, recogiendo los libros que se le caen del montón que lleva en los brazos… Cuando leí ese párrafo salté de la cama, exaltado, gritando: “¡Esto es, esto es!” Quería decir: “¡Esto es escribir!” ~