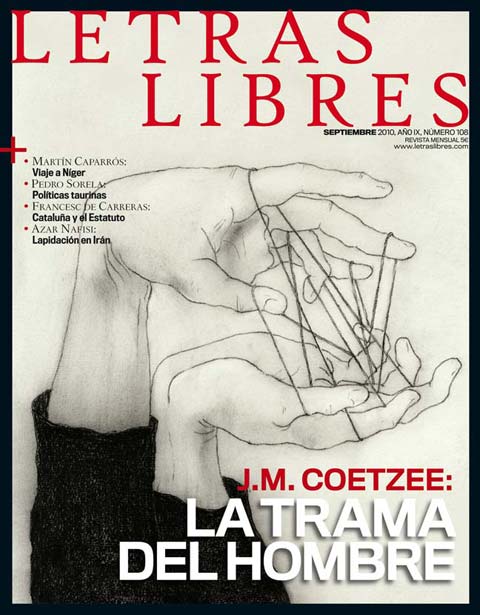Nadie ve la tele como se ve el cine o como se lee un libro; de forma premeditada, con un comienzo y con un final. La tele se enciende para oír voces que se conectan en cualquier momento, sin principio y sin final, interminablemente. Se ve la tele para acallar la propia monserga: el monólogo interior infatigable, las rutinas basura.
Así que para el espectador de televisión, para mí, cualquier programa sirve: los dibujos animados, las series para adolescentes de Disney, el soft porn peruano que emite veo7 de madrugada (y sobre el que me voy a documentar para escribir de él próximamente), las repeticiones de Aquí no hay quien viva y de su continuación cuyo nombre no sé, la teletienda –sobre todo la teletienda de productos de cocina, cuchillos y esas cosas–, los concursos para encontrar la palabra perro en un panel en el que solo se lee la palabra perro, documentales de animales, españas o aragones o cataluñas en abierto, películas estadounidenses en blanco y negro y dobladas a un español fósil o echadores de cartas. La otra noche vi a una echadora de cartas: llamó una chica, treinta años, que quería saber si tendría un nuevo hijo. La echadora de cartas le dijo que quizá pero que, por encima de todo, fuera al ginecólogo para que le hiciera un reconocimiento.
Y así estaba viendo la tele, como un ruido de fondo tranquilizador, un domingo de verano, cuarenta grados en el exterior, cuando zapeando di con un programa sobre Jorge Semprún*. Lo emitían en uno de los canales de la tele pública del Estado, uno que está junto a TeleDeporte. Había ya empezado el programa. Se le veían las carnes flácidas a Jorge Semprún: la papada sobre todo. Tenía el pelo impecablemente blanco e impecablemente limpio. La mirada dura, que no se le ha borrado nunca. Estaba sentado en un butacón y hablaba de todo. Salvo de Belén Esteban.
No había presentador. Era un monólogo que era interrumpido por las intervenciones de un filósofo francés, André Glucksmann, cuyo sentido allí no llegué a entender, y otras intervenciones de Jorge Semprún, eso que llaman “documentación”, es decir, imágenes grabadas de un pasado sin identificar y que son morcillas innecesarias. Todo sobraba, salvo el Semprún de ahora hablando de las cosas de ahora, pero incluso los que hacen televisión que no es televisión para la gran audiencia tiemblan ante la idea de sacar a un tipo que hable sin imágenes que lo tapen o que lo callen o, también, que sean capaces de decir lo contrario de lo que piensa.
Yo tenía fresco todavía el artículo de Semprún en El País sobre el Holocausto y veía la entrevista con cierta emoción: la de saber que escuchaba a alguien que merece la pena ser escuchado. No me parecía que todo lo que dijera Semprún tuviera interés o fuera cierto, pero me parecía que todo lo que decía Semprún merecía la pena ser escuchado. Sin duda, algo raro. También me parecía que no tendría muchas ocasiones de ver al Semprún de ahora hablando de ahora: dentro de poco cumplirá 87 años. Me entraron ganas de tomar un avión hacia París para verle, porque nunca he estado con él y de repente me pareció que yo era un poco huérfano por eso. No lo hice. Nunca lo hago.
Estaba de acuerdo con muchas de las cosas que decía Semprún, pero no con todas. Estaba de acuerdo en que Europa tiene que ser una unidad política y económica, y sobre todo una unidad democrática. Semprún veía que el proyecto europeo no es suficientemente sólido, y yo pensaba que eso se hace evidente con solo consultar la cartelera de cualquier ciudad española o con ojear las mesas de novedades de las librerías o con, simplemente, mirar la tele como yo la miro todos los días… La televisión pública española ni siquiera participa en ese canal francoalemán interesantísimo, Arte, que a veces veo en los hoteles.
Paradójicamente, durante el franquismo Europa era el horizonte cultural deseado. Y no solo el horizonte cultural, también el horizonte de bienestar. Quizás eso ya no es posible, cuando la palabra malestar está de moda. Basta con listar unas palabras y unos nombres: neorrealismo italiano, Pasolini, Fellini, Bergman, Sartre, Camus, Orwell, Malraux, Sciascia, Simone Weil, Nouvelle Vague, existencialismo, Truffaut, Burgess, posmodernismo, jóvenes airados, situacionismo, Bernhard… Da igual que algunos de esos nombres y algunos de esos movimientos defendieran ideas totalitarias horribles, hablo, simplemente, de una centralidad que ha desaparecido, se ha convertido en humo y ha pasado a ser vivida, en el mejor de los casos, como pérdida, y aún más en países como Francia o como Italia.
Compartía con Semprún la evidencia de que Europa no es un proyecto ilusionante (aunque esa palabra sea una basura que hasta el corrector de Windows me subraya). Pero me preguntaba qué demonios había que hacer para conseguir que quienes no se dan cuenta se den cuenta y no obtenía respuestas, y no era efecto del calor del verano.
Luego pensé que quizás el asunto no sea Europa sino la democracia. No tenemos herramientas ilusionantes para defender la democracia. La democracia tiembla ante cualquier papanatas relativista y antidemocrático, como ese Tariq Ramadan.
Me pareció estar de acuerdo con su idea, que repitió, de la falta de liderazgo en Europa y en general en el mundo democrático; de la falta, más bien, de líderes: habló de Felipe González y de otros líderes ya extintos cuya raza se ha extinguido en Europa. Y digo que me pareció estar de acuerdo con Semprún porque luego, cuando lo pensé más tranquilamente, me pareció que quizá el problema no sea de líderes sino de ideas. Es decir, de ideas que mejoren la vida democrática, y de personas que sean capaces de llevarlas a cabo. No necesariamente una gran idea tiene que ser concebida por un líder, o al revés. En cualquier caso, días después, viendo en ese mismo televisor el debate sobre el Estado de la Nación, volví a creer en esa ausencia de liderazgo y, al mismo tiempo, volví a evidenciar la falta de ideas… Salvo la idea central, obsesiva, de obtener el poder.
No estaba de acuerdo cuando, juzgando los dos totalitarismos que ocuparon el siglo xx, fascismo y comunismo, Semprún se mostraba menos hostil hacia el segundo. Afirmaba que no se trataba de salvar los papeles de su militancia comunista, de la que se había librado muchos años atrás, sino del fondo del asunto. Es decir, la ideología primigenia, el motor ideológico, ese deseo de hacer un mundo mejor para todos. Pero el fondo del asunto es que casi 1.500 millones de personas, una cuarta parte de la población mundial, siguen sometidas por tiranos comunistas en China, Corea del Norte o Cuba, y allí el mundo no es mejor sino una mierda. Y de ello no habló Semprún, aunque es evidente que le repugnan los regímenes chino, norcoreano y cubano.
Pero sí me gustó cuando Semprún dijo que el comunismo era una ideología terrible, pero que sus militantes, los de abajo, los de base, a quienes había conocido en Francia y en España, donde había sido enlace del Partido durante muchos años, eran gente estupenda. “Uno a uno”, dijo, eran estupendos, pero algo malo sucedía cuando esos unos se agrupaban en la organización política cuyo foco emisor estaba en la Unión Soviética. ¿Cuál era ese mecanismo de putrefacción? Semprún no lo explicó, y sería magnífico que escribiera algo sobre ese asunto.
Escuchaba con interés a Semprún y pensaba a quién demonios le interesaría, un domingo de verano a media tarde –horario de piscina, de playa, de siesta–, atender esas palabras de asuntos que parecían ya muy viejos… Aunque no lo fueran, porque Semprún hablaba de la Unión Soviética pero también hablaba de la necesidad de frenar el islamismo. Me parecía que era fundamental que Semprún siguiera formando parte de la inteligencia española, pero sentía que eso no era así. Creo que Semprún es percibido en España como un escritor ajeno, de la misma manera que José Saramago ha sido visto como un escritor local: hemos perdido mucho con el cambio.
A veces, ya lo he escrito, aparecía André Glucksmann interrumpiendo a Semprún y yo aprovechaba para cambiar de canal porque sus palabras eran un ronroneo estéril que aguaba la verdad de Semprún. Durante unos minutos intentaba ver anuncios, porque la televisión pública del estado ya no los emite. Así que tras esa ronda de anuncios volvía a ese canal junto a TeleDeporte y pillaba a Semprún con una frase empezada y tenía que esperar para encontrarle el sentido.
Cuando acabó el programa me pareció que era asqueroso que fuera excepcional (quiero decir raro, infrecuente, inusual) poder ver un programa sobre Semprún (o sobre cualquier otro escritor, pensador o artista) en las teles españolas, gratis o de pago. El hecho de pensar en su excepcionalidad era asqueroso: me hacía sentir un tipo marginal, un friki, un hombre más preparado para vivir en un zoo de especies protegidas que en la vida cotidiana. Se me pasó enseguida, afortunadamente.
Me gustaba cuando Semprún se mostraba muy apasionado. Cuando se notaba que no había vivido en vano y que le encantaba vivir. Cuando explicaba que la escritura le había sido imprescindible, que todavía le seguía siendo indispensable. Me gustaba su claridad en la exposición de sus ideas. Me gustaba darme cuenta de que escribía como hablaba. Era verano. Quizá solo se trataba de un espejismo producido por las arenas de Belén Esteban. ~
* Jorge Semprún, memoria de Europa, producido por el programa de rtve En portada. Puede verse en su página web: http://bit.ly/aheex4
(Zaragoza, 1968-Madrid, 2011) fue escritor. Mondadori publicó este año su novela póstuma Noche de los enamorados (2012) y este mes Xordica lanzará Todos los besos del mundo.