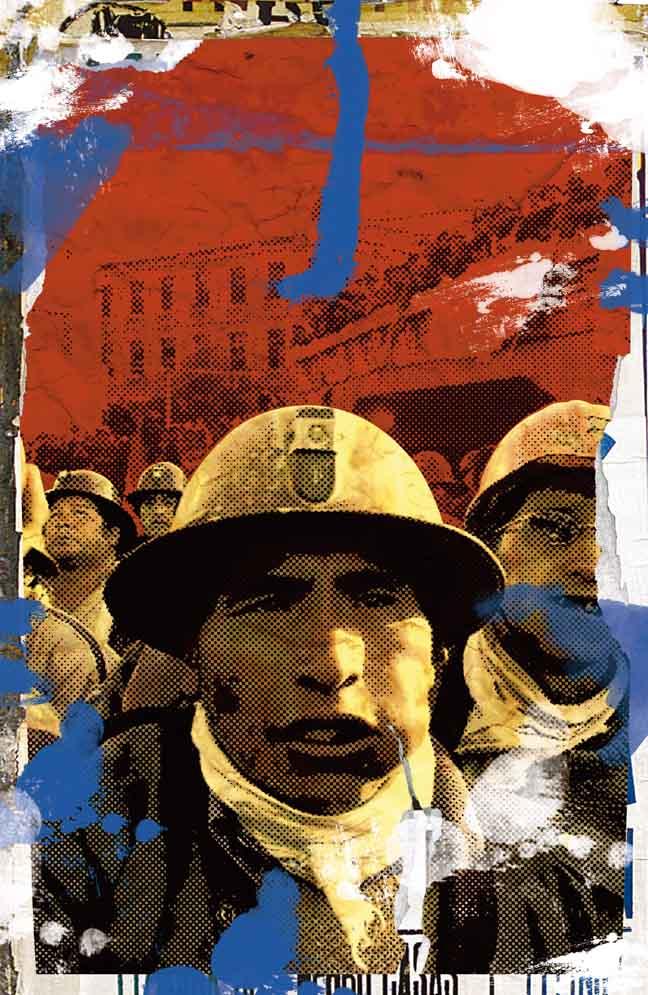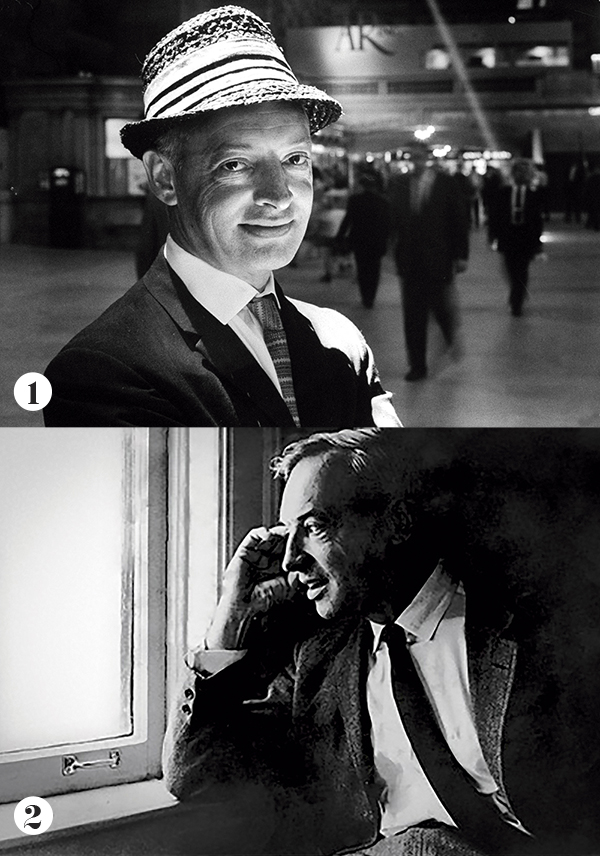El populismo es un tema en cuyo estudio las ciencias sociales se han mostrado extraordinariamente creativas y fructíferas en América Latina. Gracias a las investigaciones y reflexiones que se iniciaron hace más de cuarenta años hoy disponemos de un rico corpus de ideas sobre el populismo que nos permite abordar con cierta facilidad el resurgimiento de este complejo fenómeno político. Es cierto que, en la medida en que el populismo parecía enterrado o marginal, el interés por su estudio decayó. El aprismo, el cardenismo, el peronismo y el varguismo parecían procesos que se habían extinguido. Los ecos del populismo de Paz Estenssoro en Bolivia, de Velasco Ibarra en Ecuador y de Jorge Eliécer Gaitán en Colombia dejaron de escucharse. Pero en los últimos años los pasos del populismo vuelven a resonar. Desde 1988 en México hay un retorno del cardenismo, en 1998 Hugo Chávez llega a la presidencia en Venezuela y en 2006 dos campañas electorales exitosas llevan a Rafael Correa y a Evo Morales a la presidencia en Ecuador y Bolivia. En Perú ese mismo año un populista agresivo, Ollanta Humala, se enfrentó al aprista Alan García. Y en México el impulso populista de Andrés Manuel López Obrador lo llevó al borde del triunfo en las elecciones presidenciales. Años antes habíamos presenciado el resurgimiento de estilos populistas en el menemismo y el fujimorismo. Hoy en día ya nadie duda que el populismo está de regreso.
Vale la pena, pues, volver a leer los textos que escribieron los sociólogos en los años sesenta del siglo pasado. Por supuesto, aquí solamente daré un rápido vistazo a las antiguas reflexiones, como un recordatorio y una invitación a considerarlas de nuevo. Y escogeré algunas ideas para conectarlas con mis interpretaciones y propuestas. Cuando Gino Germani se refirió a los movimientos que llamó nacionalpopulares y a los regímenes populistas establecidos por ellos enumeró sus características principales así: “El autoritarismo, el nacionalismo y alguna que otra forma del socialismo, del colectivismo o del capitalismo de Estado: es decir, movimientos que, de diversas maneras han combinado contenidos ideológicos opuestos. Autoritarismo de izquierdas, socialismo de derechas y un montón de fórmulas híbridas y hasta paradójicas, desde el punto de vista de la dicotomía (o continuidad) ‘derecha-izquierda’”.1
Germani reconoce en esto la influencia de las ideas de S.M. Lipset sobre el autoritarismo de la clase obrera y observa que esta forma de participación política de las masas difiere del “modelo occidental”. Esta situación, sostiene Germani, es propia de los países subdesarrollados, que se caracterizan por lo que llama “la singularidad de lo no contemporáneo”. Esta fórmula es una adaptación de las teorías del sociólogo William Ogburn sobre el desfasamiento cultural (cultural lag), muy influyentes en los años en que Germani escribía. Esta interpretación del subdesarrollo como conjunto abigarrado de formas asincrónicas y desiguales de desarrollo económico y social ha adoptado muy diversas expresiones y se ha vuelto un lugar común. Se ha hablado, por ejemplo, de continuumfolk-urbano, colonialismo interno, sociedad dual, desarrollo desigual y combinado o articulación de diferentes modos de producción.
La singularidad que observa Germani consiste en que, durante el accidentado proceso de transición de sociedades autocráticas y oligárquicas a formas modernas e industriales, aparecen movimientos populares que no se integran al sistema político de acuerdo al modelo democrático liberal, sino que adoptan expresiones populistas (que él llama nacionalpopulares). Ello ocurre debido a que los canales de participación que la sociedad ofrece no son suficientes o son inadecuados.
Otro sociólogo, Torcuato S. di Tella, agrega a la explicación de Germani lo que llama “efecto de deslumbramiento”. A diferencia de lo que ocurrió en los países europeos, el mundo subdesarrollado constituye la periferia de un deslumbrante centro –avanzado, sofisticado y rico– que produce un efecto de demostración tanto en los intelectuales como en la masa de la población. Los medios masivos de comunicación elevan los niveles de aspiración y, al levantarse un poco la tapa de la sociedad tradicional, surge una presión social que busca salidas imprevisibles. Como la modernización suele ser enérgica y rápida, los movimientos sociales son repentinos y excesivos para un sistema económico atrasado incapaz de satisfacer las nuevas demandas. Las masas que escapan de la sociedad tradicional no cristalizan en movimientos políticos liberales u obreros, como en Europa, sino que son atraídas por liderazgos carismáticos y demagógicos de corte populista.2
Torcuato di Tella define, además, un nuevo fenómeno: el surgimiento de lo que llama “grupos incongruentes”. Se refiere a segmentos sociales dislocados y fuera de contexto, como los aristócratas empobrecidos y venidos a menos, los nuevos ricos que no son todavía aceptados en los círculos más elevados o los grupos étnicos desplazados. Se trata de sectores sociales que acumulan resentimientos y despliegan actitudes amargas y vengativas contra un establishment que consideran injusto.
Podemos comprender las limitaciones de estos enfoques, que inscriben el fenómeno populista en el marco de la transición de una sociedad tradicional a una condición moderna. El populismo sería así una anomalía o un accidente que ocurre durante un proceso de transición que en los países subdesarrollados no sigue los patrones occidentales. Sin embargo, si nos deshacemos del marco lineal o desarrollista, creo que podemos rescatar al menos tres aspectos en las formulaciones de Germani y Di Tella.
Primeramente, podemos destacar la importante presencia de un gran segmento de la sociedad conformado por una mezcla heterogénea de residuos de formas tradicionales, grupos excluidos por la modernización, estructuras aberrantes de proyectos económicos frustrados, burocracias agraviadas, grupos étnicos en descomposición, comerciantes ambulantes, emigrantes desocupados, marginales hiperactivos, trabajadores precarios y mil formas más. Se trata de una masa de población que vive la singularidad incongruente de su no contemporaneidad y su asincronía, para usar los términos de Germani y Di Tella. Esta es la masa heterogénea llamada “pueblo” por los dirigentes populistas, un verdadero popurrí cuya dimensión y composición varía mucho en cada país y época, y que no solamente es una característica de la América Latina de los años treinta, cuarenta y cincuenta, sino que podemos reconocer su existencia hasta nuestros días. No es, pues, un fenómeno ligado exclusivamente a la transición, sino que es una situación duradera.
Un segundo aspecto que podemos rescatar es la importancia concedida a la rapidez y agresividad propias de la modernización y expansión del capitalismo en América Latina. Aquí también podemos afirmar que no se trata de un proceso limitado a la transición de sociedades oligárquicas atrasadas a los sistemas de acumulación capitalista e industrialización más avanzados. La llegada a América Latina de nuevas tendencias, aunque a veces con cierto retraso, ocurre de manera impetuosa y, para usar la metáfora de Di Tella, deslumbrante, sin esperar a que la sociedad se prepare para los cambios. A fin de cuentas estos cambios, como los ligados a la globalización, han madurado en las economías centrales e irradian velozmente su influencia hacia la periferia impulsados por la voracidad típica de las grandes empresas transnacionales. Así, la presencia continuada de masas incongruentes abigarradas y de flujos deslumbrantes vertiginosos sigue produciendo importantes efectos políticos en las sociedades latinoamericanas de hoy.
En tercer lugar podemos rescatar de la antigua sociología funcionalista latinoamericana sus planteamientos sobre la importancia del líder carismático en los fenómenos populistas. El autoritarismo que suele caracterizar tanto a los movimientos populistas como a los regímenes que fundan se asocia a la fuerza personal de dirigentes cuyo discurso suele ser una mezcla ideológica que gira en torno de la exaltación del “pueblo”, una noción vaga referida a la existencia de una dualidad social nefasta que es necesario liquidar. Por supuesto, la presencia de líderes políticos fuertes y carismáticos no es algo exclusivo del populismo. Lo que se ha observado como propiamente populista es el discurso ideológico del líder y las peculiares mediaciones que lo conectan con las masas que lo apoyan. Se trata del carácter multiideológico de un discurso con fuerte carga emocional que apela directamente a la masa pluriclasista y heterogénea agraviada. Pero, aunque el discurso populista se dirige, por decirlo así, al corazón del pueblo al que convoca directamente, el movimiento tiende a organizar –especialmente cuando llega al poder– una compleja red de mediaciones de tipo clientelar. Habría que agregar que el culto al líder carismático se asocia a una generalizada estatolatría.
▄
Quiero referirme ahora el espinoso problema de la definición del populismo. Se ha señalado repetidamente la enorme dificultad de definir el término, e incluso Ernesto Laclau ha dicho que simplemente es imposible definirlo. Este autor ya había señalado acertadamente en 1978 que el populismo no puede ser definido como la expresión de una clase social (como el campesinado, los granjeros o la pequeña burguesía), ni como el resultado aberrante de una transición de la sociedad tradicional a una sociedad industrial. El estudio comparativo de los movimientos y regímenes que se han calificado como populistas muestra muchas incoherencias en el intento de poner en el mismo saco, por ejemplo, el populismo ruso del siglo XIX, el nasserismo egipcio, el peronismo argentino y el chavismo venezolano. Si además se agregan, como sugiere Laclau, el fascismo y el socialismo revolucionario, es evidente que no podremos alcanzar una definición de populismo capaz de dar cuenta de un abanico tan amplio y variado de situaciones políticas.
La confusión ocurre en gran medida debido a que, por escapar de las explicaciones del populismo que remiten a sus funciones y al proceso de cambio en el que se inscribe, se privilegian las dimensiones ideológicas como base de su definición. Aquí, desde luego, también es muy difícil hacer generalizaciones. La fórmula que propuso Laclau para explicar el populismo como fenómeno ideológico la encontró en la idea marxista althusseriana de “interpelación”. El populismo sería un discurso que interpela al “pueblo” como sujeto, para oponerse al poder hegemónico. La interpelación puede oscilar entre dos polos: la forma más alta y radical de populismo –el socialismo encaminado a suprimir al Estado como fuerza antagónica– y la forma opuesta –fascista– dirigida a preservar el Estado totalitario. Entre las dos formas extremas tendríamos una gama de fenómenos ideológicos populistas, como el bonapartismo.3
Recientemente Laclau ha continuado, ampliado y modificado su definición de populismo. Quiere ofrecer una plataforma lógica y racional a los populismos latinoamericanos. Lo que llama la “razón populista” debe ser capaz de transformar la crítica de los aspectos negativos (la vaciedad del discurso) en exaltación de sus virtudes (el líder). Ahora sustituye la idea de interpelación por la de construcción de la identidad popular. La diversidad de demandas populares, en este proceso ideológico, es condensada por el discurso populista en un conjunto de equivalencias unificadoras. Estas equivalencias anulan los significantes propios de la heterogeneidad y producen un vacío. Es en esta vacuidad del populismo –que ha sido descrita como vaguedad y ambigüedad ideológicas– donde Laclau encuentra paradójicamente su racionalidad. La racionalidad populista consiste en que es capaz de abarcar la pluralidad y constituirla en una palabra vacía: el “pueblo”. Aquí Laclau introduce una explicación del papel central del líder: la unidad de esta formación discursiva es transferida hacia el orden nominal. El “nombramiento” del líder llena el vacío y le da un sentido al pueblo. Así, dice Laclau, “el nombre se convierte en el fundamento de la cosa”.4 La identidad popular así construida, encabezada por su líder, exige entonces una representación (total o parcial) en las esferas del poder.
Se trata de una solución meramente retórica al problema de la definición del populismo, realizada ahora con ayuda del instrumental psicoanalítico lacaniano. Tiene la peculiaridad de centrar clara y precisamente el problema en la noción vacía de “pueblo” y en el proceso nominalista de su invención. No quiero ahora entrar en las sutilezas de la nueva interpretación de Laclau, sino solamente destacar el hecho de que su alternativa al análisis funcionalista consiste en ubicar la explicación casi enteramente en el terreno del discurso ideológico. Ello es una importante limitación, pero le permite escapar de las implicaciones críticas que tiene el uso del término “populismo” y abrir las puertas a su exaltación intelectual. Sin embargo, parece muy difícil que los líderes del populismo actual acepten el sustantivo aplicado a su movimiento. Temen que el nombre sea el fundamento de la crítica de la cosa política que impulsan. No parece probable que un dirigente populista acepte como rational choice la propuesta que hace Laclau de usar el nombre de la cosa extraña que impulsan.
▄
Las breves reflexiones críticas que he esbozado me sirven como punto de apoyo para buscar una interpretación diferente. Me parece que podemos considerar al populismo como una forma de cultura política, más que como la cristalización de un proceso ideológico. En el centro de esta cultura política hay ciertamente una identidad popular, que no es un mero significante vacío sino un conjunto articulado de hábitos, tradiciones, símbolos, valores, mediaciones, actitudes, personajes e instituciones. Sabemos bien que las identidades, ya sean nacionales, étnicas o populares, no se pueden definir de acuerdo con fundamentos o esencias. Como dijo muy bien Jacques Derrida, “lo propio de una cultura es no ser idéntica a sí misma”.5 El “pueblo” de la cultura populista es ante todo un mito; y, como sabemos, el mito constituye una lógica cultural que permite superar contradicciones de muy diversa índole.
Por ello, podemos trazar genealogías y tradiciones en las culturas populistas, mostrar influencias y conexiones entre ellas, pero resulta imposible definir un catálogo de rasgos comunes a todas. Los antiguos populismos del siglo XIX en Estados Unidos y Rusia generaron tradiciones y patrones que podemos reconocer aún en sus descendientes lejanos. Por ejemplo, tenemos en Estados Unidos a George Wallace o a Ross Perot, y en Europa el squadrismo agrario italiano, el movimiento intelectual strapaese, a Pierre Poujade en Francia y los brotes de populismo derechista en los países poscomunistas.6
Lo mismo puede decirse de los viejos populismos latinoamericanos y de su relación con las nuevas expresiones: es posible reconocer herencias y linajes políticos, pero es difícil fijar un patrón común preciso que los defina en su conjunto. También podemos reconocer la existencia de una especie de árbol genealógico del populismo latinoamericano, que, si bien tiene algunos rasgos comunes con las tradiciones europeas y norteamericanas, constituye un tronco de cultura política peculiar que podemos identificar, aunque no encerrar en la jaula de una definición. En esta cultura política podemos reconocer hábitos autoritarios, mediaciones clientelares, valores anticapitalistas, símbolos nacionalistas, personajes carismáticos, instituciones estatistas y, muy especialmente, actitudes que exaltan a los de abajo, a la gente sencilla y humilde, al pueblo.
Para recapitular lo que he expuesto, podría decir que el populismo es una cultura política alimentada por la ebullición de masas sociales caracterizadas por su abigarrado asincronismo y su reacción contra los rápidos flujos de deslumbrante modernización; una cultura que en momentos de crisis tiñe a los movimientos populares, a sus líderes y a los gobiernos que eventualmente forman. Puede comprenderse que una situación como esta ha ocurrido en momentos históricos muy diversos. En América Latina surgió tanto durante lo que se ha llamado la crisis de los estados oligárquicos como, más recientemente, tras el impacto de las poderosas tendencias globalizadoras. Ha surgido tanto en procesos políticos de gran escala como en manifestaciones limitadas y relativamente marginales. Ha influido en la formación de gobiernos nacionales o se ha filtrado solamente como un estilo peculiar de algunos líderes.
Aunque el populismo, desde mi punto de vista, es principalmente una expresión cultural, no creo que debamos pensar que es como un guante que puede ser usado por cualquier mano, o que es una forma que puede albergar cualquier contenido político, desde el nazismo hasta el comunismo. Es cierto que el populismo suele presentar un amasijo variopinto de expresiones ideológicas, muchas veces contradictorias. Su coherencia no proviene de la ideología sino de la cultura. Por ello, el fascismo y el comunismo, que han sido bloques de monolítica coherencia ideológica, son fenómenos que pertenecen a otro orden político muy diferente. Ello no quiere decir que no haya habido expresiones de cultura populista en los estados fascistas y comunistas, como en Italia o en China. Y a la inversa, también encontramos ingredientes fascistas o socialistas en los populismos, como es el caso del peronismo o el cardenismo.
A pesar de todo, los fenómenos populistas suelen inclinarse hacia la izquierda y ocupan los territorios sociales que los partidos o grupos progresistas aspiran a penetrar y representar. De hecho, las más importantes definiciones del populismo se originan en las discusiones de los marxistas de fines del siglo XIX, y por supuesto debemos a Lenin la visión crítica y peyorativa con que la izquierda suele entender el fenómeno.
Quiero agregar el hecho de que el abigarrado asincronismo suele ser visto como una muestra del fracaso del proyecto neoliberal, y los flujos de modernización deslumbrante son interpretados como los efectos malignos de la americanización y la globalización. Por ello es natural que, por ejemplo, las conquistas del populismo bolivarista sean vistas por muchos como un proceso de izquierda, como la transición a una sociedad más justa y auténticamente democrática. En realidad, este proyecto populista tomó de las abigarradas franjas de desorden social y político su inspiración para esa incoherente aglomeración de ideas que es el llamado “socialismo del siglo XXI”. Y se basa en su rechazo a la modernización rampante para impulsar el antiimperialismo rupestre y demagógico que lo caracteriza.
▄
El populismo entendido como cultura política no suele constituir una alternativa consistente de desarrollo socioeconómico y político. No es ni una opción por un modelo socialista, ni una vía de crecimiento capitalista acelerado. Después de 1989 los proyectos de construcción de un Estado socialista son una verdadera rareza o un trágico anacronismo. Ejemplos de este tipo de proyecto, sin embargo, ocurren en América Latina, y se encuentran relacionados entre sí: el extraño socialismo populista venezolano que propone Chávez se conecta con el obsoleto modelo revolucionario cubano. Pero podemos sospechar que esta opción es inviable y que, tarde o temprano, se desvanecerá. Las reservas petroleras de Venezuela podrán durar 200 años, pero el modelo chavista parece tan incapaz de alcanzar un desarrollo moderno como lo fue el exótico proyecto de Muammar al-Gaddafi en Libia en los años setenta. Cada vez más venezolanos se percatan de las carencias y del atraso del proyecto de Chávez: por eso perdió el referendo de 2007 en que se proponía modificar la constitución y perpetuarse en el poder. Además, sospecho que no tardaremos mucho en ver cómo Cuba se desliza, a la manera de China, hacia esa peculiar transición que es el “socialismo de mercado”.
Por otro lado, tenemos los gobiernos populistas que han aceptado las reglas del juego de la globalización y de la órbita capitalista, al mismo tiempo que impulsan algún tipo de política social clientelar y asistencialista. En ciertos casos, como lo demostraron Alan García en los años ochenta y Menem en los noventa, fueron malos administradores de un capitalismo al mismo tiempo agresivo y estancado. Una variante especialmente trágica y corrupta fue la de Fujimori en el Perú de los años noventa. Podemos concluir que la cultura política populista mezclada con una agenda económica neoliberal tiene costos elevados y no llega a impulsar el crecimiento y la generación de riqueza, que podrían ser las bases para programas sociales, de salud, de empleo, de educación y de reducción de la pobreza. El fracaso tiene relación, en parte, con las dificultades inherentes de un gobierno sometido a la lógica cultural populista para insertarse en la globalización y atraer inversiones.
Quiero ahora preguntarme: ¿qué repercusiones pueden tener las culturas populistas en las instituciones democráticas? Este es un problema candente en varios países y no es fácil llegar a una conclusión, pues estamos frente a procesos en marcha que no han concluido. Es probable que el típico golpe de Estado de extrema derecha, conducido por militares contra gobiernos populistas, sea una alternativa remota. Pero no es tan lejana, en cambio, la posibilidad de que los propios gobiernos populistas sigan un curso que los conduzca a formas autoritarias y antidemocráticas. De hecho, tenemos un ejemplo en el pasado cercano: la evolución desastrosa del gobierno de Fujimori. ¿Es posible que los procesos boliviano, ecuatoriano y venezolano estén encaminados hacia una condición autoritaria, similar a la de Fujimori, pero con un sello izquierdizante? Si la cultura política populista ha echado raíces profundas, la respuesta podría ser afirmativa y deberíamos esperar la entrada de estos países a un ciclo de autoritarismo creciente.
Pero hay otros caminos posibles para gobiernos de izquierda con bases populares sólidas. La alternativa más conocida y probada es la socialdemócrata, tal como se ha presentado en Chile, Brasil y Uruguay, donde los gobiernos de Bachelet, Lula y Tabaré se han distanciado claramente del populismo. Estos gobiernos de orientación socialdemócrata, al igual que los populistas, ponen en el centro la necesidad de impulsar sociedades igualitarias, incluyentes y protectoras de los grupos más pobres o vulnerables. Pero hay grandes diferencias: de un lado tenemos una defensa de la democracia representativa y una política que acepta claramente que hoy en día la globalización es el más importante motor del cambio. En contraposición, el populismo impulsa actitudes de confrontación hacia los empresarios, ve con sospecha las inversiones extranjeras, es agresivamente nacionalista e impulsa reformas políticas que propician la continuidad del poder autoritario del líder; reformas que minan la democracia electoral para favorecer mecanismos alternativos de participación e integración popular de carácter corporativo, clientelar y movilizador.
Ciertamente, en muchos casos el sistema de partidos y las élites han ejercido el poder –en un contexto democrático– de una forma tan corrupta, inequitativa, irracional e ineficiente que han conducido a sus sociedades hacia la catástrofe. Fue el caso de Venezuela, cuya vieja democracia –inaugurada en 1958 con la caída de Pérez Jiménez– se encontraba tan podrida que auspició una gran movilización popular contra el sistema.
▄
Las resonancias populistas en la América Latina de hoy han generado inquietud en todo el continente. Sus importantes manifestaciones en Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua, Perú y Venezuela han modificado seriamente el espectro político de estos países. A mi parecer han propiciado una distorsión peculiar de las corrientes de izquierda, que, en lugar de aproximarse a posturas socialdemócratas (como ha ocurrido en Brasil, Chile y Uruguay), han sido atraídas por el viejo populismo y han recibido la influencia, directa o indirecta, de la cultura dictatorial del petrificado socialismo cubano.
Las tendencias populistas actuales son un importante fenómeno que debe preocuparnos; son sintomáticos, como he dicho, los problemas de fondo con los que nos conectan. Me refiero a la presencia en muchos países latinoamericanos de formas culturales ligadas al populismo, mucho más vastas y profundas que sus expresiones estrictamente ideológicas. Se trata de una cultura popular nacionalista, rijosa, revolucionaria, antimoderna, de raíz supuestamente indígena, despreciativa de las libertades civiles y poco inclinada a la tolerancia. Desde luego mi ejemplo predilecto es la cultura priista y sus derivados de izquierda, la que mejor conozco y la que más he sufrido. Pero la presencia más o menos importante de expresiones culturales similares se puede reconocer en varios países.
Lo que está en juego no es meramente un movimiento de piezas en el ajedrez político continental o mundial. Detrás de las propuestas populistas hay procesos culturales que pueden frenar el bienestar de las sociedades latinoamericanas. Por eso la política debe ser un proceso civilizatorio. En América Latina necesitamos urgentemente civilizar a la clase política y democratizar la cultura popular. De lo contrario, en lugar de acumular riqueza y bienestar, seguiremos perdiendo década tras década. ~
_________________________________
1 “Democracia representativa y clases populares” (1965), reproducido en G. Germani, Torcuato S. di Tella y Octavio Ianni, Populismo y contradicciones de clase en Latinoamérica, México, Era, 1973, p. 29. Un libro de Octavio Ianni resume bien las preocupaciones de la izquierda en torno al fenómeno: La formación del Estado populista en América Latina, México, Era, 1975.
2 “Populismo y reformismo” (1965), en el libro citado en la nota 1, p. 38 y SS.
3 Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo y populismo, México, Siglo XXI Editores, 1978, p. 231 y SS.
4 Larazón populista, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 130.
5 L’autre cap, París, Minuit, 1991, p. 16.
6 Véase la importante recopilación de ensayos preparada por Ghita Ionescu y Ernest Gellner, Populism. Its meanings and national characteristics, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1969. Sobre Europa, véase Michel Wieviorka, La démocratie à l’épreuve / Nationalisme, populisme, ethnicité, París, La Découverte, 1993.
Es doctor en sociología por La Sorbona y se formó en México como etnólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.