Existen dos métodos conocidos —cada uno con diversas variantes— con que los filósofos, teólogos, científicos y la gente normal, durante centurias, han estado tratando de poner fin al llamado problema del mal. De la misma manera que, en el caso de toda cuestión humana, podemos ya sea solucionar el “problema”, ya sea desembarazarnos de él, declarando que está mal planteado y que simplemente no existe, entre los que han procurado ahondar en el enigma del mal encontramos a los adeptos de dos opciones metafísicas contrapuestas (o aparentemente contrapuestas): los maniqueos y los cristianos. Entre los que invalidan la pregunta (por distintas razones) figuran algunos místicos, algunos panteístas, todos los marxistas y comunistas, la mayoría de otros utopistas, la mayoría de quienes profesan una ideología naturalista respecto del mundo, como los partidarios de Nietzsche, los nazis y los darwinistas filosofantes.
Es una verdad trivial que el concepto del mal como pura negatividad no deja de ser una simple deducción de la creencia en un solo Creador, el cual, además de ser el único, es al mismo tiempo infinitamente bueno. Esto, repito, no es más que una deducción, pero no una cuestión de la experiencia. La teodicea cristiana hacía un enorme, heroico esfuerzo por dar respuesta a la experiencia más común de la gente común: la experiencia del mal. Cuando San Agustín dice que la sola presencia del mal ha de ser buena, ya que de lo contrario Dios no permitiría al mal manifestarse, dice algo que en términos cristianos resulta evidente: todo lo que existe es bueno, la existencia como tal es buena. Esto es algo que se deduce de la idea de Dios; establece que Dios habría podido no abrirle acceso al mal, pero, por motivos que Él conoce mejor, ha preferido permitírselo. Leibniz es quien explica estos motivos con mayor claridad, también por la vía de la deducción. Al demostrar una necesaria existencia de Dios y, por separado, Su suprema bondad, colige de ahí que Dios tuvo que haber creado el mejor mundo de lo que es lógicamente concebible, y que tal es el mundo que habitamos; cualquier otro sería peor. Las famosas burlas de Voltaire a esta cuestión resultan demasiado fáciles. Leibniz fue consciente de las atrocidades de la vida. A pesar de ello, al establecer semejante idea de Dios, la fe en la suprema bondad de la criatura resulta irresistible. Dios, en su infinita sapiencia, resolvió una ecuación de variables infinitamente intrincada, mediante la cual calculó cuál sería el mundo que produjera un máximo bien. La tradición cristiana subrayaba siempre, siguiendo el ejemplo de Platón, la diferenciación entre el mal moral y el sufrimiento. El mal moral, malum culpae, es un inevitable resultado de la presencia del libre albedrío humano (o también angelical), y el Creador había calculado que un mundo poblado de seres razonables y dotados de libre albedrío, y por tanto capaces de hacer mal, produciría una mayor cantidad de bien que un mundo cuyos habitantes fueran de hecho autómatas, programados de tal modo que nunca pudieran hacer mal alguno (y que de seguro, aunque Leibniz no lo dice explícitamente, tampoco podrían hacer el bien, ya que llamamos buenos, por lo regular, los actos que se realizan por elección, pero no los que se efectúan bajo apremio).
Por lo que se refiere a los sufrimientos que no son causados por los seres humanos (malum poenae, en el lenguaje cristiano), tenemos dos posibles respuestas. Una de ellas afirma que son obra de espíritus chocarreros a quienes Dios facilita el acceso para castigarnos, corregir nuestra conducta, prevenirla, etcétera. La otra explica, en un espíritu leibniziano, que tales sufrimientos son efecto de la acción de las leyes de la naturaleza, en tanto que Dios no sería, en este sentido, omnipotente como para poder unir todo con todo en sistemas libres e imponer al mundo un orden físico, donde las cosas no se movieran de acuerdo con las regularidades estrictas ni chocaran unas con otras. Ciertos pensadores cristianos —quienes, de la misma manera que los nominalistas tardíos (y, entre nuestros contemporáneos, Shestov), creían que Dios es omnipotente en sentido absoluto, y que puede, por ejemplo, hacer cambiar el pasado o instituir por decreto las leyes matemáticas y los preceptos morales— estaban más expuestos a una tradicional acusación epicúrea: en vista de que el mal existe, eso quiere decir entonces que Dios o es malo o es impotente, o bien que es malo e impotente a la vez. Esta crítica, sin embargo, no atenta contra la teodicea leibniziana, según la cual Dios no puede alterar las reglas de la lógica ni las matemáticas, lo cual de ninguna manera constituye restricción alguna de Su omnipotencia; estas reglas son legítimas por sí mismas, no son impuestas a Dios por alguna legislación extraña, sino que se identifican con Él: no debemos, por tanto, quejarnos ni preguntarle a Dios por qué no ha procreado un mundo paradisiaco y sin sufrimientos. Además, Dios nunca nos ha prometido que estaría suspendiendo incesantemente las leyes de la naturaleza para nuestro beneplácito, ni obrando milagros para impedir que la gente se perjudique mutuamente, de manera que no hubiera guerras ni torturas, que no hubiera Auschwitz ni el Gulag.
Todo esto son asuntos obvios y triviales. Es difícil, sin embargo, extrañarse de que mucha gente no haya sabido encontrar en este esquema teológico una respuesta satisfactoria a la pregunta por el mal que experimenta, el que ha de enfrentar y el que comete. No suena nada convincente, para un juicio normal y sano, el que el mal sea una simple ausencia, un fenómeno negativo, el que el diablo sea bueno en el acto de su existencia, y el que los sufrimientos humanos y el dolor sean pequeñas partes integrales de la más perfecta disposición que Dios pudiera inventar para el mundo. Una mente normal estaría más bien dispuesta a repetir la famosa pregunta que Voltaire formulaba después del terremoto en Lisboa: ¿De modo que el mundo sería peor, de no haber ocurrido esta catástrofe? También nosotros, según parece, podemos preguntar: ¿De modo que el mundo sería peor de lo que es, de no haber ocurrido lo de Auschwitz o del Gulag, o bien, si no me hubiera lastimado el dedo, al rebanar jitomates?
Una vez más: la pregunta está mal planteada, según la sabiduría de Leibniz y, por cierto, de todo teólogo cristiano. Ninguno de ellos, sin embargo, pretende saber valerse de ese algoritmo divino y demostrar que tal o cual hecho del mal, por más terrible que sea, viéndolo de cerca, resulta bueno en un interminable balance global, puesto que cada uno de tales hechos, o un mayor mal, imposibilita o posibilita, respectivamente, un mayor bien. El balance sólo Dios lo conoce; nosotros ni siquiera podemos intentar —sin esperanza alguna— conseguir bosquejarlo. Además, no tenemos la menor idea de cómo se podrían medir o cuantificar ni equiparar los respectivos géneros del mal y el bien en su inacabable diversidad. Una actitud apropiada al respecto debe consistir en confiar en los planes divinos de antemano, sin cálculos ni quejas, aceptar estos planes con toda la carga humana de desgracia y con la indiferente destructibilidad de la naturaleza.
Y la idea, que tanto desde San Agustín como también desde Hegel nos es conocida, según la cual el mal resulta indispensable por razones estéticas, dado que adorna el mundo con los contrastes y diversidad que crea, suena quizá aún más repulsiva. Resulta comprensible que, a la faz de tantos fastidiosos enigmas, la mente humana tratara de buscar también otra solución que generalmente denominamos, con justa razón o no, maniquea. Dicha solución nos remite a la antigua mitología iraní; es convincente y parece acorde con la experiencia cotidiana. Establece que existen dos poderes, dos gemelos —dos dioses que luchan entre sí—, y que el mal, tal como comúnmente lo conocemos en nuestra propia experiencia —es decir, el sufrimiento—, es simplemente obra del mal soberano. La teología maniquea, en contraste con sus orígenes zoroástricos, pero en concordancia con sus parientes —los gnósticos (con algunos, por lo menos)—, y en discordia con la doctrina cristiana, veía en la materia una obra del poder maligno.
La imagen maniquea del mundo viene siendo una incesante tentación de la mente cristiana, y en general, de la europea. El que los poderes satánicos, cualquiera sea su origen, traten incansablemente, y a veces con eficacia, de arruinar los planes benefactores de Dios es una idea que puede parecernos acorde con el sano juicio. El maniqueísmo se deja absorber por nuestra mente con escasa resistencia. Aun el judaísmo, que tiene el prestigio de ser la religión de un solo dios par excellence, de ser el paradigma de pensamiento monoteísta, no está libre de esta tentación. Gershom Scholem, un inigualable conocedor de la Cábala y la mística judía, nos dice que el libro del Zohar a menudo muestra el mal como algo real y positivo, y no una simple negación. Los poderes de Dios constituyen un todo armonioso, sus juicios son buenos, pero mientras su mano derecha reparte amor y misericordia, la mano izquierda es órgano de su ira, y cuando actúa independientemente de la diestra se revela como un mal radical, como el reino de Satanás. No sabemos si Jacobo Boehme conocía las escrituras cabalísticas, pero su teosofía expresa una intuición similar: el mal es el principio negativo de la ira divina, es independiente de la voluntad humana y, hasta cierto punto, inherente al proceso de construcción del mundo.
Algunos platónicos antiguos (como Plutarco de Queronea y Numenio) también se habían sometido a la fe en dos poderes independientes: el malo y el bueno. Para Plotino, sin embargo, el mal es simplemente el inevitable peldaño inferior de la escalera de la existencia: la bondad absoluta del Uno no pudo evitar la natural caída de la realidad hasta convertirse en materia. Resulta abominable, empero, la doctrina de los gnósticos, de acuerdo con la cual el mismo Hacedor del mundo es malo. Hasta en los dogmas de la Iglesia encontramos vestigios de esta teología “dualista”. La materia, desde luego, no puede ser mala. La Iglesia, sin embargo, condenó en 1347 la teoría de Nicolás Autrecourt, quien aseveraba que el mundo era absolutamente perfecto, tanto en su totalidad como en todas sus partes (universum est perfectissimum secundum se et secundum omnes partes suas), seguramente debido a que tal aseveración podía sugerir a las claras que el mal simplemente no existe, que no existe la voluntad pecaminosa de los seres corrompidos, humanos o diabólicos. Sin embargo, la fe católica en la eternidad del infierno y en la irreversible caída de los ángeles malos parece indicar que ciertas —de hecho enormes— extensiones del mal son indestructibles, incurables, irredimibles, y que el mundo estará siempre dividido en dos partes moralmente contrapuestas. Pues bien, resulta que algunos padres orientales y algunos teólogos de una época posterior no pudieron digerir estos dogmas ni conciliarlos con la imagen de un Creador absolutamente bueno y amoroso.
Las opiniones dogmáticas de la Iglesia nos enseñaban, en repetidas ocasiones, que el mal moral, a pesar de que Dios lo tolera, nunca es provocado por Él mismo. Las desgracias y los dolores humanos, aun si no se pueden atribuir a la mala voluntad de otros, sirven, no obstante, a nobles fines. Los sacerdotes y teólogos solían a veces explicar diversos sufrimientos de la gente, las catástrofes y desgracias, como parte de un premeditado plan divino. La Iglesia, empero, eludía comentarios oficiales de este tipo, y aconsejaba más bien concretarse a una confianza generalizada e incondicional.
Todo el mundo sabe, claro está, que los sufrimientos y las catástrofes, de acuerdo con una sencilla observación, se reparten azarosamente, y no se pueden explicar con categorías de recompensas ni faltas humanas, de premios ni castigos. El patriarca Job lo sabía. No trató de construir una teodicea. Durante toda su vida fue un hombre honrado, y Dios lo sabía. Sus desdichas no fueron el pago de supuestas faltas que hubiera cometido. Job sufre terriblemente sin razón alguna. Pero sabe decir: “He aquí, aunque me matare, en Él esperaré” (Job, 13:15); se conforma con que sólo Dios sea la fuente de la sabiduría y con que Sus caminos sean inescrutables. Dios mismo se siente airado con los consejeros de Job, los teólogos, seguramente debido a que, de acuerdo con sus opiniones, los sufrimientos de Job son un merecido castigo por sus pecados. Todo el Libro de Job parece echar por tierra la teoría del sufrimiento como un justo castigo.
He aquí lo que dice Dios a Job y a su mujer, al cabo de muchos siglos, en la obra de Robert Frost, A Mask of Reason: 1
Durante miles de años te tenía en la memoria.
Quise agradecer tu ayuda;
tú me has permitido construir el principio
de que no existe relación alguna
que el hombre entender pudiera
entre lo que ha merecido y lo que recibe a cambio.
A veces el mal logra el triunfo, y la virtud para nada sirve.
Demasiado he tardado en explicarte
todos los dolores —aunque sin sentido—
que antaño tan cruelmente te atormentaban.
Pero también esto cabía en la naturaleza
de esta prueba, para que estas cosas no las comprendieras;
sin sentido tuve que revelarme sólo
para afirmar el sentido. Por ello te agradezco
que me libraras de estas morales trabas
que con el género humano me habían atado…
Al principio sólo el hombre, por su albedrío,
podía entre el bien y el mal hacer elección.
En cambio, yo esa elección no la tuve nunca.
Tuve que seguirle los pasos, darle recompensas
o penas para que entendiera…
Tuve que gobernar de tal manera que el bien floreciera
y todo lo malo fuera castigado.
Y tú lo cambiaste, tú, al darme libertad completa.
Eres, por tanto, salvador de tu propio Dios.
Vemos el horror de esta historia: el bien supremo no se deja conciliar con el libre albedrío, tal como lo concebimos. En cada situación, esta bondad no tiene otra opción que dar lo máximo. La historia de Job fue lo que la hizo cambiar: Dios está libre, puede respaldar a los infames y atormentar a los bondadosos, según su deseo o su capricho. Siendo así, la teodicea resulta irrealizable o superflua. O tal vez nunca se ha escrito una teodicea consecuente con eso.
En diferentes mitologías, el mal se puede explicar: los dioses a menudo dividen ambiguamente las malas y las buenas cualidades. No me atrevo aquí a ahondar en los sobremanera intrincados destinos de las teorías del mal hinduistas y budistas. Nietzsche dice que el budismo está fuera de todo bien y todo mal. Tal vez así sea en algunas variantes del budismo, depuradas de los mitos posteriores. Para los sabios budistas, y seguramente para el propio Gautama, el mundo, tal como lo conocemos por experiencia, no es más que desgracia y dolor; la liberación o la salvación no consiste más que en abandonarlo. Este pensamiento no es ajeno a distintos pensadores europeos. Todos recordamos las inmortales palabras del moribundo Sócrates: “—Oh Critón, debemos un gallo a Asclepio. Pagad la deuda, y no la paséis por alto.” Esto significa que aquí termina la enfermedad llamada vida.
No es ésta, sin embargo, una creencia universal. Algunos panteístas y algunos místicos estaban tan inmersos en el espacio divino que el mal les pasó inadvertido. La luz divina penetra todo, no hay motivo para lamentarse, el mundo está lleno de alegría, y “lo que de Dios proviene, es Dios”, como dice Echart. O bien, según las palabras del místico francés del siglo xvii Louis Chardon: “Dios en el cielo es más cielo mío que el cielo mismo, en el sol es más mi propia luz que el sol, en el aire es más aire que el aire que respiro.” Podrá en el fondo parecer incomprensible por qué la misma palabra se ha de utilizar para llamar sufrimiento al mal moral. Algunos pensadores, tanto cristianos como paganos, identificaban el mal con el mal moral. Dice Epicteto que no hay mal ni bien en las cosas que de nuestra voluntad no dependen, que los golpes del destino que no es posible esquivar no pueden constituir un mal, y que sólo en nosotros mismos es donde debemos buscar el bien y el mal. ¿Un sabio puede trocarlo todo en bien? ¿La enfermedad, la muerte, las desgracias? La única cosa en el mundo que es contraria a Dios es el pecado, afirma un platónico de Cambridge, Benjamin Cudworts, en tanto que el pecado es inexistencia, no es nada. Pero también el propio Dios le dijo a Catalina de Siena que ningún sufrimiento puede redimir nuestras culpas, sólo la expiación puede lograrlo, al tiempo que agregó que el peor pecado es la negativa o la falta de confianza en la misericordia divina; la desesperación de Judas fue un pecado mayor y una peor ofensa contra Dios que la traición contra Jesús.
Tales explicaciones sugieren que el sufrimiento mismo es moralmente indiferente. Nuestra voluntad, nuestras intenciones, nuestras acciones se pueden juzgar moralmente; causarle dolor a otra gente, por coraje, es un mal; soportar el dolor no lo es.
Cuando, sin embargo, decido utilizar la palabra “mal” para describir mis propias intenciones, mas no mis sufrimientos, sugiero que, al parecer, lo que otros están haciendo no me importa. Cuando me obligan a sufrir, no es, claro está, mi propio mal, sino un mal que ellos perpetran. ¿Acaso debo decir que sólo me concierne mi propia integridad, y no el mal en el mundo, no la interrogante de cómo se puede volver el mundo mejor? Esto tal vez pueda ir de acuerdo con la doctrina moral de los estoicos, pero no con el sano juicio, que parece enseñar que debo condenar no sólo mi propio mal, sino todo el mal en el universo humano.
Aquí, sin embargo, cabe otra restricción. Si concretamos el término “mal” a lo que la voluntad humana hace, no podemos extender su sentido de tal manera que abarque el sufrimiento que causan las fuerzas de la naturaleza, o incluso las acciones humanas, si sus efectos dolorosos o perjudiciales no han sido intencionales sino sólo efecto de un accidente. Si la palabra “mal” tiene evidentemente asociaciones morales, entonces aplicarla a un terremoto, a la peste o a la muerte a causa de un rayo parece presuponer que incluso tales acontecimientos provienen de alguna intención, que nada ocurre como resultado del ciego funcionamiento de las leyes de la naturaleza, y que todo es obra de la voluntad. Ésta es, desde luego, una manera de interpretación religiosa del mundo, y no tiene por qué contradecir el reconocimiento de las leyes de la naturaleza. De acuerdo con muchos teólogos, Dios, en su omnisciencia, ha incorporado los sucesos naturales en un orden moral del cosmos; tales hechos se dan, pues, en virtud de la necesidad de la naturaleza, pero tienen al mismo tiempo un propósito moral, aunque no los percibamos como milagros que interrumpen el orden de causa y efecto. Tal interpretación se acerca más al mundo leibniziano. Incluso, con base en el principio de que todos los acontecimientos naturales son directamente causados por Dios —de modo que el mundo es una interminable serie de milagros—, la regularidad en el orden de la naturaleza puede obrar sin trastornos, según Malebranche lo explica.
Los que por razones religiosas anulan —explícita o implícitamente— la pregunta por el mal, creen, claro está, en el bien, por cuanto que el bien penetra todo el universo material y espiritual. Al extremo opuesto del espectro teológico o antiteológico encontramos a quienes afirman que tanto el bien como el mal son elementos mitológicos. Existen, desde luego, el placer y el dolor, se los puede explicar dentro del marco de un orden natural; estas experiencias por sí solas no llevan ninguna calidad moral. Nada es malo o bueno por sí mismo: algo puede resultar agradable o desagradable, benéfico o dañino, con la adición “para mí, para ti, para él”, en tanto que, sin esta añadidura, aun las palabras “agradable” y “desagradable” —y no se diga las calificables de “buenas” o “malas”— carecen de contenido. Así es, aproximadamente, como lo creían Hobbes, Hume e incluso Spinoza (aunque este último caso es un tanto más complicado). No necesitamos la palabra “lo malo” (das Böser), considera Nietzsche, la palabra “negativo” (das Schlechte) basta. ¿Pero qué es “negativo”? Quizá lo que trae consecuencias no deseadas o lo que no da en el blanco —el que tenemos en la mira… Esta misma doctrina es la que sugiere el propio título de la famosa obra de Konrad Lorenz, acerca de la agresión: Das sogenannte Böse [El llamado mal]. Dentro del marco de la imagen naturalista o materialista de la realidad, las cualidades tradicionales “malo y bueno” resultan ya inaceptables, son cosa obsoleta y se prestan a confusiones, pues sugieren que algo se puede elevar a estas cualidades incondicionalmente, y no dependiendo de las circunstancias, y en tal sentido pueden fácilmente despertar sospechas de poseer un tinte religioso.
Esto es algo que vemos, entre otras, en la cosmovisión marxista y comunista. He aquí un ejemplo tomado de la literatura: el protagonista de una novela de Solyenitsin, en la sección de enfermos de cáncer de una clínica, visita el laboratorio y ve allí una jaula vacía con una hoja de papel pegada en la cual lee que el mono que la habitaba había quedado ciego por una imprudente crueldad. Un hombre malo le había arrojado tabaco a los ojos. El visitante experimenta una verdadera conmoción cuando lee esta nota. ¿Cómo es eso? ¿Un hombre malo? ¿No un agente del imperialismo yanqui, sino simplemente un hombre malo? ¿Qué clase de definición es ésta?
El asombro y la conmoción del visitante resultan verdaderos y comprensibles. El adjetivo “malo” (al igual que el sustantivo), como nombre de una calidad moral, estaba ausente en la jerga del mundo totalitario soviético. Solía haber, desde luego, criminales, monstruos, traidores, agentes extranjeros, pero no simplemente gente mala. No sólo se trataba de que la palabra podía sugerir una tradición religiosa. Sugería, además, una característica de cierta persona, duradera, inherente, independiente del contexto político. Para quien piensa dialécticamente, por su parte, resulta obvio que ciertos actos, aparentemente los mismos, pueden parecer justos o injustos según las circunstancias, o, para ser más exactos, según a nombre de qué o de quién se realizan, o a quién sirven. Trotski y Lenin tenían a este respecto una opinión definida. ¿Hay, por ejemplo, algo inherentemente injusto en perpetrar una matanza de niños? No. Ya que fue justo, dice Trotski, matar a los hijos del Zar, dado que esto era políticamente necesario (seguramente no fue justo —aunque Trotski, que yo sepa, no lo decía directamente— el haber matado a los hijos de Trotski, puesto que Stalin no representaba los intereses históricos del proletariado, como sí lo había hecho Lenin). Si rechazamos el principio de que el fin justifica los medios, nos tenemos que remitir a criterios morales más altos, políticamente indefinidos —y esto es algo así como llegar a creer en Dios, dice Trotski.
No es ésta, dicho sea con exactitud, una doctrina relativista, ya que por lo regular reservamos este término para creer que el mismo acto puede ser malo o bueno según las circunstancias. Pero el que piensa en forma dialéctica prácticamente afirma otra cosa: lo que sucede es que no se trata precisamente del mismo acto, la similitud es aparente y superficial. En un caso asumimos o emprendemos un acto políticamente justo, eliminando a los potenciales enemigos del proletariado, en tanto que en el otro, cometemos un crimen contra la misión histórica del proletariado. Igualmente no deberíamos ni podríamos llamar “invasión” a la liberación de otro país respecto de la opresión capitalista, aunque “superficialmente” la operación fuera similar. Ni sería lícito equiparar los campos de concentración hitlerianos con el sistema educativo de un Estado socialista, etcétera. El pensador dialéctico posee un conocimiento científico del movimiento de la historia, y sabe que cuando todo (incluyendo a la gente) llegue a convertirse en propiedad del Estado, la puerta queda abierta para un gran festín. También sabe lo que es justo o injusto, políticamente correcto o incorrecto, y ningún término supersticioso, tal como “malo” y “bueno”, le es necesario. Además, no vale la pensa extenderse demasiado sobre esta primitiva “dialéctica” y su lenguaje embaucador. Son asuntos bien conocidos.
¿Pero dónde nos encontramos con nuestra pregunta? ¿Acaso, no hace falta remitirnos a la idea del Maligno? ¿No podemos concretarnos a una persona, un lugar y un tiempo? ¿Quién es tan audaz y tan dogmáticamente rígido como para afirmar que “malo” y “bueno” no son cualidades empíricas? ¿Quién negará que la percepción de las cualidades morales —incluyendo la intuición del mal, que las multiseculares experiencias de la humanidad, desde las indescriptibles crueldades de la antigua Roma hasta las atrocidades del siglo xx— no tiene referencia a la “pregunta por el mal”, y argüirá que constituye simplemente un cúmulo de impresiones desagradables, si bien es cierto que nadie niega el hecho de que las cosas desagradables les ocurren a la gente?
Termino citando la observación de un teólogo francés, cuyo nombre escapa de mi memoria (es probable que ya lo haya citado en alguna ocasión). Dice que logra entender a la gente que no cree en Dios, pero el que haya gente que no crea en el diablo… esto ya sobrepasa toda su capacidad de comprensión. ~
— Traducción de Aleksander Bugajski
© Gazeta Wyborcza
fue un filósofo polaco. Entre sus obras más conocidas destacan los tres tomos de Las principales corrientes del marxismo.













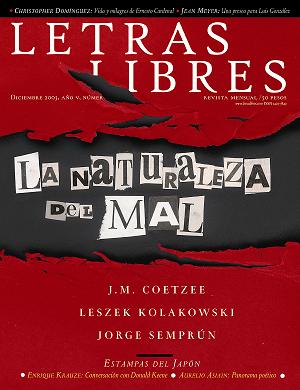


.jpg)
