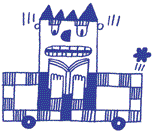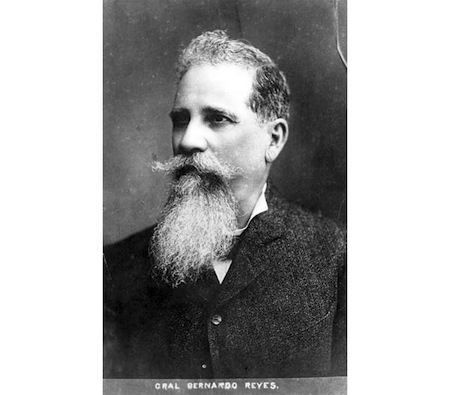Jaime Reyes (1947-1999) vivía con altiva modestia en una vecindad de la calle de La Castañeda, en el rumbo de Mixcoac. Lo conocí por David Huerta, de quien ambos éramos amigos, y algunas veces nos reunimos en la casa de Eduardo Lizalde, anfitrión generoso de escritores y poetas jóvenes. Moreno y de ojos zarcos, Jaime Reyes me recordaba el aire aristocrático de los caudillos del sur, a un cierto personaje de La Navidad en las montañas de Ignacio M. Altamirano o a un lugarteniente de Vicente Guerrero o de Juan Álvarez y sus escuadras guerrilleras. Acaso su sentido de la orientación en función de los grandes espacios, su aptitud para situarse en relación con la cuenta larga y el largo plazo y para desprenderse de la pegajosa actualidad tengan algo que ver con su figura de montaraz errante.
A Jaime Reyes le interesaba la política —había sido compañero de José Revueltas, Roberto Escudero, Carlos Félix y otros inquilinos del Pesebre—, pero cuando lo conocí a fines de 1974 esta conversación ya se había deslizado a la sombra de una suerte de meteorología moral, y lo que en realidad lo desvelaba y despertaba era el río subterráneo de la poesía. En aquella vivienda silenciosa de Mixcoac nos reuníamos a conversar de letras y letrados, de poetas y poemas. Desmenuzábamos palabra por palabra y artículo por artículo el suplemento de Siempre!, La Cultura en México, animado por Carlos Monsiváis. También nos veíamos en casa de Carlota Villagrán —la hermana de Armando, el pintor, el otro Compadre Lobo que tan cerca estuvo de él. Jaime Reyes no sólo era un lector voraz y apasionado, sino celoso y penetrante. Del mismo modo que no estaba dispuesto a discutir sobre ciertos textos —César Vallejo era, por ejemplo, intocable—, tampoco le gustaba dejar a medias o sin aclarar plenamente una lectura. Leíamos en voz alta y volvíamos una y otra vez sobre los textos: sentíamos en voz alta a Gonzalo Rojas, cuya poesía ha tenido no poco ascendiente sobre la suya; nos envolvíamos en las atmósferas mágicas y vigorosas de Guimarães Rosa o estudiábamos la audacia sensitiva, la incisiva sensualidad de Gunnar Ekeloff. De vez en cuando aparecían por la vecindad —a veces juntos, a veces cada cual por su lado— los Ricardos: Yáñez y Castillo, Ni lo que digo y El pobrecito señor X, como los llamábamos juguetonamente bautizándolos con sus títulos. Pero Jaime Reyes no era un hombre de multitudes aunque ya desde antes de Canetti lo fascinara —como al Capitán Ahab la Ballena Blanca— la Masa. Y, de hecho, si en su poesía aparece un protagonista central no es acaso la figura desgarrada del propio poeta autorretratado —una cuerda compartida con Sabines—, sino la sombra informe, clamorosa, ondulante y polifónica de una muchedumbre huérfana y errante, expatriada y despavorida (como en su poema “La Tora”). A Jaime Reyes no se le escapaba el lado oscuro de los desfiles, marchas y manifestaciones, fuesen oficiales o de protesta.
Tuve la fortuna de planear con Jaime Reyes la reedición de su Isla de raíz amarga, insomne raíz, libro originalmente publicado por era —ganador en 1976 del entonces prestigioso Premio Xavier Villaurrutia— y que restituyó a la poesía mexicana el aliento interrumpido desde José Carlos Becerra. Poeta atormentado y riguroso, Jaime Reyes era un artesano tenaz que sabía labrar la evasiva sustancia de las palabras. Escritura y reescritura tramaban en su telar motivos y cronotopos en un solo movimiento. Me tocó verlo (y oírlo) trabajar en La oración del ogro, su último libro publicado. Aparecen ahí algunos poemas que rescatan las voces de los atropellados y desalojados con motivo de las obras que produjeron los ejes viales (errar es urbano, diría el Otro). Su tarea poética consistía, entre otras cosas, en revisar las transcripciones de numerosas entrevistas. Cortaba y recortaba frases, unía giros con tijeras, aislaba voces dentro de las voces y variaba el sitio y la disposición sin introducir —ese era el reto— ninguna palabra de su propia cosecha. De ahí resultó un texto admirablemente condensado, duro como una roca y preñado de una energía perturbadora: se diría que iba fabricando hoyos negros verbales, que estaba decidido a purificar el idioma de la tribu disolviéndolo, por así decir, en sí mismo. Después del descenso a los infiernos que había practicado en Isla de raíz amarga, insomne raíz, Jaime Reyes buscaba otra transparencia por virtud de una cristalización poética de la palabra común. Discutimos no pocas veces sobre las disyuntivas y callejones de tal empresa. ¿Cuáles son los límites de la poesía testimonial?, ¿es siquiera posible dicho género?
De un lado comprometida con el abismo y su luz inquietante; del otro animada por una vocación poética exigente y rigurosa hasta el sacrificio, impulsada por una sed de perfección ética y estética, la palabra poética de Jaime Reyes iba desvelada y adolorida por el filo cortante de una vocación que no podía —ni sabía— negociar sus intereses, mucho menos sus pasiones. Publicó cada vez menos a partir de los años noventa, y ver publicado un poema suyo en cualquier sitio (aunque no publicara por supuesto en cualquier sitio: Jaime Reyes no era ni quería ser un marginal) era todo un acontecimiento. Su nombre no era ignorado fuera de México por algunos poetas de Perú, Venezuela, Colombia y el Caribe que lo leían con tensa perplejidad —pues sus poemas sonaban como venidos de muy lejos, y nadie quería creer que Jaime Reyes era el nombre de un poeta relativamente joven. Y es que el autor de Los derrotados “se las traía” —como decimos en México— y, por ejemplo, en ese poema sobre el 68, dedicado a Carlos Monsiváis, sabía hacer de las suyas con la imaginación y la sintaxis, ponerlas al servicio de un severo examen de conciencia que era al mismo tiempo teatro, carnaval de la palabra.
Yo siempre lo vi como un maestro (la amistad suele ser para mí una forma de pedagogía). Me enseñaba a oír y a tocar por dentro los textos, a escuchar la música interior de un poema y, desde ahí, a palparlo. No era poca cosa.
El libro-emblema, el poema más conocido de Jaime Reyes es Isla de raíz amarga, insomne raíz. Alimentado por la savia de Saint-John Perse y de Vallejo, de Aime Césaire, Walt Whitman y Gonzalo Rojas, Lautréamont y Neruda, libro y poema practican un descenso a los infiernos: la zozobra y la tortura, la furia y la rabia, el rencor y la náusea aparecen ahí como océanos, mares turbios y sembrados de escombros a los que sólo es posible aproximarse desde la palabra (acaso por eso se ha dicho que Jaime Reyes es no sólo uno de los poetas más sino mejor enojados de México). Sin embargo, ésta tanto como la vocación poética es una isla sin sosiego, puerto que sólo salva si condena, raíz que nada más sabe nutrir cuando inquieta y amarga el sueño.
Porque Jaime Reyes fue —¿quién lo negaría?— un desterrado, si no un proscrito, sí un ermitaño recluso en la modestia de su urbana espelunca. Cierto: respiraba a través de las letras, aunque no por su faz superficial sino porque era raigambre, dédalo cavando en el cuerpo de la tierra. Raíz oscura y vigilante, iba su palabra cundiendo, buscaba propagación y no maravilla que por ella corran aires de una épica lunar y que sus libros vayan narrando la tarea malograda de los héroes, agua fresca del manantial subterráneo en cántaros de oscuro, fulgurante barro. No, a Jaime Reyes la historia no lo ha dejado plantado. La ha esperado y desesperado más allá de toda puntualidad. Ha sido la suya una cita a ciegas, cumplida con el rigor de la marea y la exactitud de una tradición a la par propia y reinventada. Por eso la poesía de Jaime Reyes ocupa un sitio memorioso y augural. Entre las paredes de su crónica de expatriamientos aprendemos la lección del descenso a los infiernos de la historia, pero también de la ascensión a un idioma cristalizado por su propia intensidad.
El de Jaime Reyes es un espejo, pero un espejo fluido, ni siquiera roto, pulverizado en precisos apuntes del idioma oculto y del habla popular. Acercamientos, auscultaciones al cuerpo trastabilleante de la historia. En La oración del ogro ya se despliega una medicina fundada en la atención y en la escucha, en el oído: bien atendidas, las voces, parece decir el poeta, resultan curadas y curativas. Una frase bien hecha a partir de la sintaxis mutilada de los atropellados y humillados traerá un alivio, un principio de salud. (En España, un poeta muerto algunos meses antes, Fernando Quiñones, parece empeñarse en una empresa paralela.)
Si la poesía de Jaime Reyes cumple un descenso a los infiernos en Isla de raíz amarga, insomne raíz, si busca la frescura de la contemplación amorosa en Al vuelo el espejo de un río, ya en La oración del ogro intentará reinventar el pacto de la poesía a través de la exploración de los lenguajes públicos. La lengua de los suburbios remotos y de las ruinas, el idioma desterrado, desahuciado se abre como un espacio de encuentro al inventar una suerte de conceptismo costumbrista.
En esos talismanes verbales hierven como larvas historias del desarraigo y de la violencia que el poeta registra pero no debe, no puede contar. A la inversa de Orfeo, a quien seguía, obediente y encantador, un cortejo animalesco, él va detrás de la fauna de la selva urbana (errar es urbano, reiteró el Otro) que cuenta su propia destrucción y reinventa, desnaturaliza la política. Lo guía —Ulises del exilio interior— un temperamento orfebre, de alto artesano resuelto a tejer en una sola trenza dorada destreza, silencio y destierro. –
(ciudad de México, 1952) es poeta, traductor y ensayista, creador emérito, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Sistema Nacional de Creadores de Arte.