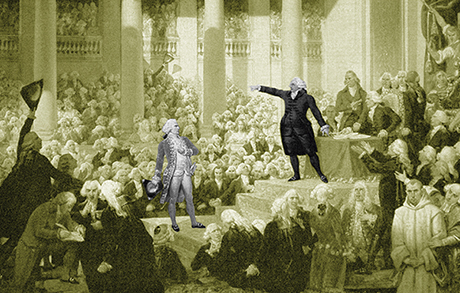Es frecuente, en los estudios sobre nacionalismo, distinguir entre naciones cívicas y étnicas. Aunque se trata de una distinción puesta en cuarentena por varios estudiosos, es indudable la vigencia de la oposición en el mainstream de los comentaristas. Seguramente tiene su primera formulación explícita en el famoso opúsculo de Ernest Renan “¿Qué es una nación?”, basado en una conferencia que impartió en La Sorbona en 1882. Renan establece una divergencia entre dos modelos de nación: el alemán o étnico (aunque no lo refiere por este nombre) basado en el duro mineral de la raza, el credo o la lengua; y el francés o cívico, que consiste en la reunión voluntaria de ciudadanos que suscriben valores comunes, y que Renan define famosamente como “un plebiscito diario”. Si el primero se tiene como subproducto de las invasiones napoleónicas, responsable del despertar de pueblos por toda Europa, el segundo se considera hallazgo de la Revolución francesa, como necesario soporte de la nueva legimitidad que es transferida desde el monarca a la ciudadanía.
La idea de una nación cívica es útil porque mitiga la mala conciencia que genera el uso de un concepto al que cabe imputar las mayores tragedias del siglo pasado. No es difícil ver en el concepto de patriotismo constitucional de Habermas el eco del plebiscito diario de Renan, que también resuena en la conocida acuñación de Ortega: una nación es un proyecto sugestivo de vida en común. El problema es que una relectura de Renan detecta una enorme dosis de oportunismo político, hasta el punto de que la diferencia entre naciones cívicas y étnicas se vuelve borrosa y artificial, por no decir farisaica. Como metáfora, el plebiscito diario tiene poco poder normativo: bien mirado, nacemos todos en el seno de una comunidad política dada que nos precede. No la escogemos, y cuando esta muta suele ser por la fuerza o el designio de instancias que nuestra voluntad no controla, como una guerra o un tratado internacional. Alguna vez un colectivo es consultado de manera reglada, a través de un referendo, pero en ningún caso se trata de un asenso que se renueve todos los días, e incluso en el momento de optar se escoge entre naciones con un formato previo: nunca nos es dado el poder de crear una asociación nacional ex novo; nacemos in media res, con el beneficio de escoger a nuestros gobernantes, si vivimos en democracia, pero sin la posibilidad de elegir a quienes serán nuestros conciudadanos o modificar al gusto una sustancia cultural que nos precede y envuelve. Y tampoco la nación puede ser ya un proyecto sugestivo de vida en común, más allá de la trivialidad de que todos cooperamos para maximizar el bienestar comunitario. La nación no es un club de aventura: nuestras empresas son personales y las acometemos en una compañía no determinada por el pasaporte.
A las flaquezas conceptuales de un concepto meramente voluntarista de nación se suma la tacha de hipocresía. Esto es: el olvido selectivo de factores étnicos emboscados en tradiciones pretendidamente liberales. Es de todo punto asombroso, por ejemplo, que Renan niegue que la nación francesa esté basada en la lengua: “Un hecho honorable para Francia es que nunca ha intentado conseguir la unidad de lengua usando medidas de coerción.” Es sencillamente falso. Los conspicuos (y fructíferos) esfuerzos del gobierno de París por hacer del francés la lengua única de la República son conocidos y están perfectamente documentados. Desde que el famoso censo presentado por el abate Grégoire a la Convención en 1794 revelara que solo un octavo de los franceses hablaba la lengua de l’Île de France y recomendase “aniquilar el patois y universalizar el uso del francés […] para fundir a todos los ciudadanos en la masa nacional”, la República francesa no ha ahorrado esfuerzos por lograr la indivisibilidad del Estado sobre la unificación lingüística. Una tarea, por cierto, que le llevó unos ciento treinta años, como prueba el hecho de que aún durante la Primera Guerra Mundial muchos soldados franceses tuvieran dificultades de comprensión mutua durante el asalto a las trincheras enemigas. (Los interesados en el proceso de aplanamiento lingüístico de Francia pueden consultar Le pouvoir politique et les langues, de Jean-William Lapierre.) Todavía hoy los guardianes de la República velan por evitar el avivamiento de cualquier ascua de diversidad lingüística: el primer ministro Valls ha advertido a los independentistas corsos que la única lengua oficial en Francia es el francés. Admírese o repruébese este formidable empeño en derribar la torre de Babel, factor de progreso o crimen cultural: el caso es que la lengua es un marcador étnico y la serie conocida de medidas coactivas para lograr la unidad de lengua debería bastar para cancelar las credenciales cívicas del cualquier nacionalismo.
En realidad, a todos los nacionalismos les gusta presentarse como cívicos. Es verdad que en su momento fueron desacomplejadamente étnicos. El propósito inconfesado de Renan es privar de fundamento a la anexión de Alsacia-Lorena en 1871 tras la guerra franco-prusiana, que se había querido basar en el supuesto carácter germánico de ese territorio fronterizo incorporado al Segundo Imperio Alemán. Y en los albores de la Edad Moderna no faltaron ejemplos de exclusión por motivos religiosos, desde la expulsión de los judíos y moriscos en España hasta los intentos de Inglaterra de ahormarse como nación protestante privando a los católicos de derechos civiles durante el siglo XVIII y buena parte del XIX. Como recuerda Anthony Marx en Faith in nation, “Solo después de que la exclusión hubiera forjado la unidad pudo el poder central consolidarse y fundar la democracia liberal, estando la unidad ya descontada […] Las naciones beben de las aguas del río Lete, disipando sus recuerdos, antes de renacer en el Hades de la modernidad.”
Podría pensarse, no obstante, que lo que una vez fue excluyente puede luego ser inclusivo. La nación étnica sería la fase de crisálida antes de la eclosión de la nación liberal o cívica. Parece confirmarlo el principio de pluralismo que se consagró en las constituciones de posguerra. El problema es que no todos los marcadores étnicos son vistos de igual manera. La raza o la religión ya no son en Occidente motivos respetables para fundar la unidad nacional. La lengua, en cambio, ha llegado a nuestros días en excelente estado de forma. Lo demuestra que los nacionalismos europeos sigan siendo eminentemente lingüísticos; las comunidades que hoy quieren alzarse como Estados mantienen sospechosos lazos de hermandad de lengua: para sus propósitos es necesario poner en planta laboriosos programas de asimilación lingüística o luchar contra el bilingüismo que muchos ciudadanos asumen como algo natural allí donde existe más de una lengua con arraigo. La página de sus Discursos a la nación alemana donde Fichte dejó escrito en 1808 que cada lengua específica debía tener su nación específica sigue teniendo lectores entusiastas. En definitiva: por debajo de la corteza de una nación cívica, sigue latiendo la pulpa de una nación étnica: el anhelo de que la ciudadanía sea algo más que la participación en valores políticos culturalmente neutros. La proliferación de partidos xenófobos y el nacionalismo rampante que cosecha buenos resultados electorales en Europa dan triste noticia de ello.
Y, sin embargo, el simple hecho de que el etnicismo no ose decir su nombre legitima la creencia de que el pluralismo cultural se va asentando como pilar cardinal de nuestra convivencia. Los intentos de asimilación son rechazados, tanto como se combate el empeño en levantar nuevas fronteras políticas y cada vez más gente parece estar de acuerdo con Richard Rorty en definir el progreso moral como un incremento en nuestra capacidad para ver más y más diferencias entre los seres humanos como irrelevantes. La aparente futilidad de la distinción entre nación étnica y nación cívica puede resolverse así: hoy a toda nación cívica la llamamos Estado y toda nación sin Estado es hoy nación étnica. (Los resabios de etnicismo en nuestra concepción del Estado deben ser rechazados. En los Estados con más de una lengua con tracción política, esto solo puede hacerse con estrategias plurilingües inteligentes que no ahoguen el beneficio de una lengua común; España, en este sentido, está a medio camino de lograr un verdadero laicismo lingüístico; peor balance presentan las comunidades donde los nacionalismos periféricos se entregan a una condenable purga de su pluralidad idiomática.)
Hobsbawm pensó que el mero hecho de que los historiadores estuvieran haciendo historia del nacionalismo como tal, y no solo de las naciones, indicaba que se trataba de un fenómeno que ya había alcanzado su cénit y agotado su virtualidad. Las naciones fueron conceptos útiles en el pasado, cuando hubo que pasar de la soberanía dinástica a la popular; en el lugar que ocupaba el monarca legitimando el ejercicio del poder se entronizó a la nación. Cuando los que hasta entonces habían sido súbditos pasivos fueron invitados a hacer política, se los hechizó para imaginarse como comunidad nacional. Asentado hoy el ideal democrático, es dudoso que la nación conserve un significado respetable. Un vistoso jarrón, legado de nuestros tatarabuelos, que no sabemos bien donde poner, pues sentimos que no describe adecuadamente el complejo nudo de sentimientos, afinidades y parentescos que componen hoy nuestra identidad. Y los nacionalistas serían como esos anticuarios que gustan de vivir entre muebles carrinclones e imponen que el jarrón siga ocupando el centro de la sala de estar. Aunque quizá una imagen más perfecta para definir la nación sea la de la escalera de Wittgenstein: aquella que se usa para subir a un sitio –en este caso la democracia–, luego de lo cual se puede derribar de una patada desde la cima. La comunidad política es inextinguible; la nación como una de sus encarnaciones históricas, no lo es. Por supuesto, el nacionalismo nos acompañará todavía un tiempo: un epifenómeno puede tardar décadas, incluso siglos, en sofocarse del todo. Y nos podemos ofuscar cargando sobre nuestras espaldas pesados cadáveres conceptuales, pero más pronto que tarde aprenderemos a caminar ligeros con ideas más funcionales. Europa, el lugar que vio amanecer la nación, lleva décadas intentando ser también el continente que primero aprenda a vivir sin ella. El reto es descomunal: inventar una nueva forma de unidad que no se parezca a ninguna de las dos unidades que la humanidad ha conocido fuera de la pequeña escala de la ciudad: la imperial y la nacional.
En su opúsculo Renan aconsejaba maliciosamente olvidar los pecados cometidos si se quería salvaguardar el relato nacional. El olvido no puede ser nunca absoluto: siempre habrá honestos indagadores del pasado que nos expliquen que para llegar hasta aquí hubo más de una invitación al destierro. Nacemos en un barco que se hizo a la mar hace tiempo; no podemos deshacer ni olvidar su derrota. Pero sí podemos evitar quebrar a hachazos la cubierta y trabajar para tener una tripulación cada vez mejor avenida en una nave cada vez más habitable. ~
(Madrid, 1982) es ensayista y diplomático