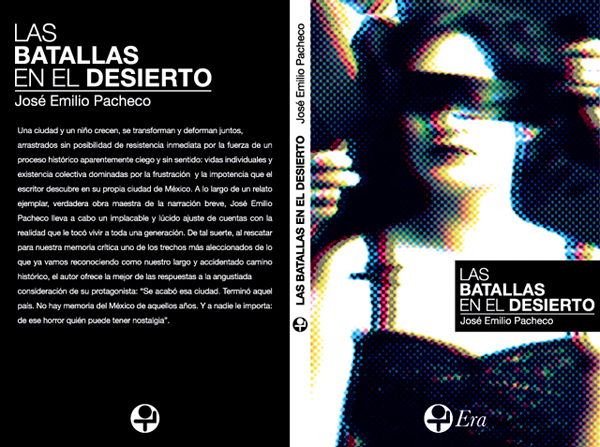Cuánta razón asistía a San Agustín cuando afirmaba, con un suspiro resignado, que las heterodoxias acaban fatalmente en ortodoxias. Eduardo Galeano, el sempiterno enfant terrible de nuestras izquierdas, el adolescente rubio que parecía negarse a dar el salto a la edad adulta, aquel muchacho de ojos claros que en el Montevideo de los años sesenta y setenta ganara reconocimiento como talento temprano nacido para el ímpetu iconoclasta y la rápida conquista intrépida, en el triste trance de su muerte fue velado con honores de prohombre de la patria en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, la sede del parlamento uruguayo. Fríos mármoles veteados, escalinatas generosas y los símbolos resonadores de la identidad uruguaya enmarcaron, al cabo de medio siglo, a una secuencia que concluía. Y nadie menos que Tabaré Vázquez, el presidente que acaba de renovar su mandato y de cuyas luces literarias nunca se tuvo noticia, compareció al oficio de cuerpo presente para acompañar a quien fuera, según un dictamen al que su investidura cubría de crédito, “un gran uruguayo” y un “escritor brillante”. Ite cyclus est. No se crea que apelo a la andadura irónica para exponer el ejercicio de una liturgia fúnebre. Galeano fue, amén de un incorregible enfant terrible, un representativo enfant du siècle. Un papel que lo llevó a encarnar los atributos dobles y complementarios del tótem y el tabú; tótem para una importante parcela popular que lo leyó y lo arropó en la despedida final, y tabú por cuanto murió en olor de una santidad nunca cuestionada y con la venia que simbolizó su canonización oficial.
La heterodoxia de Galeano no tuvo nada de excepcional en el país de los uruguayos o entre las izquierdas, fueran estas latinoamericanas o fincadas en geografías menos lastradas por las desigualdades sociales y las calamidades políticas. Vista de modo retrospectivo, la tal heterodoxia fue –al encabalgarse en la irrupción inexorable del clima recalentado de los sesenta, y al sumarse por esa vía a una protesta de dimensiones casi ecuménicas– una norma, un lugar común, de ningún modo una transgresión. En estos trámites en que el tono confesional se viste de pueril rigor, cabe recordar que, de un día para otro, todos nos volvimos herejes y apóstatas –al menos todos los que, hijos de las burguesías urbanas más o menos ilustradas, alguna afinidad teníamos con quienes pretendían que verdaderamente se había llegado al final de una historia–. ¿Acaso podemos asombrarnos de tamaña conversión casi colectiva en una época como la presente, que a pie juntillas obedece a una cultura hecha en gran medida de unanimidades bobas y amenes santificadores? Anticonvencional, agitador, periodista de verba de fuego, defensor de lo que entonces se llamaba vastamente el socialismo y hasta el último suspiro abanderado de los castristas y del chavismo bolivariano, Galeano acreditó, como tantos, el entierro de la democracia liberal y la refundación de una democracia revolucionaria. Aborreció, por extensión, de las formas del colonialismo, la conquista y el imperialismo, y por extensión igualmente agregó su voz a las voces que reclamaban desde la periferia y el tercermundismo. También se sumó, sumiso al fatal espíritu de los tiempos, a las visiones y versiones que hablaban de una insatisfacción recurrente (como la de los indignados españoles) y una extendida revuelta especulativa (los movimientos Occupy), tesis que por entonces se imponían en Uruguay.
En el número 57 (diciembre de 1975) de la revista Enciclopedia Uruguaya, que respondía a los criterios editoriales del crítico Ángel Rama, Galeano escribió:
Este es el Uruguay a la hora de la descomposición y la caída. La crisis es una empresa de demoliciones. Ya no resulta necesario que los profetas, certeros y sombríos, revelen los signos que anuncian el derrumbamiento. El derrumbamiento está aquí, en torno a nosotros y en nosotros mismos, que somos sus protagonistas. ¿Esta es la derrota del país, o la derrota del sistema que lo rige?
No tiene (tampoco) nada de original deducir reflexivamente, ante tales pronunciamientos apocalípticos, que allí un uruguayo criado en el laicismo altanero pidiera a gritos la emergencia de una nueva religión confortadora y que un uruguayo acaso transitoriamente frustrado testimoniara en esas argumentaciones suyas un mimetismo entre su propia frustración y la frustración que creía descubrir en el país entero. Menos original si cabe, en este orden de adhesiones fantasiosas, es incluso la aparición de un temperamento intelectual dispuesto a adentrarse en la self-pity y a pisar el suelo resbaloso de las medias verdades.
Hay un Eduardo Galeano que me ha vuelto mucho en estos días de luto. Es el Eduardo –y aquí abandono el apellido con intención deliberada y mediante una modificación del tono narrativo para probar, una vez más, de qué manera inevitable el pasado se nos vuelve relato– que comandaba en pie de guerra el diario Época (donde yo escribía sobre cine y teatro), el Eduardo que organizaba agobiado los fascículos semanales de Capítulo Oriental. La historia de la literatura uruguaya (quizás el primer intento sistemático que se propuso reescribir la historia literaria nacional de añejo cuño oficialista), el Eduardo que recibía a sus entonces colaboradores (entre los que figuraban un servidor y los queridos Ida Vitale y Enrique Fierro, autores los tres de unas antologías que todavía se encuentran esparcidas en las ventas de libros de segunda mano) en las estrecheces de unas oficinas que se abrían a la Plaza Independencia. Todos conspirábamos amable, sañudamente. Y se me ha aparecido, claro, el Eduardo con el que concebimos un librito que –faltaba más– se tituló Cuentos de la Revolución y fue editado por una efímera casa bautizada –faltaba más– Girón y, por último, el Eduardo que, ya en Buenos Aires, en el exilio, dirigía una revista que se llamó Crisis y que en algo se parecía –toute proportion gardée, entendámonos– a aquella otra revista, Die Linkskurve, en la que entre 1929 y 1932 se codearon Georg Lukács, Bertolt Brecht, Walter Benjamin y Ernst Bloch, todos ellos sentados sobre un volcán denominado República de Weimar. Sabemos lo que ocurrió en aquel lejano pasado europeo; sabemos, y cuánto, lo que se nos echó encima en el Río de la Plata como consecuencia de la guerrilla que llama a la represión y la represión que convoca a la dictadura.
A los 31 años, de repente, alumbrado por el rayo divino que ilumina a los elegidos, Eduardo publicó Las venas abiertas de América Latina. Definamos el destino de ese título con una fórmula clásica: Fama volat. Y Eduardo aceptó, con la fe inconmovible y la convicción impoluta de un oficiante de novenas ejemplares, usar y abusar de una mecánica de extremos que ponía énfasis en los contrastes y las antítesis, en los choques y los conflictos, en las oposiciones y las confrontaciones. Convertido en una extravagante versión del divino marqués (dos palabrejas que en algún momento pertinente pudieron ayudar a definir su airosa figura pública), Eduardo imaginó en esas páginas a un insólito avatar de la acosada Justine y el modo en que, al igual que esta famosa agonista, América Latina es sometida a vejámenes y violaciones sin tasa. El libro se convirtió en una especie de breviario de adoctrinamiento que rodó y rodó con su éxito a cuestas hasta caer en las manos de un perplejo Barack Obama bajo la forma de un provocador presente griego por parte del entonces presidente Hugo Chávez. Es un libro inteligente, pero se trata de una clase de inteligencia que no tiene llama crítica ni fuego incitador, una inteligencia maniquea y santurrona que selecciona, recorta y pega sus materiales con una estrategia artera encaminada a embriagar al lector con una consolación pasiva. Una inteligencia que, a pesar de tanta tenaz vocación heterodoxa como la que quiso alentarla, agacha su orgullo y sucumbe a la ortodoxia ramplona de una vulgata.
Alguna vez me pregunté por qué Eduardo perseveró en el embrujo ideológico que lo cegó; como tantos otros, él eligió ser continuadamente un clérigo –un intelectual– traidor a la causa de la verdad. En ello también fue un enfant du siècle. Admitamos, en honor a la verdad que, un año atrás, Eduardo reconoció que su libro mayor pertenecía a una etapa suya ya "superada" y que no la volvería a leer por estar escrita en una prosa izquierdista "aburridísima". De los arrepentidos se apiadan los dioses: bienvenida esa confesión tardía pero refrescante.
(Rocha, Uruguay, 1947) es escritor y fue redactor de Plural. En 2007 publicó la antología Octavio Paz en España, 1937 (FCE).