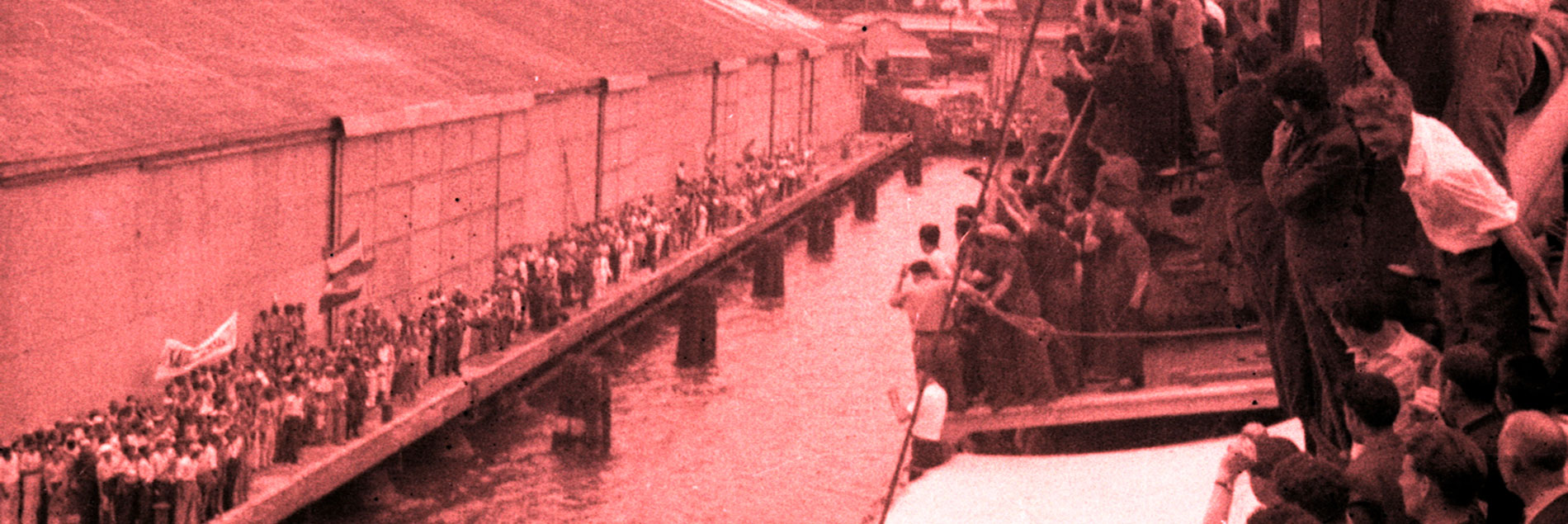Marcelo González prepara unos ochocientos bollos por día en el local de pizzas más importante de Buenos Aires y acaso del país: El Cuartito. Pero no se desvive por comer lo que amasa. Su preocupación está en la hechura. Una crónica sobre el maestro que nadie conoce, pero que a todos alimenta.
***
Era 1983 y Marcelo González iba a ser padre. Su novia y él tenían dieciséis años y el mismo deseo de estar juntos. Pero para lograrlo tenían que trabajar. Por intermedio de un primo, que solía frecuentar El Cuartito, González entró en la pizzería para hacer la limpieza. De ahí pasó a lavar platos y luego a la cocina. Aunque aquel adolescente no lo supiera, años más tarde se convertiría en maestro pizzero y, tres décadas después, en el hombre que amasa unas ochocientas pizzas por día.
Los viernes –viernes como hoy– amasa más.
–Más de mil pizzas en cuatro horas y media –dice
Son las siete de la mañana y en la cocina de El Cuartito hay olor a levadura. De fondo, el sonido es metálico y constante. Viene de las pizzeras, que una vez aceitadas alguien apila a un costado de los hornos y del motor de la amasadora que, desde hace un rato, está en pleno funcionamiento. González –de cofia, barbijo y delantal blancos– funciona, como un apéndice, a la par de la máquina. Saca harina de un lado y la mete en otro. E inclinándose revuelve la masa con intención y espátula, manos, brazos, cuerpo. Por la rapidez con la que él opera y la velocidad de la amasadora, de repente hombre y máquina son solo uno.
Al verlo así, nadie diría que hoy, como hace treinta años, González se levantó a las seis menos veinte de la mañana; que caminó seis cuadras hasta la Estación Rafael Calzada del Ferrocarril General Roca y que, desde el conurbano bonaerense, donde vive con su mujer y dos de sus cinco hijos, viajó de pie (en un vagón atestado) hasta la Terminal de Constitución, en la ciudad de Buenos Aires; que en Constitución se subió al colectivo de la línea 39 y que llegó al barrio de Retiro, a Talcahuano 937, a la pizzería, antes de las siete.
*
A diferencia de lo que cualquiera diría, González prefiere el anonimato: pasar inadvertido, no salir en ninguna parte. Las veces en que algún medio lo llamó, esquivó hábilmente la situación e hizo hablar a su jefe, a Manolo.
–Si vos sabés cómo es todo –le dijo en cierta ocasión–. Si vos me enseñaste a mí, para qué querés que hable yo.
Ni siquiera el día en que Guillermo Coppola, el exmanager de Diego Maradona le pidió que fuera a su casa –que quería que él, el maestro en persona, cocinara en la fiesta de cumpleaños de su hija a la que asistirían, entre otros, representantes de la revista Gente–, ni siquiera esa vez González dijo que sí.
Sin embargo, días antes de este viernes de primavera, charló conmigo. Puso cierta resistencia al principio, pero luego sonrió y dijo algo sorprendido, quizá por el compromiso que acababa de asumir, “no sé cómo me agarraste”.
Yo tampoco sé, pero lo cierto es que ahí estuvimos, en uno de los salones de El Cuartito, durante casi una hora. Su manera de sentarse –medio de perfil, el brazo izquierdo sobre la mesa– y su mirada un tanto esquiva, daban a entender que se sentía un poco ajeno al espacio que se le estaba concediendo y, por lo mismo, que deseaba que todo acabara cuanto antes. Estaría, además, algo cansado. Su jornada recién terminaba y la entrevista suponía un extra. En cualquier caso, el de González parecía ser un cansancio gustoso. Dijo –y volvió a decir– que esto, su trabajo, era parte de su vida; que no se imaginaba de ningún modo otra cosa; que El Cuartito le había dado todo: casa, familia y bienestar.
Para que sus hijos tuvieran lo necesario y para que su mujer pudiera ocuparse exclusivamente de la crianza y las cosas del hogar, González trabajó –y lo sigue haciendo– mucho, demasiado. Hubo un tiempo en que llegó a hacer dos turnos seguidos: viernes, sábado y domingo, y ocasiones en las que, sin sentirse del todo bien, igual vino y cumplió. Es probable que esa manera –inquieta– de estar en el mundo haya sido la causa de todo. La que lo llevó de barrer pisos y lavar platos a pelar cebollas y a conocer –a fuerza de acercarse, de mirar, de demostrar interés– los secretos inconfesables de la masa. De la misma masa que ahora, a las 7:15 de esta mañana de primavera, está lista para la primera tanda de bollos.
*
En una escena reciente, un hombre con pinta de abogado come de piedos porciones de pizza cuando, detrás del mostrador, ve a Miguel López, uno de los tres dueños de El Cuartito, y dice:
–Señor, ¿le digo algo?
–Sí, cómo no –dice López–, lo escucho.
–Ustedes no venden solamente pizza, también venden recuerdos.
Quien alguna vez se haya adentrado en este templo de la pizza porteña admitirá de inmediato lo acertado de la metáfora y es probable que coincida con las cosas que se dicen. La revista Brando, por ejemplo, dice que en El Cuartito se sostienen, a través de fotos y afiches prolijamente enmarcados, más de siete décadas de historia del deporte y la cultura pop en Argentina. El libro Pizzerías de valor patrimonial de Buenos Aires destaca, por su parte, la calidad de los productos –pizzas, empanadas, fainá y fugazzetas– y la calidez de sus salones que convocan a una nutrida clientela. En esa línea, uno de los últimos comentarios publicados en Tripadvisor –la mayor web de viajes del mundo, que en 2013 otorgó a la pizzería el certificado de excelencia– dice: “Una de las mejores salidas. Pese a que el lugar se encuentra siempre lleno, el recambio de gente es muy rápido, y la atención de los mozos, muy buena y eficiente. Las pizzas son riquísimas, súper abundantes. Además, la ambientación del lugar es una máquina del tiempo que refleja la vida porteña.”
Aunque al decir de González, el trabajo de la casa no es muy estructural –quienes a la mañana hacen bollos, un rato después podrían servir mesas o controlar la caja–, hay desde luego saberes exclusivos. Sobre los secretos y la hechura de la masa, el único responsable es el maestro. Cuando el maestro se ausenta (por enfermedad o vacaciones), la tarea queda en manos de Iván Maldonado –35 años, quince de trabajo en la pizzería–. De las finanzas se ocupa Antonio Vázquez, otro de los dueños. Del contacto con los proveedores, Manolo, el dueño “productor”, el único de los tres que alguna vez amasó, aunque ya no lo haga. De López dependen las relaciones públicas, la imagen, la decoración, que en origen fue idea de él y que con el paso del tiempo vino a convertirse en un atractivo de la casa. Las láminas y fotografías que revisten las paredes infunden un carácter distintivo, casi épico. Sandro, Gardel, Monzón, Los Beatles y otros muertos no tan muertos se sostienen en alto y para disfrute de los clientes junto a vivos que como Les Luthiers, Messi o Los Chalchaleros quizá nunca mueran.
*
A las siete y cuarto, González apaga el motor y con movimientos gráciles esparce harina sobre la mesada que divide la cocina principal en dos. Pone a un costado una balanza y saca de la máquina un trozo de masa. Después, a ritmo cronométrico, corta el trozo en partes iguales. Corta y, a medida que corta, pesa y así, pesadas como están, tira las partes sobre el tablero. Del otro lado, Juan González –29 años, cinco de trabajo en la pizzería– entra en escena. Agarra cada una de las partes, las masajea del centro hacia afuera y las convierte en bollos. Parejos. Armónicos. Es él quien los acomoda en hilera, quien los recubre con un hule. Y quien primero romperá el silencio.
–Anoche tuve un partido –dice–. Eso me mató.
No obstante, por más muerto que esté, a Juan González no se le ocurre parar. Es viernes y sabe que parar un viernes –el día de mayor concurrencia en El Cuartito– podría ser alarmante. Por eso, mientras algunos bollos reposan, él y dos compañeros más se preparan para lo que sigue. Lo que sigue se hace a los golpes y es un poco aéreo. Seis manos aprietan, sacuden y estiran por los aires los bollos que han reposado lo suficiente y, una vez estirados, los moldean. Cargados de masa, los moldes forman torres que pronto llegarán al techo.
Con un despliegue que no llegó a tanto pero fue parecido, el maestro intentó una vez, hace mucho, hacer pizza en su propia casa. Y aunque el intento terminó bien, la experiencia no volvió a repetirse.
–Nunca más –sentenció en ese entonces Sandra Fernández, su mujer.
Y con razón. Ya que creyéndose en el mismísimo lugar de trabajo, con igual espacio e idénticas comodidades, González no dejó rincón sin llenar de harina.
–Si queremos comer pizza –dirá ella por teléfono días después de esta mañana–, vamos al supermercado y compramos. O comemos cuando Marcelo trae. Pero eso no pasa casi nunca. Él viene en tren y en tren es difícil, viste cómo se viaja.
De modo que lo que une a los González no es necesariamente la pizza sino el fútbol. De fútbol, todos –hasta las hijas– saben.
Como cualquier padre que lleva a sus hijos a la cancha, González también llevó a los suyos. De chicos, los llevaba a ver a Boca, el equipo del que siempre había sido hincha, hasta que un día todo cambió. Cuando los tres varones se metieron en el fútbol, González se sacó la camiseta del Club Boca Juniors, se hizo fan de sus hijos y empezó a ir a la cancha a verlos. Aunque el mayor, que llegó al Olimpo de Bahía Blanca y jugó en varios lugares del interior, ya no se dedique al fútbol, los dos menores sí, y lo hacen con responsabilidad. Quizá con el mismo sentido de responsabilidad que su padre todavía practica y que les supo transmitir cuando recién se iniciaban.
–No me hagás perder tiempo a mí ni a tu madre –solía decir González. Y lo decía no solo por el costo que la práctica implicaba –había que comprar botines y hacerlo por partida triple– sino también por el otro costo, más elevado aún: el que supone hacer las cosas a medias.
Si no dejaban lo mejor de ellos en la cancha, pensaba el padre, era preferible que hicieran otra cosa. Pero ellos no quisieron hacer otra cosa. Y dejaron –siguen dejando– en el fútbol lo mejor. Y el matrimonio sigue, como entonces, haciéndoles el aguante.
El hombre que amasa más de mil pizzas los viernes no usa celular ni correo electrónico ni está registrado en Skype o Facebook, pero cuando necesita hablar con el hijo que está lejos pide prestado –Priscila, la menor, le presta Skype–.
Porque para jugar bien al fútbol, como para hacer buenas pizzas, se precisa además de esfuerzo y compromiso, el ánimo en alto. Todo lo que reúne González, en opinión de Manolo.
–A la masa –dirá Manolo un rato después este mismo viernes– hay que tratarla con cariño, como si fuera una novia. Si no te sale un engrudo. A Marcelo le sale excelente porque le pone ganas.
Y eso se nota. No solo en el resultado sino también en el proceso de elaboración. Ahora, cuando van a ser las ocho menos veinte de la mañana, cualquiera podría notarlo mientras el maestro finaliza la primera tanda y,con las pestañas enharinadas, se prepara para la segunda vuelta.
*
A pesar de sus modales pausados y su manera de hablar resumida, lo que González acababa de decir –la tarde en que accedió a hablar conmigo, días antes de esta mañana–, no era poco. Dijo que había llegado a El Cuartito por recomendación pero sobre todo por necesidad; que desde entonces había trabajado duro y que se sentía recompensado; que hacía veinte años, su patrón, Manolo, le había cedido las riendas del asunto –la hechura de la masa, nada menos– y que él le estaba agradecido. Contó, a fuerza de insistir y tironear, que cada vez que el bandoneonista Rubén Juárez iba a la pizzería le gritaba desde la otra punta “sos un ejemplo, sos un ejemplo”, y que en esos casos él no sabía dónde meterse. Habló de su amor por el fútbol; habló de sus hijos y de su mujer, a quién había conocido en una fiesta y con quien compartía la vida desde hacía treinta años. Juró que no era machista, pero que le gustaba llegar a la casa y que la esposa lo estuviera esperando.
Días después de aquella charla hablé con ella por teléfono.
–Los lunes –dijo Sandra Fernández en relación al día en que El Cuartito está cerrado– nos levantamos y tomamos unos mates. Yo llevo a las chicas a la escuela y luego vamos juntos a hacer las compras. Volvemos y yo me pongo a cocinar. Porque en mi casa –aseguró– cocino yo. Mi especialidad son las pastas, amasar ñoquis y canelones, aunque Marcelo es de los que comen cualquier cosa.
–Después de comer –continuó– él duerme la siesta, mira fútbol, escucha música: a Creedence, Elvis, los Beatles. Si hay que arreglar algo, un caño roto, la televisión, el que se ocupa no es él sino mi suegro. A veces reniego un poco porque no quiere usar celular y cuando se quedan los trenes no tenemos cómo comunicarnos, y yo estoy ahí en la estación desde las seis y media esperándolo.
–Todos los días voy y lo espero –dijo como con cierto orgullo. Y agregó: mira, el 16 de octubre es el aniversario del día en que nos pusimos de novios. Hace 32 años, en el ‘82, y a fines del ‘83 nos casamos. Bueno, para todos los aniversarios, el de noviazgo, el del civil, él me trae un regalo: un anillito, un muñeco. Mi nuera le dice a mi hijo “aprende”. Yo doy gracias a Dios que me tocó este gran hombre.
Pese al cansancio laboral que González admitió sentir a veces y a todo lo que supuso un matrimonio adolescente –los miedos, las pérdidas, la precocidad de las responsabilidades–, aquella tarde dejó en claro desde su metro setenta, su contextura delgada y sus dos lunares casi simétricos en cada una de las mejillas, deduje que a él lo hicieron laburador, consecuente, agradecido.
*
Nacido el 28 de septiembre de 1967, Marcelo González entró en El Cuartito cuando la pizzería tenía 49 años y funcionaba –después de un cambio de mando y más de una mudanza– en el local donde funciona hoy: en Talcahuano 937. Aunque del origen de la casa el maestro habla poco, se sabe que al principio hubo una idea en común y dos amigos. Era 1934 y la dupla argentino italiana Rossi-Malatini abría la ventana de un living (de una planta baja alquilada, en la misma calle Talcahuano, donde hoy se ubica el Café Martínez) y se ponía, desde ahí, a despachar pizza. El apelativo El Cuartito surgió por decantación espontánea y vino a resumir las características del living en el que no cabían más que dos cosas: una mesa para amasar y un horno. Años después llegó la mudanza definitiva, el cambio de dueños y, al tiempo, la ampliación del local. Lo que no cambió desde entonces fue el estilo de la pizza: al molde y a la media masa. Y la receta.
–A la receta –dirá López, el dueño más social y octogenario, semanas después de este viernes de primavera– la fuimos mejorando.
Y en ese proceso de mejora, según explicará, la calidad de las materias primas fue sin duda un aspecto fundamental. Lo que se usa es todo de primera: harina cuatro ceros, aceite de oliva, mozzarella La Nata.
–De un kilo de mozzarella salen tres pizzas porque nosotros le ponemos mucha. Mucha cantidad como les gusta a los clientes. A los clientes que llegan y dicen “che, ¿qué le ponen ustedes al queso que es tan rico?”
En una escena anecdótica, contará López, Maradona cayó a la pizzería con su mánager de entonces, Guillermo Coppola. Eran las diez y media de la noche y estaban hambrientos. Así que se acodaron en la barra y comieron, de parado y entre los dos, 26 porciones de pizza. Maradona las acompañó con Moscato, Coppola con vino blanco. El Cuartito fue para ellos un alto en el camino desde Ezeiza, donde concentraba la selección nacional, al programa de Fernando Niembro. Al llegar al canal, Niembro les preguntó de dónde venían y ellos lo dijeron claro: “Venimos de la concentración pero antes paramos en El Cuartito a comer una buena pizza.” Al rato la gente que llegaba a la pizzería preguntaba “¿así que estuvo Maradona?”
Es probable que el hombre que amasa para deportistas y personajes de la farándula no esté al tanto de anécdotas por el estilo ni sepa, por ejemplo, que por Talcahuano pasaron cinco presidentes de la Argentina –Frondizi, Lanusse, Luder, Alfonsín, Menem–, que el periodista Martín Caparrós eligió el lugar para la presentación de su libro Boquita, en 2005, o que el chef aventurero Anthony Bourdain grabó aquí mismo uno de sus mundiales episodios y que dicho episodio se vio como mínimo en Ámsterdam, Tokio y Las Vegas. González conoce de memoria las medidas exactas de sal, azúcar, harina, levadura y aguaque lleva la masa pero ignora que en los salones de El Cuartito pueden comer trescientos paladares a la vez y que, de hecho, los viernes –el día más violento– comen mil quinientos.
Y es que, al decir de él, uno está tan metido en el trabajo que ni sabe. Pero “los mozos o López deben saber”.
La cuadrilla completa de la pizzería suma cincuenta personas que operan de manera mancomunada y con un único fin: la satisfacción del cliente. Desde altos magistrados que llegan directo del Palacio de Justicia hasta familias enteras de abuelos, padres e hijos y damas lookeadas de teatro que antes o después de las funciones pasan por acá, todos, sin excepción, deben salir satisfechos.
–No es un lugar al que se venga de pasada –suele decirles López a los alumnos de la Cátedra Emprendedor 21, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, cada vez que lo invitan a disertar–. Esto no es la Avenida Corrientes. Acá la clientela se acerca porque decide comer esta pizza, no otra. Y nosotros tenemos que operar de modo que el cliente que vino una vez quiera volver.
Que al momento de irse un cliente se acerque a López y le dé un beso y le diga “rica como siempre” es, en opinión del propio dueño, señal de que lo lograron. Y lo lograron en plural y a sabiendas de que eso no habría sucedido sin la conspiración simultánea de un trío imprescindible: jefes comprometidos, empleados contentos e ingredientes de calidad.
*
Van a ser las ocho menos veinte de la mañana y a González la harina ya no lo afecta. Dejó de afectarlo el día en que se sometió a una reacción, le diagnosticaron alergia a uno de los componentes del polvo blanco y él decidió, para poder amasar duro, vacunarse. De modo que ahora el maestro vuelve a la carga. Como hizo antes, echa en la máquina y a ojo los ingredientes necesarios, enciende el motor y las paletas vuelven a girar.
Mientras ellas giran, Iván Maldonado, el reemplazo, sale de la parte trasera de la cocina y se pavonea, de visera azul y delantal blanco, con el mate en la mano. A diferencia del maestro, Iván es corpulento y, al igual que él cuando era chico, hincha de Boca.
–Del más grande –dice Maldonado, como si la acotación fuese necesaria. Y se escabulle por donde vino.
Un rato después, en la radio suena una banda de rock local, Los Piojos. Desde el fondo y hasta el sector delantero de la cocina –donde Lezcano ha comenzado ya la alquimia de la salsa y donde, amarillo intenso, reposa el fainá– todo lo que se escucha es rock. Y como si el rock inspirara a unos y a otros, o, quizá, como si nada, ni siquiera el rock, pudiera distraerlos, el equipo entero se dobla sobre sus tareas.
En menos de cuatro horas, el maestro habrá terminado con la masa y correrá a ducharse. Se pondrá una chomba azul y un delantal limpio y así, peinadito y todo, pasará a la barra a cortar y despachar pizzas. Para entonces, pasado el mediodía en Buenos Aires, la más clásica de las pizzerías porteñas habrá abierto sus puertas al público. ~
Esta crónica se publicó en nuestra edición para iPad de noviembre de 2014.
Desde itunes: http://letraslib.re/