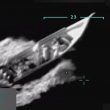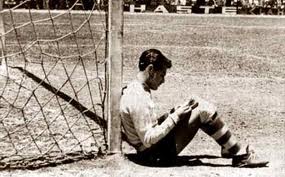Veracruz de mis recuerdos, el libro de mi abuelo Eduardo Turrent Rozas, terminaba con dos adioses: el primero era el de Porfirio Díaz al embarcarse en el vapor Ipiranga que le cambiaría la vida a él y a todo el país. (“¡I las flores arrojadas a sus pies camino al exilio, –escribió mi abuelo con sus i latinas características que sustituían a las y griegas del resto de los hispanoparlantes– i los pañuelos que cual alas de blancas palomas fueron agitados en lo alto por horas i horas diciendo adiós al ido hasta que las sombras de la noche envolvieron todo en su manto negro, fue el adiós dado a un ciclo que moría!”). El segundo adiós fue a su padre: meses después viajó con sus cenizas a San Andrés Tuxtla para sepultar al que se había ido tan a destiempo.
El Veracruz de mis recuerdos empieza poco tiempo después, en 1914. Tres años antes del nacimiento de papá, que vendría al mundo en las postrimerías de la Primera Gran Guerra y junto con la Revolución bolchevique, a fines de 1917, en los altos de Arista 1, viendo al mar y al son de alguna canción italiana –O Sole mio o Torna Sorrento. El Veracruz de mis recuerdos lo precede porque me lo regaló mi abuela jarocha.
Me contó la historia una y otra vez desde que tuve uso de razón. Los norteamericanos habían invadido Veracruz en 1914. Ella tenía prohibido salir –los soldados gringos, revoltosos y borrachos, decía, no respetaban a nadie. Y mi abuelo podía visitarla sólo una vez a la semana. Así que los novios platicaban a diario a metros de distancia: él parado en la banqueta, ella inclinada sobre el balcón, cuidando que el brocal de piedra que lo coronaba y amenazaba con caerse, no se desprendiera. Una noche, dos soldados estadounidenses bastante tomados, decidieron hostigar al enamorado y mi abuela no lo pensó dos veces: se balanceó sobre la orilla de la terraza que se desplomó completita a la calle. Los gringos se salvaron de milagro de que les cayera encima el balconazo.
El recuento terminaba siempre con la certeza inamovible de mi abuela. A pesar del escándalo que había causado y de que el novio había pasado días en la cárcel, nunca se arrepintió del balconazo. “Estaban en guerra”, justificaba papá, cuando mamá guardaba un silencio reprobatorio o yo expresaba alguna duda sobre la bondad de romperle la crisma al prójimo, masiosare o no.
Con dudas o sin ellas, 1914 me volvió ciudadana del puerto. Parte de los habitantes de la ciudad “tres veces heroica” que estaba poblada por patriotas tan aguerridos, valientes y aventados como mi abuela. Con el paso de los años, la pertenencia se convirtió en una identidad inamovible. Más allá de los agravios y las quejas (las pláticas de familia no dejaban lugar a dudas de que después del gobernador porfirista Teodoro A.Dehesa, Veracruz no había tenido un solo gobernante a la altura de la riqueza real y potencial del Estado), mi familia sabía envolvernos siempre en una atmósfera festiva.Una fiesta bañada de champolas de guanabana y aderezada con frijoles bien refritos, gorditas “negras y blancas”, pescados en jitomate, mondongo, totopostes, tamales,buñuelos, mole de acuyo, y bromas bastante pesadas,pero llenas de ingenio.
La fiesta no respetaba fronteras. Veracruzanas, por supuesto. Mi abuelo había nacido en San Andrés Tuxtla y de allá, no sólo nos llegaban mangos y chinenes, sino recuentos de aventuras en la laguna de Catemaco y del telón siempre verde de los tabacales; relatos sobre cacerías en la selva –mi abuelo era cazador y pescador y le podía dedicar a esas actividades más horas aún de las que se pasaba frente a su máquina de escribir–, embrujos, serpientes y vendettas. Y también, de luchas progresistas, proletarias y socialistas. Lorenzo, su hermano, escribía sobre obreros, camaradas, bolcheviques y utopías igualitarias. Y escribía muy bien. Es una lástima que haya muerto tan joven y que sus libros se hayan perdido, al parecer para siempre. A diferencia de él, mi abuelo profesaba, afortunadamente, ideas republicanas, juaristas y seculares. Más acordes con mis preferencias y el Veracruz de mis recuerdos.
***
Varias veces al año, tomábamos el tren y nos íbamos al puerto. Ahora pienso que no hubiéramos tenido que viajar porque mi familia nunca se fue. Jamás salió de Veracruz. Ni siquiera papá, que llegó a la ciudad de México a los 8 años, había abandonado el puerto. Hablaba como veracruzano, pensaba como veracruzano, comía como jarocho, bromeaba y reía como veracruzano, leía el cielo como si estuviera parado en los muelles, se burlaba de los chilangos que hablaban de “Nortes” para atribuirles el mal tiempo en la ciudad, cuando en Veracruz había tan sólo “Brisotes”, y plantaba acuyo en todos los jardines que tenía a la mano.
Pero todos necesitábamos tocar base y nos subíamos al tren, religiosamente, cada tres meses. Así debería viajarse todavía a Veracruz. En un tren “pollero” –como el Interoceánico o el Mexicano (si la memoria no me traiciona)– que hiciera paradas a horas y a deshoras y diera tiempo para cenar largamente, dormir arrullados por el chuc, chuc, chuc, y desayunar en mesas enmanteladas. Con un café en la mano, los viajeros podrían salirse en las primeras horas de la mañana, como hacíamos nosotros, al espacio entre los vagones donde, ensordecidos por el golpeteo de las ruedas contra los rieles, podíamos aspirar el viento cálido y húmedo del mar que anunciaba que pronto llegaríamos a Veracruz.
Entrar a la estación era ingresar a un mundo digno de los 100 años de soledad de García Márquez.¿Estará todavía en pie? Pasábamos las mañanas en otro universo que anunciaba al turismo moderno: en el Hotel Mocambo. El mar no era ni azulado ni transparente, como se convierte al darle la vuelta a la península de Yucatán, pero era el Mar con mayúsculas El que habíamos añorado por meses. Papá se tiraba en la sombra con un mint julep en la mano mientras nosotros brincoteabamos entre las olas. Y antes de subir a comer, nos hundíamos en dos albercas oblongas, gemelas y cubiertas, de aguas frías a más no poder, custodiadas por las altas columnas neoclásicas coronadas por capiteles corintios que sostenían el techo. El resto del día lo pasábamos en nuestro Macondo particular. En la casa de la calle Iturbide donde vivía la familia de mi abuela.
Una casa que no tenía fondo –siempre cabían algunos más aunque pareciera estar llena hasta el tope– y dominada por mujeres de rasgos y ojos moriscos. Mi abuela y sus hermanas tenían grandes ojos lánguidos y de todos los colores habidos y por haber: dos los tenían verdes, otra, ambarinos, casi gatunos, ella, almendrados y, la última –la tía Lucha que lidiaba con la casa y sus habitantes (permanentes y flotantes)– profundamente azules.
Sólo los niños varones tenían cabida en Iturbide. Los hombres no habían llegado nunca, habían desaparecido sin previo aviso, o eran cometas que iban y venían sin quedarse jamás. Uno de los cometas –el tío Julio– había salido un día comprar cigarros y había vuelto cinco años después. Entre la casa y la tienda se había topado con un barco a punto de zarpar y se había enrolado como carbonero. A pesar de que había tenido polio y caminó siempre con aparatos en las piernas y con muletas, tenía la cara más interesante de la familia y unos ojos verdiazules profundos y pícaros. Era el jarocho más malhablado que he conocido –¡qué ya es decir!– pero mantenía la casa de Iturbide desde cualquier latitud donde estuviera.
La casona se extendía en un terreno largo y estrecho. Al fondo había una construcción bien fea de dos pisos, donde dormíamos las pocas veces que nos quedábamos en Iturbide. La casa principal, chaparra y laberíntica, arrojaba cuartos a un patio largo y sin chiste: angosto, sin una sola planta, verdes o flores. Todas las puertas de la casa se abrían a ese patio donde jugábamos por horas. Los verdes exuberantes se refugiaban en otro jardín trasero que daba acceso a una pequeña biblioteca penumbrosa y abandonada. Ese era el cuarto favorito de papá-abuelo: sus hijas lo habían conservado tal como él lo dejó al morir, pero lo visitaban sólo para sacudir libros y mesas.
Pero a papá sí le gustaba y más de una vez nos escapamos de la alharaca de la casa para refugiarnos en la biblioteca. Tal vez fue ahí, entre el aroma inconfundible a libros viejos encerrados, humedad, maderas finas y la fragancia del trópico, donde me contó de su elegante abuelo y de “justa-razón”, el látigo que blandía con especial destreza para corregir malos modales en la mesa. Yo tengo ahora más libros que los que reunió papá-abuelo pero por más que he tratado, no he podido reproducir nunca la atmósfera aromática de esa biblioteca.
***

Veracruz es de amaneceres más que de crepúsculos, pero al caer el sol caminábamos por el muelle, viendo entrar y salir barcos provenientes del mundo entero. Y charlando. Esa era la actividad favorita de la familia, como la de todos los jarochos: empezaba en los muelles y se prolongaba por horas en las mecedoras de la casa que abandonaban la sala cuando hacía mucho calor para invadir el patio o la calle. Rememoranzas, chismes y noticias sobre los aconteceres recientes, incluyendo la política. Como nosotros éramos nativosperoturistas, visitábamos también San Juan de Ulúa y recalábamos en la plaza principal. Bebíamos café en La Parroquia, comíamos deliciosos pescados en los portales o acompañábamos a los adultos mientras tomaban cerveza, jugaban dominó o platicaban interminablemente.
Como siempre había alguien que se había aventurado por las inacabables curvas de la carretera en coche, nos amontonábamos en el auto para ir a Mandinga, a Boca del Río o a San Andrés Tuxtla. San Andrés hubiera cabido aún mejor que el puerto en cualquier relato realista y mágico. Estaba poblado por personajes inolvidables: las hermanas solteras de mi abuelo que regenteaban un hotel-restorán en la polvosa calle Ignacio de la Llave; sus sobrinos y los hijos de sus sobrinos, libres y bullangueros, y la rama de la familia que aún no conozco, dueña de inmensos tabacales que ha hecho famoso el apellido con sus maravillosos puros.
En el Veracruz de mis recuerdos, San Andrés es el reino de la abundancia. Aquí, decía papá, entierras un palo para hacer una cerca y florece sin remedio. Una tierra bella, rica y pródiga. García Márquez sólo hubiera encontrado un escenario mejor para alguna de sus novelas: Antigua. Esa población de naturaleza tan desbordada, que los árboles no tienen empacho en crecer en los techos de viejos edificios y cubrir con sus raíces fachadas y muros, es en el Veracruz de mis recuerdos una población exótica y bella. Pero la liga entre las viejísimas construcciones y el pueblo que recorríamos, era evanescente. Sabíamos tan sólo que la ciudad había sido en tiempos lejanos alguna de las Villas Ricas de la Veracruz: capital itinerante del Estado actual que había recorrido un círculo completo para volver a instalarse, a fines del siglo XVI, en donde Cortés la había fundado al llegar a tierras mexicanas.
***
Visité Antigua por última vez en 1971: es la última imagen del Veracruz de mis recuerdos. El real, en el tiempo y el espacio, se convirtió en un mantra bíblico: ”el año que viene en Veracruz”, nos decíamos papá y yo cada 31 de diciembre. Cuando nació mi nieto Mateo, no se me ocurrió nada mejor que decirle a mi hijo León que había que llevarlo pronto a Veracruz, y los últimos planes que hice con papá, entre arroces con plátanos fritos y moles de acuyo, fueron alrededor de otro hipotético viaje al puerto. Pero la vida no le dio vida para regresar, y yo sepulté con él al Veracruz de mis recuerdos.
Es tiempo de regresar, escribir el siguiente capítulo desde el 2012 y recuperar a la región que es el origen de lo que ahora somos. Un Estado que ha sido la fuente de tanta riqueza –incluyendo al petróleo– para todo el país. Veracruz no puede seguir albergando tantas parcelas de pobreza y, ahora, de violencia. Es la cuna de todo lo mejor que somos los mexicanos. Desde las convicciones liberales y republicanas, hasta la música y la comida: nuestra mejor cara al mar y al mundo.
“¡Menester de un corazón con poder de mando –dice el último párrafo del Veracruz de los recuerdos de mi abuelo– que quiera acometer la tarea de higienizar i elevar el nivel de vida de esta región donde hay madera humana bastante para echar los cimientos de un México mejor!”
¡Qué razón tenía! ~