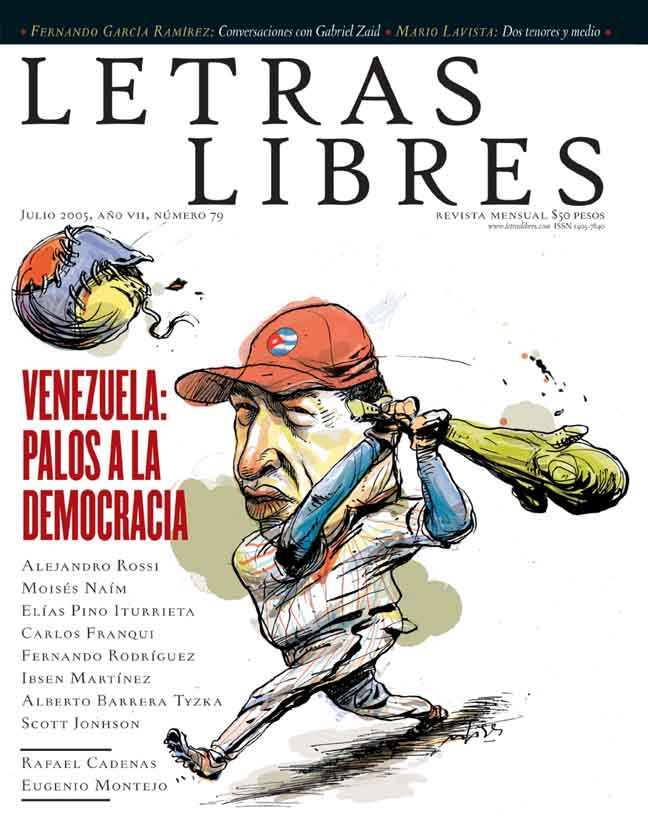No me gustan los nuevos trenes. Antes, siempre iban más rápido que nosotros. He viajado en el Shinkansen nipón, en el tgv francés y en el Talgo español: endriagos nacidos del confuso apareamiento entre un ordenador y una licuadora. A cientos de kilómetros por hora, cumplen con creces el objeto del traslado, pero en los trenes eso es lo de menos. Desprovistos de balanceo, siseo y tracatraca, carecen de ánima y de estilo.
En las estaciones, como decía Gómez de la Serna, las locomotoras ya no parecen una duquesa anciana que orina cada vez que se detiene. Ya no hay entre los vagones el bandoneón que tocaba siempre el mismo tango. Lo único que conservan en común con los antiguos es, al descarrilarse, revivir su naturaleza de juguete infantil. Ya no habrá amoríos como los que se dieron entre los trenes y algunos altos poetas, Cendrars o Neruda.
En Neruda, los trenes son sinónimos de la noche y protagonistas o ejecutores de los sueños. En “Sueño de trenes”, hermoso poema de Estravagario, el poeta dormido visita un tren abandonado en la noche:
…Almas perdidas en los trenes
como llaves sin cerraduras
caídas bajo los asientos…
El mismo poema explica la sensación orfeica que se apoderaba de nosotros en el transcurso del viaje:
…todo vive en el tren inmóvil
y yo un pasajero dormido
desdichadamente despierto…
Y es que el viaje en el tren depuraba la noción del desplazamiento hasta convertirlo en cosa secundaria, en objetivo irrelevante. Tratándose de una criatura antediluviana, con carácter más de organismo que de máquina, el tren poseía una rara sensación de estar suspendido en la historia. El viaje en tren era paréntesis perfecto, más incluso que el barco, pues el mar, como escribió Thomas Mann en su Travesía con el Quijote “al ser vía de comunicación, pierde su calidad de atisbo de eternidad y se convierte sólo en un alrededor”. El viaje en tren era en cambio un transcurrir delicioso, no hacia uno mismo sino hacia el olvido de uno mismo. Un viaje en tren equivalía, en el plano de una casa, a la inutilidad de los corredores: no es habitable y nada se deja en ellos, no se viven, son una geometría que parte de un sentido y traslada hacia otro. Pero en no tener sentido es que el viaje en tren lo tenía tanto.
¡Ah, el pullman y sus camerinos suficientes, como una matriz bruñida que amparaba la lectura y duplicaba su sensación de ensueño! Nada faltaba en esos cuantos metros cúbicos: la ventana, la cama y el retobado espejo. Un corpúsculo hermético que suscitaba una viva impresión de completud bamboleante. Había en el camerino lo que Barthes llama “la obsesión de la plenitud” que movía al capitán Nemo en su Nautilus: “no cesaba de poner últimos detalles, de amueblar su mundo, de completarlo hasta la plenitud del huevo.” Barthes leyó en esta compulsión de Nemo una alegoría del enciclopedismo y el análisis burgués: reducir y poblar en nombre de la comodidad. Nemos terrestres, sentíamos que el traslado era una forma de la quietud, en posesión de un espacio suficiente, aislado del hostil afuera. Era un viaje interior, pero de esa interioridad propia del tren, la que, contagiada de su cerrazón y su certidumbre paralela, fomentaba la sensación de ser y estar aparte.
Un viaje en tren mexicano suponía un aleatorio acervo de emociones. Veterano de todo anacronismo, sonaja sobreviviente del Porfiriato, el tren de pasajeros, a la vez museo ambulatorio, ofrecía hasta 1990 una mala copia del lujoso servicio pullman de los años veinte norteamericanos. No era extraño ver en él pasajeros ancianos que venían de Chicago a revivir su juventud.
La agonía del pullman mexicano fue larga y penosa. Los cadáveres de los camerinos se pudren en los cementerios de trenes a orillas de la ciudad. Me encantaría adquirir uno e instalarlo en mi recámara. La corrupción y la torpeza administrativas, en connubio con la demagogia sindical, le agregaron al tren el lastre de un vagón imbécil de ruedas cuadradas que lo frenó poco a poco. Los administradores bandidos y el descomunal sindicato —con su infaltable, folclórico y multimillonario líder perpetuo (se llamaba Gómez Z.)— lograron pararlo para, de inmediato, organizar ruidosas protestas. Sus émulos exigen hoy hacerle lo propio a Pemex: no importa que sea cadáver, pero que sea nuestro. Ese placer mexicano de ser, a la vez, el asesino torvo y el deudo chillón.
El tren mexicano agregaba, además, la cuña del azar. La serpiente de miles de toneladas era capaz de raros berrinches. En alguna ocasión viajaba en mi hermoso camerino de Monterrey a México. Desperté de pronto en esa clase de silencio exclusiva del tren adormecido. Adiviné el amanecer tras la persiana, que instintivamente levanté prefigurando el caos de la capital. No fue así: más allá de un acantilado y de una playa triste se mostraba el mar del golfo, velado de niebla. Sentí entonces el vértigo que la Fortuna depara a algunos viajeros privilegiados. Me embriagué de una sorpresa, no la de ver el mar en vez de la ciudad horrible, sino la de decir, con perfecto abandono, sin vanagloria ni agonía: Yo. –
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.