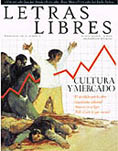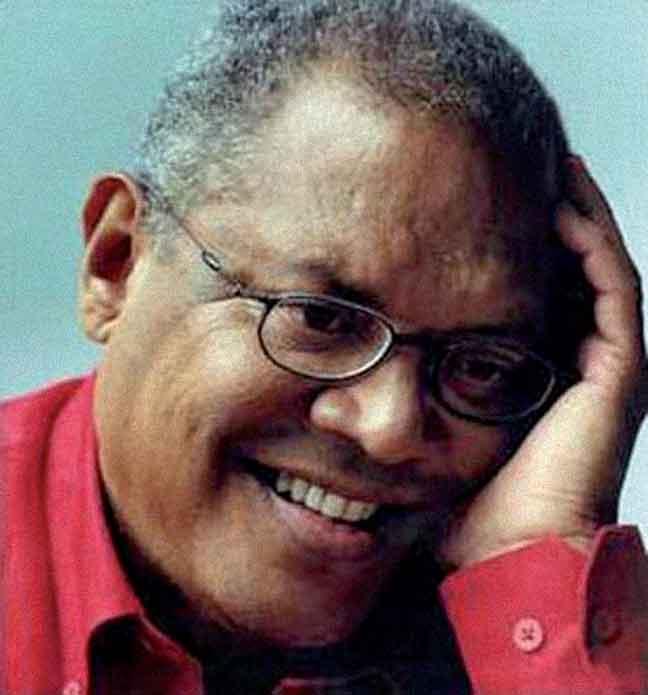El pasajero viste sombrero calado, gafas de sol con montura de carey y una gabardina abotonada hasta el cuello, con las solapas levantadas. También lleva guantes, protección inhabitual si se tiene en cuenta el calor que hace en esta isla abrasadora. Aunque venga de un país donde ahora haga frío, podría haberse quitado ya los guantes y llevar-
los en el bolsillo. El único trozo de piel que le queda al descubierto son las mejillas, brillantes, bronceadas y surcadas de arrugas. Sobre el labio superior lleva un bigotito recortado. Arrastra una maleta de piel negra, de grandes dimensiones. Es muy alta, muy ancha y muy larga. La piel parece de buena calidad, porque, a pesar de que en los bordes ya ha empezado a pelarse, no se cuartea.
El pasajero no ha encontrado ningún carrito en todo el trayecto desde la cinta continua de recogida de equipajes, y maldeciría aún más la ineficiencia de los servicios del aeropuerto si supiese que, desde que los recogieron ayer al anochecer, todos los carritos están guardados, como cada noche, en una dependencia cerrada que no se abre hasta que aparece el encargado, que nunca llega antes de que hayan dado las nueve, después de haber tomado uno de esos desayunos de cuchillo y tenedor sin los que asegura no tener fuerzas para enfrentarse a una jornada laboral. El pasajero que arrastra la maleta lleva en la frente unas perlas de sudor. Pero pocos segundos después lo que chorrea hacia las cejas es ya una ancha cortina húmeda. De cuando en cuando, cada vez que las cejas se empapan del todo, una oleada de sudor se derrama hacia los párpados. Allí se detiene un instante en las pestañas para, después, inundarle los ojos e irritarlos sin piedad.
Al fondo del pasillo está el mostrador, un mostrador largo, ancho y de no mucha altura, para que sea fácil depositar los equipajes. Tras el mostrador, un policía observa cómo el pasajero se acerca. Es un policía joven, de piel rosada, que hoy se estrena en este cometido. El hombre que llega arrastrando la maleta de piel negra es su primer pasajero, el primero que pasa desde que a las cinco de la madrugada ha cambiado el turno y él ha empezado la primera jornada laboral de su vida. Se ha saludado con el otro policía con quien comparte turno (38 años en el cuerpo; le faltan dos para jubilarse), pero al cabo de un rato de charla, a las 5:17 ("como la cosa está tranquila"), ese otro policía se ha ido a desayunar. De hecho, quizá ya tendría que haber vuelto, porque hace más de un cuarto de hora que ha desaparecido (ahora son las 5:36) y a estas horas y con el bar cerrado (no lo abren hasta las 7) sólo lo habrán atendido las máquinas expendedoras de café, de refrescos y de bocadillos y pastas envueltos en celofán, y para coger un café y una pasta no es necesario tanto tiempo, a no ser que lo que se busque sea, precisamente, dejar pasar el tiempo en la confianza de que cada minuto robado a la jornada laboral es un minuto de vida ganado.
El pasajero se acerca con pasos rápidos pero cortos, porque el peso de la maleta no le permite darlos más grandes. Como a cada momento deja la maleta en el suelo —para frotarse la mano enguantada que el asa hiere, respirar hondo y cambiar de mano—, se demora y parece que no va a llegar nunca. El policía observa al hombre atentamente, tal como le han enseñado en el cursillo de especialización. Observa el sombrero calado, las gafas de sol, la gabardina abotonada hasta el cuello, el sudor que le resbala por la cara. Observa también cada gesto: el tic de la mejilla, la forma de tragar saliva, la respiración irregular, la barba mal afeitada, y de todo eso intenta sacar conclusiones. En el cursillo ha aprendido a analizar ese tipo de detalles con tanta precisión que ahora suspira por poner en práctica las enseñanzas memorizadas.
Minutos más tarde, el pasajero llega por fin ante él. Con gran esfuerzo y ambas manos intenta levantar la maleta. Pesa tanto que durante un rato parece que no será capaz de conseguirlo. (Se le pone la cara roja y brillante, sopla y resopla, y el cuello de la camisa amarillea de sudor.) Por un momento, el policía siente el impulso de ayudarlo (no por bondad sino para acelerar el trabajo), pero se contiene —de entrada, porque sería improcedente— y contempla cómo, al cabo de tanto rato y tantos esfuerzos, al fin el pasajero consigue levantar del todo la maleta y situarla a la altura del mostrador. Sólo le falta empujarla un poco hacia adelante y lo habrá conseguido: es un momento grandioso, porque si —sumado al cansancio producido por el esfuerzo hecho hasta ahora— el peso de la maleta hace que no logre echarla hacia adelante, él y la maleta volverán atrás, tendrá que dejar otra vez la maleta en el suelo y empezar de nuevo el proceso. Pero al fin lo consigue y, con un resoplido de orgullo, la empuja, primero unos centímetros y, después, cuando recupera las fuerzas, con ambas manos, hasta situarla en medio del mostrador. El pasajero añora los aeropuertos occidentales, donde, además de haber a todas horas carritos para transportar el equipaje, uno puede escoger la salida con la señal verde (si no lleva nada que declarar) o la salida con la señal roja (si lleva algo que declarar) sin tener que detenerse, en el primer caso, ante el policía.
Se pasa la mano por la frente y acto seguido se la seca con la pernera. Carraspea. El aduanero no se pierde ni uno de sus parpadeos. Sabe (porque se lo han enseñado) que si el hombre lleva algo prohibido en la maleta más nervioso se pondrá y más se delatará cuanto más lo observe y más tarde en preguntarle si lleva algo que declarar. Por eso, aunque hace rato que el pasajero ha dejado la maleta sobre el mostrador (ahora se frota las manos enrojecidas, una con otra), él calla. No tiene prisa. Deja pasar un rato más hasta que, con lentitud, separa los labios y pregunta:
—¿Algo que declarar?
¿Qué hace entonces el pasajero? Pues abrir la boca; total para no decir nada, mirar nerviosamente a derecha e izquierda, agachar la cabeza, aclararse de nuevo la garganta, echar hacia delante el ala del sombrero y enderezar una de las solapas. Y hablar en voz baja y con un cierto temblor:
—¿Eh? Sí. Quiero decir: no. No. Nada que declarar.
La maleta está a punto de reventar. En la piel, la presión marca las siluetas de los objetos que contiene. La forma cuadrangular ¿corresponderá a una caja, a un neceser, a un libro? La forma redonda ¿será un despertador? La maleta está tan apretada que, si le ordena abrirla, después le resultará muy difícil volverla a cerrar. Sólo para ver cómo, al final, le cuesta cerrarla, ahora mismo le diría que la abriese.
—¿Qué lleva?
El pasajero hincha de aire sus mejillas y resopla. Levanta los ojos al techo y mueve la cabeza de un lado a otro.
—Nada —el policía inclina la cabeza, incrédulo—. Bueno: nada importante. Cosas personales, sólo. Pijamas, por ejemplo. Sí: pijamas. Pijamas, y camisetas y calcetines…
—¿Nada más?
El hombre niega con la cabeza.
—Nnnn…, no.
El policía lo contempla. El sombrero calado, las gafas de sol, la gabardina con las solapas levantadas, el sudor bañándole la cara, y la voz temblorosa y culpable. Como adrede para llamar la atención. Cumple todos y cada uno de los requisitos para despertar sospechas. ¿Cómo es posible que alguien que intenta pasar algo prohibido vaya vestido de forma tan escandalosa? Ni el contrabandista más negado en el arte de simular se vestiría de esa manera caricaturesca.
Lo hará expresamente: intenta hacerle creer que esconde algo. Con esa actitud y esa vestimenta pretende precisamente despertar sospechas para que le ordene abrir la maleta. No puede ser de otra forma. Pero ¿con qué objetivo? Podría, por ejemplo, hacerlo para distraer su atención de otros pasajeros que lleguen, cargados de maletas llenas, esas sí, de productos prohibidos. Se lo enseñaron en el cursillo, en la misma clase en que le enseñaron los trucos de que se sirven las mujeres embarazadas, y la utilización del periodo menstrual como medida disuasoria en los registros. Es lógico y simple: como elemento de distracción usan a un pasajero sospechoso pero sin nada delictivo en la maleta para, así, permitir que contrabandistas vestidos con discreción pasen el control sin ningún problema. Es un truco aceptable pero que, en este caso concreto, no tiene demasiado sentido: no hay ningún otro pasajero del que este sospechoso supuestamente limpio de toda culpa intente distraerle.
O se trata de un inspector de aduanas que intenta poner a prueba su efectividad, justo el día en que se estrena. Nunca le han hablado de eso, aunque le parece lógico que, en los cursillos, precisamente de los inspectores no se hable para que las inspecciones, por impensadas, sean más efectivas. Aunque si de verdad existiera ese tipo de inspector y quisiera ponerlo a prueba, lo que haría sería vestir justo al revés: de forma discreta, disimulando realmente, intentando pasar inadvertido para pescarlo si él, al verlo tan normal, no sospechase nada y no le hiciese abrir la maleta. ¿O quizás es una novatada? Quién sabe si es tradición que, el día que uno se estrena, los veteranos le gasten esa broma. Por eso a cada nuevo policía le hacen llegar un falso pasajero con sombrero calado, gafas de sol con montura de carey y una gabardina abotonada hasta el cuello y con las solapas levantadas. Eso explicaría, de paso, que el otro policía se haya ido a desayunar y aún no haya vuelto.
Pero todo ese montaje exigiría, por parte de los veteranos, una dedicación y una creatividad que no le parece que tengan. Los que ha conocido durante el cursillo le parecen más bien anclados en la rutina y con el único objetivo en la vida de llegar a la jubilación sin sobresaltos. ¿Entonces? Qué fácil era, en las prácticas que hacían durante el cursillo, saber de una simple ojeada si el pasajero con el que se entrenaban era sospechoso o no, detectar si llevaba más cartones de tabaco de los que autoriza la ley, o la maleta llena de whiskies, cocaína o pieles de cocodrilo. Pero esto ya no es el cursillo, y cuanto más pasa el tiempo más difícil le resulta tomar una decisión, sea la que sea. Si la hubiese tomado unos minutos antes, justo cuando el hombre ha llegado ante el mostrador, se habría equivocado o no, pero ahora ya estaría libre de este nudo en el que se lía cada vez más. Ahora, tras tanto rato, ya no puede decirle simplemente que pase. Si lo ha hecho esperar hasta ahora tiene que haber sido por algún motivo. Pero cuanto más tiempo pasa más difícil le resulta tomar una decisión, y recuerda cuando, de pequeño, para merendar le ponían pan con chocolate y le costaba decidir en qué orden comería ambos elementos, porque las posibilidades eran tres —primero el chocolate solo y después el castigo de tener que comer el pan solo; el pan primero para después encontrar la recompensa del chocolate solo; o bien el chocolate y el pan juntos, alternando los mordiscos— y a veces se le acababa el cuarto de hora de patio sin haber hincado el diente.
Tampoco es normal que el hombre que tiene delante espere su decisión con tanta impasibilidad. Ningún pasajero soportaría este abuso. ¿No debería haberse quejado, haber expresado de alguna manera que la espera ya dura demasiado? Tras haberse aclarado la garganta, podría haber dicho alguna frase sencilla tipo: "¿Puedo pasar?" o "¿Paso?" o "¿Entonces qué, paso?" Con sólo haber preguntado "¿Puedo pasar?", el aduanero, novato, se habría sorprendido, no habría sabido qué decir y, quizá, para acabar de una vez con la situación, con un gesto de la mano le habría indicado que pasase. Pero, en cambio, el pasajero no dice nada y continúa observándolo, tras las gafas de sol y el sombrero, secándose el cuello con un pañuelo empapado. El policía daría media vida por que de repente llegase un alud de otros pasajeros que lo obligasen a decidir con rapidez qué hacer con el que ahora tiene enfrente. Pero no es así. En este aeropuerto no hay otros pasajeros, ni (mira por los ventanales) aviones que aterricen o despeguen. Todo es un decorado sin acabar, un cielo oscuro y un mar negro alrededor de esta isla de piratas y caballeros que ahora intentan convertir en un destino turístico. Le gustaría mucho estar en un gran aeropuerto, con centenares de miles de personas de tránsito cada día. ¿Y las encargadas de la limpieza? ¿No deberían haber empezado ya su turno? Y los pilotos y las azafatas de este vuelo en que ha llegado este su primer pasajero, ¿cómo no han pasado ya, arrastrando sus impecables maletitas con ruedas, generalmente de colores oscuros, tan neutras como los uniformes que visten? Los pilotos y las azafatas le han fascinado siempre. Las vidas que llevan, ese constante ir y venir de un país a otro, impecables hasta en el momento de más desconcierto. Grandes cosmopolitas. Y, en cambio, él inicia ahora una vida profesional que lo mantendrá siempre tras el mostrador, viendo cómo la gente pasa por delante de él y lo contempla como una molestia, un protocolo enojoso que le colocan en esta estación del vía crucis, a ellos, que llegan ansiosos o se van cansados, felices y cargados de sombreros, máscaras, anécdotas exóticas y esculturas de ébano. Será una vida gris. Trabajará siempre, los sábados por la noche saldrá con los amigos. Conocerá a una chica ni demasiado guapa ni demasiado fea, se casarán, tendrán tres niños, uno de ellos morirá a los ocho años en un accidente de coche y él mismo no le sobrevivirá mucho, víctima de una neumonía. Si bien se mira, ¿por qué se preocupa tanto por ese viajero? Sería fácil señalarle con la mano el camino de la puerta y respirar aliviado. Pero no lo hace porque de pronto empieza a sentirse cómodo. Es una situación única, piensa, no se repetirá jamás, jamás volverá a este primer día de trabajo. Vale la pena disfrutarlo, complacerse en observar cómo el hombre suda y padece. Nunca más se encontrará en el dilema en que se encuentra hoy. Pronto aprenderá a librarse de las dudas en décimas de segundo, consciente del riesgo de equivocarse pero sin que eso le amargue. Este es un momento único que, acabe como acabe, recordará siempre. Por mucho que ahora le parezca insufrible no saber decidirse, llegará un día (cuando no dude ni un instante si hacer abrir o no la maleta a cada viajero) en que añorará esta madrugada. Por eso decide tomárselo con calma. ¿Qué prisa tiene? –