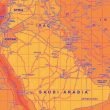Como el Japón medieval o el sur de India hace dos milenios, la antigua civilización mexica fue una cultura de sangre y flores. El exquisito refinamiento se fusionó con la reverencia por la guerra y la imposición del dolor (y su resistencia).
Una cultura enteramente capaz de igual ferocidad (bastante menos delicada pero igualmente rica en el aspecto artístico) la derribaría a través de sus propias expresiones fusionadas: la espada y la cruz. La victoria militar, la conquista “del cuerpo”, impuso nuevos amos, nuevas formas y principios de coacción material en tanto que dejaba restos —huesos vivientes que encontrarían un espacio limitado dentro de un nuevo cuerpo del Estado. La conversión de los indígenas, la conquista “del espíritu”, hizo lo mismo en el reino de las reacciones emocionales y patrones de creencia que conforman “la religión” —las múltiples y organizadas respuestas de la humanidad a dos preguntas racionalmente imposibles de responder: ¿Tiene algún significado —válido para nosotros— la oscuridad de la que venimos y hacia la que vamos? ¿Existen principios supremamente autorizados con los cuales podamos regular nuestro comportamiento —como átomos de aire que somos— hacia otros seres humanos o, en algunas religiones (sobre todo no occidentales), hacia todo el espectro de las cosas vivientes?
En La otra conquista, el joven director Salvador Carrasco, en su debut cinematográfico, se enfrenta al inmenso tema de la “conquista espiritual”. La película se hizo con presupuesto limitado (en un momento la filmación tuvo que interrumpirse por tres años para darle lugar a la trabajosa tarea de conseguir fondos). Ya que toda la confrontación entre españoles e indígenas mexicanos es naturalmente un tema épico (y obviamente no había dinero para grandes batallas, conversiones y asambleas), las limitaciones presupuestales evidentemente condicionaron, en parte, elementos de la trama y decisiones de tipo estético. Cinematográficamente, Carrasco ha enfrentado, y generalmente superado, estos obstáculos prácticos y ha producido —en términos emocionales y visuales— una impresionante película. Pero La otra conquista es menos exitosa como narración, como reflexión o espejo de la historia.
La película se desdobla en escenas concentradas —fragmentos de música de cámara y no tanto una composición integrada— y se apoya fuertemente en la imagen poética y el movimiento de cámara. Se centra en el personaje de Topiltzin (Damián Delgado), un escriba y pintor de códices (tlacuilo) mexica que es hijo ilegítimo del emperador Moctezuma. Su historia —de la resistencia a la conversión— es el vehículo para que Carrasco trate el tema de la conquista espiritual, especialmente como contrapunto del personaje (más palabra que persona) del misionero franciscano, el fraile Diego. La elegante cinematografía de Arturo de la Rosa y la edición inteligente de Carrasco producen una conmovedora serie de composiciones en el tiempo y el espacio, principalmente en la primera mitad de la película, donde observamos la adhesión de Topiltzin a una versión (altamente simplificada y reducida) de su religión nativa y la esquemática combinación oposición-afecto confeccionada alrededor del plano personaje del fraile Diego. Un guerrero mexica muerto, la pintura de su cara dividiéndolo en una representación de vida y muerte, es puesto a girar entre los dos polos de la existencia por la cámara en movimiento. O una toma en Xochimilco, filmada desde el punto de vista de soldados españoles trasladándose en un bote, que captura la decorosa inquietud de indígena tras indígena ante los ojos de sus nuevos amos.
La mejor secuencia de la película aparece pronto: el corte transversal entre un sacrificio humano clandestino, llevado a cabo en una cueva bajo un templo, y una cuadrilla de soldados españoles en su camino para destruir el complejo del templo e instalar una cruz y una imagen rubia de la virgen. Sólo unos pocos mexicas (incluyendo a Topiltzin, su hermano y su abuela) participan en la ceremonia —los grupos son siempre muy pequeños en esta película, seguramente debido al apretado presupuesto— y sólo unos cuantos españoles avanzan, pero la edición produce cortes dramáticamente efectivos entre la obsidiana afilada y la enorme cruz que se acerca, el sol en el cielo (que sugiere la idea mexica de divinidad), una estatua de piedra de la diosa Tonantzin y una joven desnuda pintada y preparada para el sacrificio. Los mexicas hablan náhuatl, y una contenida pero convincente banda sonora acompaña a la tenebrosa ceremonia —que termina con la extracción de un corazón latiente. La irrupción de los soldados españoles (y el fraile Diego) en la escena dispara la acción subsecuente en la que, ante los ojos de Hernán Cortés y su consorte mexica Tecuichpo, una hija de Moctezuma (representada por Elpidia Carrillo, que sobrevivió a un monstruo extraterrestre y a la compañía de Arnold Schwarzenegger en la película Depredador), Topiltzin será torturado públicamente y mandado a un monasterio bajo la supervisión de Diego. Sin embargo, aun en esta primera parte —antes de que lleguemos a las mucho más débiles secuencias del monasterio—, una serie de pequeños errores, de hechos y personajes, comienza a aparecer. Topiltzin lleva a cabo la improbable actividad de ubicarse cómodamente al aire libre para dibujar a los guerreros muertos tendidos frente a él; la mujer que va a ser sacrificada está conectada de alguna emotiva manera con Topiltzin (propagando la altamente dudosa idea de que las víctimas del sacrificio eran voluntarias); la víctima ingiere una droga (hongos) que de inmediato la pone en un trance supuestamente impermeable al dolor —el resultado no es precisamente correcto y sucede en un intervalo de tiempo imposiblemente breve; y Diego habla con dulces clichés, el brutal soldado Cristóbal Quijano (Honorato Magaloni) como un profesor con uno o dos análisis sobre historia cultural, y Tecuichpo en una manera franca e irrealmente desafiante con un Cortés dueño del poder absoluto sobre la vida y la muerte. Los actores son capaces y están bien manejados. El fracaso reside en lo que frecuentemente se les hace decir.
Carrasco, con su inventiva ricamente visual y rítmica, muy probablemente está en camino de alcanzar logros mucho mayores. Pero tendrá que ser menos abierto a las ideas fáciles y estar más alerta en la construcción de personajes e historias narrativas. La conclusión de La otra conquista incluye de lo mejor y lo peor que la película ofrece. La conversión de Topiltzin se ha enfocado en una imagen rubia de la virgen. Le ha sido prohibido (para su propio bien) entrar a la sacristía donde se guarda la imagen (que es equiparada —a través de rápidos flashbacks y disolvencias— con Tonantzin y otras carnales —al igual que maternales— evocaciones femeninas). Carrasco lo manda a un ascenso y un descenso (haciendo un paralelo con el anterior descenso de los españoles al lugar del sacrificio) mientras escapa de su confinamiento a través de una alta ventana, alcanza la sacristía, y asciende y desciende de nuevo con la imagen asida fuertemente en sus brazos. Los rápidos cortes de Carrasco, con la alternancia de planos abiertos y cerrados y algunos encantadores movimientos giratorios de cámara, junto con la sensible y no verbal gama de emociones de Delgado, encarnan bellamente el febril proceso del viaje de Topiltzin a través de los aires. ¡Pero en cuanto regresa a su celda, con la imagen en sus brazos, muere súbitamente! ¿Es una emoción recargada, una extinción mística, una caída limpia y sin sangre (se golpea la cabeza) la que los deja a él y a la imagen lado a lado en su catre de madera? Se supone que debemos entender la validez y el valor de esta muerte con información totalmente insuficiente. Y entonces el fraile Diego da un discurso bien actuado pero superficial y esquemático sobre la tolerancia, para el cual nos prepararon desde antes con frases acartonadas (de Diego y Topiltzin) sugiriendo que los mexicas eran realmente monoteístas —hipótesis basada probablemente en doctos estudios sobre el doble ser de Omotéotl, un dios creador (pero no el objeto de veneración oficial alguna) frecuentemente mencionado en la selectiva serie de composiciones mexicas preservada por los grandes “antropólogos” de la conquista espiritual (la mayoría de los himnos a las grandes deidades aztecas y virtualmente toda la poesía erótica abandonada a su muerte con la última generación de sacerdotes y sabios indígenas).
Pero la realidad humana es que los dioses (y las religiones) son distintos y no simplemente “lo mismo”. Abarcan y señalan diferentes universos mentales y morales, formaciones culturales, impactos en las vidas y en los comportamientos. Y la verdadera tolerancia exige el conocimiento de esa jaspeada verdad. Asumir de manera simplista que los mexicas fueron “monoteístas naturales” es el más imperialista de los juicios, que en lugar de rendirles honor muestra una profunda falta de respeto por creaciones culturales tan complejas y profundas —por poner un ejemplo— como la deidad de Tezcatlipoca, el desenfrenado e irrefrenable poder del azar. Los mexicas —como los españoles— tuvieron sus glorias y sus horrores, pero son ellos mismos quienes deben ser recordados y respetados en el pasado y en el presente, no una distorsión reduccionista de quiénes fueron y qué dejaron (herencia compleja y fecunda) a sus descendientes, después de un mucho más polifacético proceso de integración politeísta a un monoteísmo profundamente ajeno del que confrontan jamás las ideas de esta película. –— Traducción de Julio Trujillo