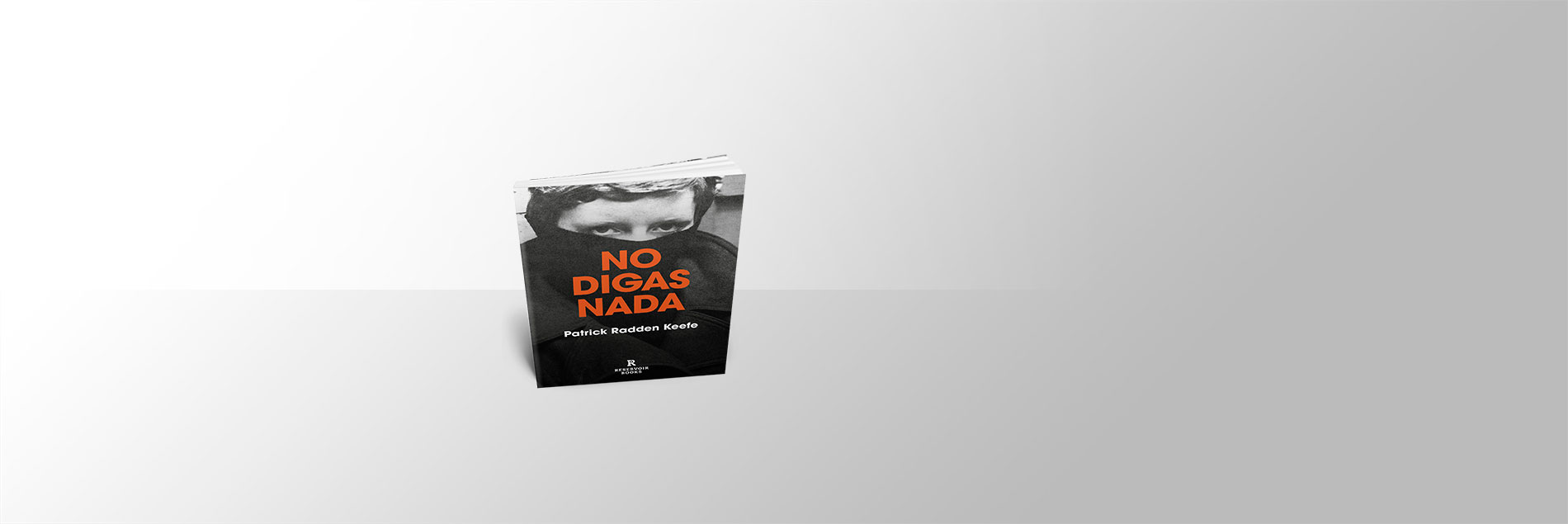I
El pequeño motín de banqueta por parte de los chalecos amarillos contra el filósofo francés Alain Finkielkraut, en febrero de este año en París –que fue amplia y aun internacionalmente difundido en la prensa–, merece un comentario, además de la evidente observación, hecha por mucha gente en su momento, de que las manías contra los judíos se han salido de control en Francia. Finkielkraut estaba caminando por la calle cuando algunas personas pertenecientes a los chalecos amarillos lo reconocieron y le gritaron: “¡Francia nos pertenece! ¡Racista maldito! Eres un promotor del odio. Vas a morir. Vas a ir al infierno. Dios te va a castigar. El pueblo te va a castigar. ¡Maldito sionista!” También le dijeron: “¡Regresa a Tel Aviv!”, “¡Lárgate, sucia mierda sionista!”, “¡Nosotros somos el pueblo!” y otros insultos. Finalmente fue rescatado por un miembro más amable de los chalecos amarillos y por la policía.
Alguien grabó el encuentro. Los chalecos amarillos dieron una mala impresión. En realidad, Finkielkraut nació en Francia (de padres que habían huido de Polonia). Sus escritos siempre han tenido una nota patriótica francesa, incluso antes de que el patriotismo se convirtiera en uno de sus temas. Su respuesta inicial al movimiento de los chalecos amarillos fue de aprobación. Ha escrito largamente sobre la identidad judía en Francia y sobre los fervores antijudíos, pero estos son temas franceses, no israelíes. Respecto de Israel siempre ha adoptado una postura doble: de cálido apoyo al país y su derecho a existir, de aguda crítica a los asentamientos de Cisjordania y la política de Benjamín Netanyahu. Israel nunca ha sido su mayor obsesión.
El ataque debe recordarnos, en resumen, que la expresión que Zola usó en su inmortal J´accuse era “antisemitismo imbécil” y no una palabra sin adjetivos. La imbecilidad afianza el fenómeno. Y si algo novedoso reveló la agresión contra Finkielkraut fue que las imbecilidades que provienen de distintos lugares pueden mezclarse: una aversión hacia los judíos compatible con el tono izquierdista de la protesta de índole económica de los chalecos amarillos; una aversión al modo populista, con su retórica de “la gente”, contra los judíos; y el añadido, en este caso, de un toque de aversión islamista. El más injurioso de los chalecos amarillos que gritaron a Finkielkraut resultó ser un islamista conocido por la policía francesa. Los chalecos amarillos que se encontraban en aquella banqueta deben haber encontrado muy estimulante la combinación.
Incidentes como este reflejan un impulso popular, paralelo a una manía contra los judíos, pero diferente, y que merece su propio comentario. Es una desconfianza respecto a la élite intelectual, concebida en términos melodramáticos: la preocupada sospecha de que, bajo su apariencia benigna y respetable, los filósofos y escritores más grandes y más impresionantes puedan estar dando cabida a las teorías y pensamientos reaccionarios más oscuros, con la finalidad de echar para atrás la causa del progreso humano. Y es la idea de que nosotros, las vulnerables víctimas potenciales de los peligrosos pensamientos, debemos conducir una investigación, tal vez echando un ojo a todo aquello que los intelectuales sospechosos puedan haber escrito, en busca de pasajes incriminatorios. O debemos de hurgar en sus observaciones casuales, puesto que los libros son opacos y los comentarios, transparentes. ¿Y debería convocarse un tribunal popular?
Como todo el mundo ha visto, los tribunales populares sí se reúnen. Los fiscales se levantan de sus asientos. Las universidades estadounidenses se han hecho famosas por esas escenas melodramáticas, con multitudes de estudiantes de los primeros años convencidos de que Satán o Joseph de Maistre está a punto de dar una conferencia y debe ser detenido. Pero las modas estudiantiles son lo de menos. En nuestro tiempo, se ha sabido que algunas las revistas intelectuales más prestigiosas ejecutan a sus propios editores al mediodía. La versión francesa del asunto es distinta porque los escritores más conocidos, y no solo los académicos, pueden resultar procesados de vez en cuando, no solamente en el “tribunal de la opinión pública” y en las audiencias universitarias estadounidenses a puerta cerrada, sino por la vía judicial.
Esta ha sido la situación de Michel Houellebecq, quien hace algunos años fue acusado en Francia por haber insultado al islam, algo que desde luego había hecho –su novela Sumisión ha recibido rutinarias acusaciones de racismo (aunque uno de sus principales temas es una denuncia del antisemitismo)–. Más recientemente, Pascal Bruckner fue obligado a defenderse en la corte no una sino dos veces, debido a sus disecciones analíticas de las controversias islamistas en Francia –escribió Un racismo imaginario, cuyo crimen puede inferirse desde el título–. Georges Bensoussan, el historiador de los judíos de los países árabes, fue juzgado por haber dicho en una entrevista radiofónica que, en las familias árabes de Francia, “el antisemitismo se absorbe con la leche materna”. No obstante, como Houellebecq y Bruckner, Bensoussan logró evitar la condena (en su caso porque había citado a alguien más y el tribunal resolvió que solamente se había equivocado y sus intenciones no eran criminales).
II
Y luego está Finkielkraut. En 2005, se vio acusado legalmente por haber señalado, en una entrevista con Haaretz, lo amplio y significativo que era el componente musulmán y africano en los disturbios de ese año. Finkielkraut también salió indemne; en lo que respecta a los escritores conocidos, parece ser la regla. Pero no se puede ignorar que los juicios en tribunales refuerzan la idea de que la vida intelectual se halla en el límite de lo permisible, y la literatura en la vecindad del crimen, y seguramente algunos de estos escritores deben ser, de hecho, enemigos del pueblo y deberían ser castigados. Solo que ¿cuál debería ser su castigo? ¡Y mira, aquí viene un escritor conocido, caminando por la acera!
Finkielkraut ha tenido que sufrir este tipo de cosas repetidamente. Vivía en los suburbios de París, pero decidió que los acosos estaban haciendo su vida miserable, así que se mudó al centro de la ciudad. Hace tres años, fue a echar un vistazo a una protesta juvenil de izquierda –el movimiento Nuit debout (“Noche de pie”) que ocupó la Plaza de la República– y los manifestantes lo expulsaron con tal grado de agresividad injuriosa –uno de los líderes lo llamó “uno de los voceros más notorios del violento racismo identitario”– que el incidente llegó a los diarios. Así, el asalto verbal que sufrió en febrero pasado fue todo menos excepcional. El hombre ha sido designado como una amenaza para la humanidad demasiadas veces y los idiotas en la calle actúan en consecuencia.
Un eco de la melodramática sospecha aparece de tanto en tanto en la prensa respetable, donde podrían parecer de mal gusto acusaciones extremas, pero donde, de todos modos, se asume a veces que una batalla ideológica gigantesca entre progresistas y reaccionarios constituye la esencia de la vida intelectual. Y, bajo esas circunstancias, parecería necesario –en nombre de la lucidez y la realidad– estampar una definitiva etiqueta ideológica, izquierda o derecha, en la frente de todos los pensadores conocidos que traten temas políticos, aun de manera esporádica. Respecto de Finkielkraut, que trata temas políticos día y noche, la primera y única pregunta de todo el mundo parece ser: ¿cuál es su etiqueta? Como si, al determinarla, pudiéramos saber qué pensar de sus ideas, acaso para evitarnos la molestia de leer sus libros.
Finkielkraut mismo ha enfatizado que –como otra gente de su generación– comenzó siendo un estudiante insurrecto en los levantamientos de 1968. Y dedicó unos años más a ser militante de la causa marxista, en la versión levemente anarquista llamada “autonomista”. Fue un maestro de escuela que creía en desmantelar la autoridad de los maestros de escuela. Cantaba “Bella ciao”. Era un hombre clásico de la izquierda sesentayochesca en su vertiente más hip. Era también receptivo a su propia época y, en la década de 1980, comenzó a dar su apoyo al movimiento disidente del viejo bloque soviético. Estudió los escritos de Czesław Miłosz. Una combinación de antitotalitarismo y de veneración por la alta cultura se volvió su causa, lo que significó que ya estaba en problemas con cierta parte de la izquierda.
Se distinguió al ponerse de lado de las víctimas del nacionalismo serbio en los Balcanes. Fue defensor de la causa de croatas y musulmanes. Pienso que es justo decir que fue una de las personas que inspiraron la intervención militar francesa en esa región, que provocó, después de un tiempo, la intervención estadounidense. Luego regresó a los problemas de su propio país y las consecuencias de la inmigración desde África del Norte. Y sus detractores desde la izquierda, apopléjicos para entonces, comenzaron a acusarlo de haber girado a las costas más remotas de la extrema derecha, lo que en Francia significa oponerse con sangre y lodo a la Revolución francesa, al estilo de los monárquicos de la década de 1890 (una acusación ridícula, que casi podría parecer divertida, excepto que hay gente que sí dice esas cosas).
Los cargos contra él pueden leerse en un libro de 2016, ¿El fin del intelectual francés?, de un izquierdista israelí (con credenciales parisienses) llamado Shlomo Sand –quien, al hablar sobre Finkielkraut, se contuvo únicamente para observar: “En verdad, esto aún no es fascismo”–. Y la moderación no se les da a todos. Alain Badiou, el último de los filósofos maoístas, acusó a Finkielkraut de haber adoptado posiciones neonazis, nada menos –esto, referido a alguien que creció contemplando los números tatuados en el antebrazo de su padre–. O, menos agresivamente, se dice que, en vez de haber girado hacia la anticuada reacción, Finkielkraut se ha vuelto un “reac” de nuevo estilo.
O, más convencional y plausiblemente, se dice que sí, que parece haber derivado hacia la derecha con los años, aunque solo hacia zonas que deben ser descritas como “conservadoras”, donde puede ser designado cortésmente como “bueno a la derecha” o con otra expresión semejante, con énfasis en el “bueno”. Pero incluso las descripciones moderadas afirman esencialmente que el hombre de la admirable izquierda se ha metamorfoseado en un hombre de la espantosa derecha –lo cual, en Francia, puede ser una acusación bastante devastadora para un escritor o intelectual, que garantiza el abandono de los amigos y abre la probabilidad (como contó el fallecido André Glucksmann en su autobiografía) de que los transeúntes anónimos le den a uno una grosera bienvenida en la calle.
Tengo que preguntarme: ¿qué propósito tiene hablar de alguien tan reflexivo y flexible como Finkielkraut en términos ideológicos reduccionistas, izquierda y derecha? Finkielkraut es un escritor de cien temas –política, historia francesa, lo erótico, las relaciones hombre-mujer en la literatura francesa, la ironía de Milan Kundera, las tramas de Philip Roth, entre otros– que ni el más tedioso de los dogmáticos podría reducir a un eslogan. De todos modos, él ha explicado más de una vez que, si en realidad se hubiera vuelto un hombre de la derecha, con mucho gusto lo diría. Pero no lo dice, y esto no es solo porque defiende posiciones que encajan más cómodamente en la izquierda francesa –por ejemplo, su apoyo al secularismo, en particular contra las exigencias tradicionales de la derecha católica, y su entusiasmo por la educación pública.
Ha explicado, sobre bases filosóficas, que los males sociales tienen sus raíces en la historia, y no meramente en la naturaleza inmutable del hombre, y pueden por ello ser corregidos, al menos en ciertas ocasiones –lo cual lo pone en otro lado que en la derecha–. Ha explicado que no anhela hacer retroceder a la Revolución francesa –que es, después de todo, la referencia decisiva para definir izquierda y derecha–. Prefiere la compañía de Jules Michelet, el historiador más favorable a la Revolución, a la de Edmund Burke, su crítico más agudo. Pero sobre todo objeta la idea misma de dividir el universo entre izquierda y derecha, una lección que aprendió de Miłosz. Considera que las divisiones entre izquierda y derecha son una fórmula para que cada lado sueñe con aplastar al otro, lo cual también significa una receta para la tiranía.
El presidente Emmanuel Macron ha defendido a Finkielkraut en contra de los agitadores de banqueta (un gesto generoso de su parte, en vista de algunos comentarios de Finkielkraut sobre Macron) y lo ha descrito como un “hombre de letras”. Eso tiene más sentido. Las letras, y no las doctrinas, son su territorio natural. Me pregunto si habrá un mejor ensayista, en cualquier parte del mundo, al momento de explicar las peculiaridades y significados de las ideas complicadas. Nunca he comprendido por qué no es más conocido en el mundo de habla inglesa. El ensayo francés moderno favorece un tono brusco y agitado (por no mencionar un estilo, en ciertos sectores, ahora un tanto pasado de moda, que privilegia las elevadas incoherencias), pero la inspiración de Finkielkraut siempre ha apuntado en una dirección más suave y placentera.
Podrá pasarla mal en el tren suburbano o en la banqueta, y sin embargo, cuando por fin está sano y salvo en su escritorio, se las arregla casi siempre para estar elegantemente sereno y, a la manera clásica francesa, apaciblemente rítmico. Por lo visto, sus ejercicios escolares de traducción de Cicerón y Virgilio han permanecido con él. Creo que sus primeros libros fueron tal vez los más elegantes de todos, en su lucidez y deslumbramiento, y sus libros más recientes no tanto, debido al tono. Pero casi todo lo que ha escrito, a últimas fechas o hace mucho –todo lo que yo he leído– refleja la misma disciplina en su prosa y el mismo encanto personal, como si en realidad, a lo largo de los años y a pesar de lo que dice la gente, no haya cambiado en absoluto.
III
Las denuncias en su contra deben tener un origen, no obstante, y creo que puedo identificar el cuándo y el dónde. Se encuentran en uno de sus análisis más tempranos, de principios de los ochenta, sobre un tema que pudiera parecer la última palabra en los arcanos polvorientos. Se trata del affaire Dreyfus, entre 1894 y 1906, una antigua disputa. Pero, como Finkielkraut mostró, el núcleo de aquella pelea era una querella filosófica que ha permanecido viva y no resuelta, aun si, al final de esos doce años, la corte suprema francesa se pronunció y el capitán Dreyfus fue declarado inocente.
La querella se refería a cómo juzgar la evidencia. El alto mando del ejército francés acusó a Dreyfus de espiar a favor de Alemania, y la evidencia reveló, para quien la examinara suficientemente de cerca y aplicara las leyes de la lógica, que la imputación era falsa. Pero había diferentes teorías acerca de qué tan cercanamente debía examinarse la evidencia, desde qué ángulo y qué tan rigurosa tendría que ser la lógica. Y entre ellas, tres teorías principales que han resultado ser un impulso persistente para otros tantos sectores de la opinión moderna. Y había una cuarta teoría, la cual Finkielkraut ha más o menos adoptado.
La teoría de la derecha desestimaba por principio la evidencia, en la creencia de que la verdad se revela mejor consultando las emociones y no deteniéndose en las arideces de los hechos y la lógica. Las emociones apropiadas desde su perspectiva eran estas: un amor por Francia, que los derechistas representaban como la raza francesa y el suelo francés; un amor por el ejército y su alto mando, representados como los defensores de la raza y del suelo; un desdén u horror hacia los judíos como Dreyfus, representados como una raza diferente, sin vínculos con el suelo; y un desdén por el pensamiento abstracto que no logra reflejar las realidades de la sangre y el suelo. Y, ya que el alto mando del ejército dijo que Dreyfus era culpable, cualquier persona con las emociones apropiadas solo podría estar de acuerdo en que lo era.
Una segunda teoría pertenecía a los marxistas ortodoxos, comenzando con el amigo y camarada de Karl Marx, Wilhelm Liebknecht, que se veían a sí mismos como defensores de los oprimidos. Ellos se adherían a una noción de la verdad basada en una política identitaria. Observaron que el capitán Dreyfus era un burgués, lo cual significaba que no era posible que fuese oprimido, y que bien podría ser culpable. Y, en todo caso, la suerte de un burgués no era problema de ellos y no había razón para molestarse con la evidencia. Además, el antisemitismo no era una preocupación marxista, ya que no concernía a la fuente máxima de la opresión, que solo podía ser la explotación capitalista.
Una tercera teoría pertenecía a la izquierda más o menos liberal, o sea, Zola y sus amigos intelectuales. Estas personas se consideraban defensores de la ciencia, por lo que les importaba examinar la evidencia y la lógica, sin referencia a la sangre, el suelo, la nación, el proletariado o cualquier otra cosa. Evidencia y lógica los llevaron a concluir que Dreyfus había sido falsamente culpado. Y observaron que los prejuicios antisemitas eran inaceptables desde un punto de vista científico.
La cuarta teoría, no obstante –la idea que cautivó a Finkielkraut y que anima la mitad de sus escritos–, era una teoría solitaria, que difícilmente sería recordada hoy día si él no hubiera armado tanto revuelo sobre ella. Su defensor era Charles Péguy, el poeta católico, quien era un hombre de izquierda, pero de una variedad muy propia. Péguy reconocía que Dreyfus era inocente. Pero no aprobaba el seco racionalismo y el estilo cerebral de la izquierda liberal y los intelectuales. Encontró algo que admirar en el culto derechista de las emociones. El problema era, desde su punto de vista, que los derechistas invocaban incorrectamente sus emociones; reducían las consideraciones humanas a temas de raza y suelo, que son consideraciones materiales, y esto era un error.
Péguy explicaba que el hombre es material y espiritual a la vez, con las dos cualidades mezcladas. Amar lo que es material es no apreciar lo que es humano. Compartía con los derechistas un amor por Francia. Pero pensaba en Francia como una entidad a la vez material y espiritual. Para él, las cualidades espirituales de Francia –su mística– surgieron de la historia completa del país, comenzando con los reyes y alcanzando una gran culminación en la Revolución francesa, con los derechos humanos y su aspiración a la justicia universal, que son las glorias espirituales de la república francesa. Las glorias en cuestión, aplicadas a Dreyfus, no dejaban duda sobre su inocencia ni de que todo buen republicano francés debía defender a la víctima agraviada y martirizada; en suma, un amor patriótico por Francia hizo de Péguy un simpatizante de Dreyfus.
También simpatizaba con los judíos, y esto era inusual. Sabía que, durante la docena de años del affaire, la ola de odio hacia los judíos en Francia había sido intensa, y en especial aquellos de clase baja habían pasado terribles experiencias –vidas y fortunas destruidas, carreras arruinadas–. Observó que en Rusia los judíos también estaban viviendo tiempos espantosos, expulsados de algunas regiones, seleccionados por ley para discriminaciones específicas. Y lo mismo en Rumania, Hungría, Turquía, Argelia y Estados Unidos. Los judíos eran perseguidos en nombre del cristianismo y en nombre del islam. Lo vio todo. Y tampoco era solo un asunto de su propio momento.
Escribió: “Conozco bien a este pueblo. No tiene en su piel un punto que no sea doloroso, donde no haya un antiguo hematoma, una antigua contusión, un dolor sordo, una cicatriz, una magulladura de oriente o de occidente.” También anotó que, a ojos de los antisemitas, los judíos eran gente poderosa que controlaba el destino del mundo; y esta creencia imposibilitaba a un gran número de personas ver las cicatrices y las heridas. El sufrimiento judío era amplio, antiguo y profundo. Y era invisible. Los sufrimientos de la clase baja judía eran doble o quizás triplemente invisibles (doblemente invisibles porque los judíos eran más vulnerables a la persecución que todos los demás y triplemente invisibles porque, en la imaginación de los antisemitas, los judíos eran ricos y los judíos pobres no existían. Pero los judíos pobres existían).
Escribió además que los judíos mostraban una grandeza espiritual, un espíritu de compasión hacia otros pueblos, un espíritu de solidaridad. Notó entre ellos la vocación persistente de los antiguos profetas hebreos; no entre los líderes judíos oficiales, que habían sido sometidos a golpes por sus opresores, ni los líderes judíos que, agachados por el miedo, no querían tener nada que ver con el capitán Dreyfus y sus problemas. Pero la vocación profética se mantenía viva encarnada en una u otra persona –en su propio amigo, el anarquista Bernard Lazare, acaso el mayor héroe de la causa a favor de Dreyfus–. Los judíos eran “la raza profética”. Y el espectáculo de su grandeza espiritual lo llenaba de algo más que admiración: lo llenaba de amor, de gratitud y de asombro.
Alguien debería reunir una antología completa de textos con temas cálidamente projudíos escritos por importantes figuras literarias no-judías. No sería un volumen muy grueso. Las páginas sueltas de Péguy sobre los judíos en su memoria del affaire Dreyfus, Nuestra juventud (1910), ocuparían medio libro. En todo caso, el joven Alain Finkielkraut se embelesó con Péguy, lo cual es fácil de comprender. Se propuso organizar el resurgimiento de Péguy y este resurgimiento se convirtió en el proyecto de toda una vida. Además, comenzó a adaptar y poner al día algunas de sus ideas para sus propios fines y, al hacerlo, produjo importantes ideas de una originalidad que yo describiría como patrióticamente francesa, indignadamente judía, instintivamente rebelde y (diría Péguy) profética, en fértil y novedosa combinación.
IV
Con todo, el resurgimiento de Péguy a cargo de Finkielkraut se encontró con una circunstancia complicada que, con el resurgimiento paralelo de las obsesiones contra los judíos, fue algo no previsto: una historia adicional de los años 1980, el antisemitismo de los inmigrantes islamistas en Francia. Imanes de Argelia llegaron a los suburbios de inmigrantes y comenzaron a predicar la palabra. Y la palabra resultó ser una obsesión clásica contra los judíos, medieval en el estilo, sacralizada con citas de textos islámicos antiguos, modernizada a través de las paranoides contribuciones de la extrema derecha europea y embriagada con la fantasía del Día del Juicio por venir, en el que los judíos serían asesinados. Resultó que los suburbios no eran solo árabes (y bereberes) sino, en forma discreta, judíos, con una población de los judíos de clase baja que, aun hoy día, se considera que no existen (principalmente los judíos inmigrantes que habían huido a Francia desde África del Norte para poder escapar de la revolución árabe, solo para descubrir que, en Francia, también una revolución árabe seguía persiguiéndolos).
Estas personas, los judíos de los suburbios, comenzaron a sufrir el tipo de acoso e incomodidad que se podría esperar en barrios donde un número creciente de vecinos pensaba que, en los últimos 1,400 años, los judíos habían estado inmersos en una conspiración diabólica para destruir el Islam y que debían ser masacrados. Los niños judíos comenzaron a descubrir que la vida en el patio de la escuela era un infierno. Sus padres descubrieron que los profesores y los directores de las escuelas estaban abrumados por la escala del problema, y no había más alternativa que sacar a los niños de las escuelas públicas. Y los judíos comenzaron a huir de los barrios. Durante la última década, unos 60,000 de un total de 350,000 judíos de la región parisiense, según los datos de Finkielkraut, han partido de una localidad a otra dentro de Francia para poder escapar de las persecuciones en los barrios. O han partido a Israel. El propio Finkielkraut, que se trasladó de los suburbios al centro de París, fue uno de los primeros casos, aunque no haya hecho ningún reclamo a ese respecto.
Estos no fueron acontecimientos minúsculos. Y, sin embargo, la observación de Péguy sobre la invisibilidad del sufrimiento judío circa 1900 resultó aplicable a las experiencias judías circa 2000. Las persecuciones se expandieron y, por un buen número de años, permanecieron invisibles para los periodistas nacionales de Francia, el gobierno, los intelectuales e incluso para los augustos notables de la élite judía, quienes, exactamente como en el affaire Dreyfus, ya deberían haber aprendido. Las persecuciones fueron visibles para Finkielkraut, para el historiador Bensoussan y unos pocos más. En el caso de Finkielkraut, se debió en buena parte a que su programa en la radio judía de Francia lo convirtió en una figura familiar para los judíos de los suburbios, y sus radioyentes lo buscaron para compartir sus tribulaciones. Para los primeros años del nuevo siglo, lo que había estado escuchando lo había alterado bastante. Y entonces se encontró con que debía confrontar una circunstancia aún más peculiar.
En el mundo de los periodistas e intelectuales que se consideran sofisticados y progresistas, tanto en Europa como en los Estados Unidos, se ha puesto de moda decir que Francia y el continente europeo como un todo han estado pasando por una crisis de racismo tan profunda y temible como para revivir los años negros de los 1930 –solo que, esta vez, con los musulmanes desempeñando el papel de los judíos–. Esta es una idea con una curiosa historia. El propio Finkielkraut pudo haber sido uno de sus progenitores, a principios de la década de 1990, en el transcurso de sus protestas contra la persecución y las masacres de musulmanes en los Balcanes.
Esto ocurría cuando el movimiento islamista en Francia y otros lugares de Europa era aún pequeño, marginal y fácilmente ignorado –aun si, en Francia, los ataques terroristas hechos al azar contra los judíos habían comenzado en 1980–. Pero el movimiento creció con extrema rapidez y, entre las varias tendencias europeas que cultivan fantasías de exterminio, los islamistas finalmente alcanzaron un lugar de honor (aunque es muy fácil imaginar a otros movimientos antimusulmanes, no menos horrorosos, hincharse hasta volverse algo aún más grande, tal vez mañana o pasado mañana).
En Francia, las estadísticas de la policía han mostrado ya por varios años que, mientras que los judíos son menos del 1% de la población francesa, son las víctimas de un alto porcentaje de crímenes violentos de odio –en 2017, casi el 40% de los crímenes atribuidos a la hostilidad racial o religiosa, en el entendido de que los árabes y los musulmanes son responsables de una buena parte–. Y, por encima de la marea de incidentes de bajo nivel, persecuciones de patio de escuela y espeluznantes sermones, vino una serie de escenas públicas horrorosas –el saqueo de las tiendas judías en el suburbio de Sarcelles, los ataques a las sinagogas, la manifestación izquierdista pro-Hamas en París en 2014 que estalló al grito de “¡Muerte a los judíos!”–, seguida de la ola de masacres islamistas en Europa, y la ola-dentro-de-la-ola de ataques terroristas a judíos en Francia, Bélgica y Holanda, ya no como hechos aislados sino como una campaña sostenida. Todo eso llevó al gobierno francés a estacionar patrullas militares en las puertas de cada institución judía, por un tiempo. A continuación tuvieron lugar otros asesinatos dispersos, lo que ha dado a la realidad un foco aún más claro, hasta que finalmente se ha vuelto difícil no sospechar que en Europa hoy día los “judíos” son los judíos.
V
Finkielkraut señaló esto –aunque se pronunció en contra de sacar paralelismos con la década de los treinta–. Y señaló que, bajo una presión islamista, un avance auténticamente reaccionario estaba ocurriendo en algunos de los barrios: el retroceso, finalmente, no solo del progreso cultural respecto a las supersticiones sobre los judíos, sino un retroceso más amplio de la educación secular y de la igualdad de las mujeres, que imponía una segregación de los sexos, evitaba que los hombres en los sitios de trabajo saludaran de mano a sus colegas femeninas y limitaba las oportunidades de la educación de las mujeres.
Pero no había la menor posibilidad de que su mensaje fuera bien recibido. Un gran número de intelectuales y periodistas permanecieron congelados en una ideología proveniente del marxismo ortodoxo de 1890, la cual afirmaba dos principios, ninguno de los cuales estaba abierto a la crítica o a nueva información. Había una creencia de que la opresión es unitaria y no múltiple, que los marxistas solían representar como la explotación capitalista, y que los izquierdistas de nuestra propia época representan como un racismo todo-incluyente-de-europeos-blancos-contra-el-tercer-mundo. Y había la creencia igualmente dogmática de que, al analizar la opresión unitaria racista y sus consecuencias, se debe examinar la identidad personal, y no la evidencia empírica.
Así es que Finkielkraut reportó racismo, pero el racismo particular que reportó no encajaba en la categoría de europeos-blancos-contra-el-tercer-mundo, lo cual lo hacía irreconocible. Señaló hechos. Pero había un sesgo contra observar hechos. Señaló ciertos barrios. Pero los barrios que señaló, juzgados con criterio identitario, desde luego no podían ser el lugar de residencia de opresores racistas. Y, como resultado, un buen número de intelectuales y periodistas y un sector considerable del público solo podían concluir que si alguien era racista, ese alguien era Alain Finkielkraut, un hombre sin compasión (del mismo modo que Bensoussan, el historiador de los judíos árabes, fue juzgado de ser un racista.)
Puede ser que él no haya respondido hábilmente a los insultos que recibía. Ha sostenido que él considera válidas y bien planteadas observaciones de algunos autores de la extrema derecha sobre los efectos lastimosos de la inmigración, pero ha declinado, de manera un tanto arrogante, hacer una gran demostración de sus desaprobaciones más generales (aunque sí expresa desaprobaciones). Eso ha permitido a sus detractores proclamar de que aquí, finalmente, está la prueba de su monarquismo oculto. No creo que le hubiese costado nada mostrar un poco más de calidez hacia sus vecinos árabes no islamistas, ellos mismos las primeras víctimas de los islamistas. Y no creo que le hubiese costado nada expresar con un poco más de firmeza su solidaridad hacia sus camaradas intelectuales de procedencia musulmana, aquellos valientes liberales y feministas, héroes de la causa antiislamista (aunque sí hubiera expresado su solidaridad en el papel y en su programa de radio). Acaso se ha permitido parecer frío.
Pero debe haber considerado que su propósito en estas controversias era revelar verdades y expresar indignación, y no ha querido suavizarlas bajo un manto de reconfortantes matices y complejidades. Y tampoco ha buscado modos de animar a sus lectores mostrando indicios optimistas de un futuro mejor. En un estudio sobre Péguy de un tiempo tan remoto como 1991, se preguntaba: “¿estamos seguros de acertar cuando definimos la razón como una falta de emoción?” Escogió la emoción. Y, a través de los años, la emoción que escogió ha sido en buena medida una emoción sombría: respecto de la izquierda política y su ceguera sistemática (un tema temprano y persistente), el estado de la cultura moderna (un tema un tanto posterior), los islamistas y su papel en la inmigración (un tema reciente) y la habilidad francesa de recordar y comprender sus propias grandezas (un tema reciente, pero con raíces más antiguas).
Nada puede desanimarlo de desanimarse –ni siquiera sus propios éxitos, que son innegables–. A veces sí gana sus debates. Sus argumentos sombríos le brindan una ronda de aplausos. Multitudes marchan en las calles parisienses para condenar las manías que regresan y la violencia contra los judíos –todo lo cual debería satisfacer y deleitar y suscitar su propio aplauso–. Y sí aplaude. Saborea sus victorias. No es inhumano. Pero ser gruñón parece ser, en su caso, un asunto de principios, como si fuera una demostración agresiva de su posición militante –una actitud gruñona que se presenta en la prosa límpida de un hombre cuya propia infelicidad nunca disminuirá la felicidad de expresarse–. Se queja (en La identidad desdichada, de 2013, el más controvertido de sus libros recientes) de los estudiantes de las escuelas públicas que faltan al respeto a sus maestros –¡les disparan tinta!– como para mostrar que lo anticuado tampoco lo intimida. Y ese destello de anticuada irritación añade aún más chispa a sus protestas.
He observado que sus amigos tratan a veces de persuadirlo de defenderse a sí mismo con más destreza, o de atemperar su vehemencia, o de alegrarse, aunque sea por razones tácticas. Hace año y medio, la filósofa Élisabeth de Fontenay y él sacaron un libro con los correos electrónicos amistosos que intercambiaron, las quejas de ella sobre él y las respuestas de Finkielkraut. En el libro llamado Campo de minas, De Fontenay casi llega al punto de implorarle que adopte un tono más ligero, como si le dirigiera una mirada seria y lo estuviera tomando del brazo. A ella le enfurece la voluntad de Finkielkraut para expresarse favorablemente acerca de sus autores de derecha favoritos, y su (para ella) escandalosa defensa de las artes francesas de la galantería y el coqueteo y otras transgresiones –aunque otorga que, a final de cuentas, ambos están del mismo lado–. Le dice: “Eres valiente, sin duda alguna, pero a menudo deploro lo que llamaría provisionalmente tu imprudencia”. Y Finkielkraut, exasperado por la exasperación de ella, elige no moderarse en absoluto (aunque insiste, de nuevo, que no es un hombre de la derecha).
VI
Si lo entiendo bien, se ha aferrado a su estilo y estado de ánimo debido a una adhesión sincera y ponderada a los puntos de vista sobre patriotismo y civilización que ha descubierto en Péguy. Está consternado por algo más grande que los fanatismos islamistas y la moda de respetar los fanatismos, y esto es un debilitamiento o decadencia de la confianza francesa en la civilización francesa misma (una civilización que es rechazada por un porcentaje de los inmigrantes, denunciada como el enemigo por los islamistas, considerada una empresa criminal por cierto tipo de izquierdistas, socavada por la economía de mercado, y que ha perdido el deseo de defenderse, abandonada por los confundidos profesores).
Deplora la sospecha académica del pasado cultural, los estudios de género que reducen la historia de la literatura a un comentario sociológico sobre el presente, el culto de la subjetividad que apenas puede distinguirse de las manipulaciones de la mercadotecnia. Ha reaccionado adoptando la posición de un preservacionista de retaguardia, aplicado a evitar que las antiguas iglesias abandonadas de los pueblos franceses sean recicladas como mezquitas. Y en Péguy encontró su modelo.
La famosa frase de Péguy en su memoria del affaire Dreyfus –“Todo comienza en mística y termina en política”– propone una teoría general de la decadencia de más o menos todo. Y la indignación de retaguardia era la respuesta de Péguy. Quería defender las grandezas espirituales del pasado de las bajas políticas del presente. Es solo que, con Péguy, nada es lo que esperas que sea. “Retaguardia” era su término y, si lo observas de cerca, en ocasiones su sentido era “vanguardia”. Péguy aclaró lo anterior en su poesía. Un año después de que publicara su memoria del affaire Dreyfus dio a conocer un libro con un solo poema llamado El pórtico del misterio de la segunda virtud, el cual –bajo la inspiración de Finkielkraut– obedientemente leí. No puedo decir que adoro ese poema.
Nubes de una sopa de nostalgia proletaria católica vagan por la página, y a través de la sopa vemos a un robusto trabajador provincial, sus manos callosas, sus valores familiares, sus robustos hijos y la reverencia de todos por la fe, la esperanza, la caridad y la madre de los dolores. El poema canta, en estilo retaguardista: “Es necesario que Francia, es necesario que el cristianismo, continúen.” Es un himno al pasado. Y, sin embargo, concederé que algo de estos henchidos cantos parece emocionante. El canto avanza en un solo aliento de ver-so libre, como entonado por alguien en un rapto de alegría ante el prospecto de librarse, por fin, de los dísticos rimados de Victor Hugo, las tiranías del metro formal y de quinientos años de tradición literaria francesa. El canto parece gritar: “¡Libertad!”: “¡Liberémonos de la cuenta silábica de la prosodia francesa! ¡Liberémonos del 1-2-3-4-5-6! ¡Libertad de pensar, sentir y ser emotivos en rítmicos y caóticos suspiros y sollozos nuestros!”
¿Es esto lo que Finkielkraut tiene en mente cuando invoca a Péguy, no el cristianismo sino la insistencia de Péguy en cierto tipo de retaguardia-como-vanguardia? ¿La fidelidad a la tradición que sugiere también el ocasional deseo libertario de patear la tradición? ¿O, en la expresión de Finkielkraut, “la gran tradición europea de la antitradición”? Eso tiene que ser lo que quiere decir. Un resurgimiento de Péguy no tendría sentido sin las provocaciones radicales de Péguy.
Pero en realidad no me importa. No soy francés, y no me levanto en la mañana preguntándome cómo interpretar cualquier cosa escandalosa que Finkielkraut pueda haber dicho anoche que puso furiosos a sus críticos. Lo leo en feliz tranquilidad allende los mares, ajeno al ciclo noticioso francés, esperando tan solo encontrar un estímulo intelectual. Y él es generoso en proveerlo.
En Estados Unidos no hemos tenido que confrontar el tipo de problemas que los inmigrantes islamistas han llevado a Francia, salvo en una escala minúscula. Tenemos otros problemas. Pero han encontrado un diagnóstico inteligente en sus ensayos: la crisis de la comprensión histórica y la condena del pasado; la inclinación por el autoodio nacional; la decadencia de las humanidades, de la lectura de libros y de la memoria cultural; la invisibilidad peculiar de la opresión judía a los ojos de personas que se consideran a sí mismas expertas en opresión; las varias rendiciones intelectuales ante los islamistas; la evolución de las costumbres y los comportamientos sociales desde los revolucionarios años sesenta; las consternaciones respecto de las relaciones entre los sexos y cómo regularlas. Observo qué agradable es leer las cavilaciones de Finkielkraut sobre esos muchos temas, y qué provechoso. ¡Y qué enfurecedor es ver a este escritor, el más valiente, vigoroso y civilizado, difamado melodramáticamente en los periódicos como un hombre de tendencias infames, y acosado en la calle! ~
______________________
Traducción de Andrea Martínez Baracs.
Publicado originalmente en Tablet.