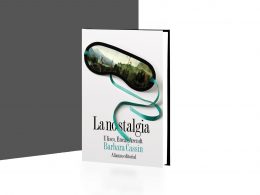El Sueño Americano es un sistema de defensa contra las pesadillas que asedian a la ideología del Líder del Mundo Libre; una sola película, Tráfico, las ordena y echa a retozar con tal intensidad que prácticamente no hay una escena donde no se declare la derrota del sistema norteamericano ante su propio encantamiento, el consumo bestial y desenfrenado de drogas. Para hacer más inasimilable la película, acude al viejo demonio del norteamericano, el mexicano, pero para hundir más profundamente la daga.
Cuando se trata de México, Hollywood apenas necesita ser metafórico: somos el otro indeseable, el vecino irredimible e inaceptable incluso en el Springfield de Los Simpson. Somos el latino miserable. Somos el bandolero, como condensó el historiador David Maciel en su brillante estudio El bandolero, el pocho y la raza (2000, Siglo XXI), el que se niega a desaparecer y, recalcitrante, regresa al viejo territorio para afearle el paisaje al plácido white collar en su camino a casa, el que se brinca la Cortina de Tortilla para pasear su miseria, su guadalupanismo, su cholismo, su guaripa mugrienta y su cotorina zacatecana impregnada de sudor en el 80% del territorio tan laboriosamente arrebatado a indios y a esos mismos greasers.
Pero Steven Soderbergh hizo lo nunca visto en Hollywood: un thriller sobre el narcotráfico desde los corazones de la enfermedad: los cárteles fronterizos mexicanos y el consumo entre los jóvenes estadounidenses. Con cuatro historias entremezcladas abarca los puntos básicos del problema bloqueando todas las explicaciones tranquilizadoras. Cuando la policía interroga a Caroline (Erika Christensen), hija del juez Robert Wakefield (Michael Douglas), recién nombrado zar antidrogas del gobierno, de lo que se trata es de matar a las excusas más comunes: en clase saca puros dieces, hace trabajo voluntario leyéndole a los ciegos, es de familia rica y con papi y mami en casa. Al diablo con los cuentos de la drogadicción como producto de padres separados, medio miserable, condicionamiento de clase. La niña se mete drogas a placer con sus amigos de la escuela y punto, porque, como le dice a una empleada del gobierno, es más fácil para un adolescente comprar droga que alcohol, para lo que necesita presentar identificación y ser mayor de edad. El gris narco Eduardo Ruiz (Miguel Ferrer) desbarata las certezas de los empeñosos agentes de la DEA Ray Castro (Luis Guzmán) y Montel Gordon (Don Cheadle) con argumentos contundentes: en cuanto el TLC obligue a la apertura de fronteras y los camiones de México y Estados Unidos pasen de un lado a otro libremente, la guerra contra el narco acabará de perderse; “me recuerdan a esos soldados japoneses que defendían sus posiciones cuando la guerra había acabado décadas atrás. Mi captura no significa nada, nadie se dejará de drogar ni la droga se dejará de vender, pero tu compañero no hubiera muerto y tú no estarías aquí cuidándome”. Mientras, cuando el juez Wakefield pide a su equipo que le dé ideas, lo que recibe es un silencio mortal.
Pero esa es la línea…
Pero esa es la línea política: Tráfico funciona en un nivel más traumático: la droga ha invertido las relaciones del poder real en Estados Unidos más allá de la afirmación de que el presupuesto ilimitado con que operan los narcos minimiza a niveles ridículos el del gobierno. El poder real, social, lo ejercen los negros del gueto, los pushers callejeros. Las cifras con que el estudiantito Seth (Topher Grace) refuta al mismísimo Wakefield en medio del barrio negro son contundentes: las ganancias de un vendedor son del 300%, en media hora se ganan quinientos dólares, los jóvenes blancos están de rodillas implorándoles a los negros que les surtan de coca. Y esa es la base de la pesadilla que arma Soderbergh: la madre complaciente porque ella, allá en los setenta, también fumó mota, acaba como adorno familiar en las reuniones de terapia, mientras la niña güerita hija de papi se deja coger por el primer pusher negro con tal de probar otra droga y termina de pirujita alucinada, mientras la respetable ama de casa californiana Helena Ayala (Catherine Zeta-Jones) ni parpadea para tomar las riendas del negocio de su marido narco Carlos (Stephen Bauer) y ofrecer cocaína en forma de juguete infantil a los Obregón (paráfrasis de los Arellano Félix), con tal de no descender socialmente. La droga es el nuevo camino amarillo que garantiza la llegada al reino de Oz, paraíso de la ideología.
Y en el último giro de la tuerca, está el judicial Javier Rodríguez (Benicio del Toro), un inocentón pragmático que consigue más con maña que todo el ejército mexicano con fuerza (“todos tenemos nuestro lado flaco”), un policía casi insólito en un medio podridísimo, pero que consigue flotar, transitar de un cartel a otro con la boca cerrada, pretender traiciones bestiales (avalar la ejecución de su pareja Manolito) para terminar desbaratando de un golpe el muro del narco mexicano al abrirle la puerta a la DEA. Pero es que Javier es el único que sueña: su primer parlamento es el relato de la pesadilla donde su mamacita, “que en paz descanse”, agoniza en una obvia tortura policiaca (con la cabeza en una bolsa de plástico) y vende su conocimiento de las corrupciones policiaca y militar mexicanas a cambio de un campito de beisbol con sus lámparas para que jueguen los chamacos de Tijuana. Wakefield termina derrotado y humillado, dispuesto a ya no dar órdenes, sino a “escuchar”. El agente Gordon sigue en la pelea plantando micrófonos en la casa de Ayala. El único ganador es Rodríguez. El mexicano calladito, jodido, carne de cañón a quien nadie pregunta nada porque, total, qué va a saber un méndigo cuico de pueblito, ¿verdad? –