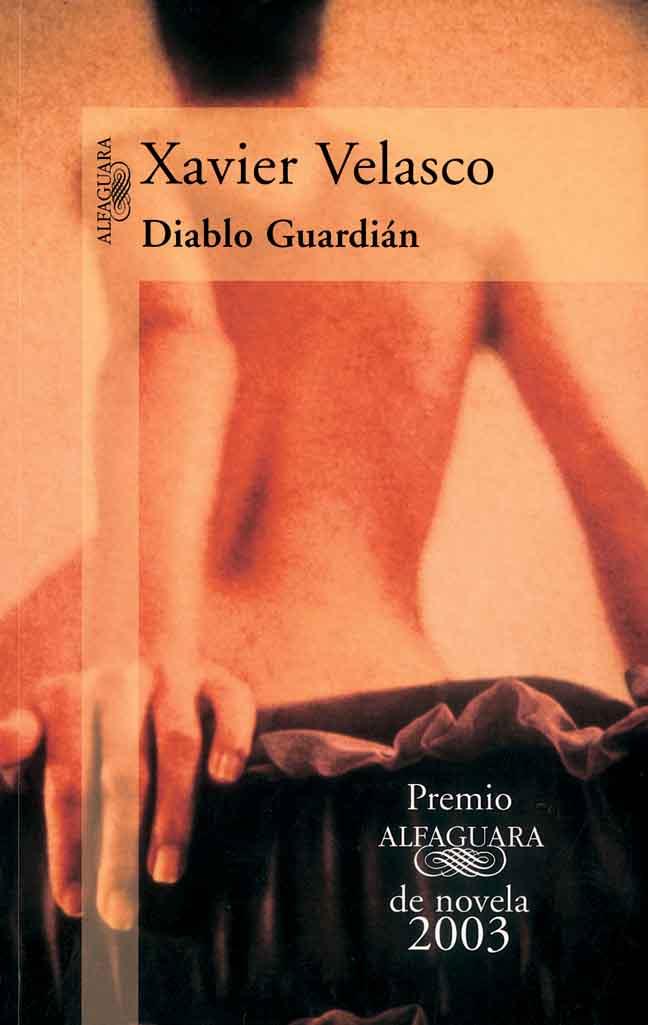Se ha repetido hasta la saciedad que la victoria de Andrés Manuel López Obrador significa el triunfo del populismo sobre el liberalismo. Es un recurso fácil y contundente. Efectista. Una forma sintética de plantear un contraste entre dos alternativas claras y distinguibles. Antagónicas. Los liberales identifican al populismo como una abrupta subversión de la democracia, un rechazo generalizado de las normas e instituciones establecidas, como expresión inequívoca de una voluntad no de reforma sino de revancha. Y los populistas conciben al liberalismo como un manso consentimiento de los déficits democráticos del régimen en turno, una resignada defensa del statu quo, como la obstinada reiteración no de una preferencia sino de una cerrazón ante cualquier alternativa.
En México, donde la democracia no trajo tanto una renovación como un mayor desprestigio de la clase política, y donde la desigualdad socioeconómica se ha convertido en un eje perfectamente naturalizado que vertebra de cabo a rabo la vida pública, ese contraste no es inocente. Al contrario, se basa en dos representaciones muy poderosas que dotan de significado a la lucha por el poder, que le ponen nombres a lo que pareciera configurarse como una disputa entre la ruptura y la continuidad. Porque para muchos de quienes se identifican con el bando liberal el ascenso del populismo implica inestabilidad, riesgo, amenaza. Y para muchos de quienes se reconocen en el polo populista la tradición del liberalismo no es más que persistencia, preservación, inmovilismo.
Con todo, el atractivo de ambos términos le debe más a su utilidad como epítetos que como explicaciones. Su éxito es consecuencia de su capacidad no tanto para hacer inteligibles las complejidades del presente sino para reducirlas a dos estereotipos muy certeros, a dos armas arrojadizas, en la lucha política y el comentario mediático. Sin embargo, más allá de ese abuso que abrevia más de lo que aclara, como categorías analíticas populismo y liberalismo exigen más mati- ces y contextualización. Tienen una densidad histórica y filosófica que es preciso recuperar como antídoto, justamente, contra esa burda caricaturización de la que han sido objeto. No es lo mismo el populismo agrario del People’s Party en Estados Unidos o el de los narodniki en Rusia a fines del siglo XIX que el populismo clásico de Lázaro Cárdenas en México, de Getúlio Vargas en Brasil o Juan Domingo Perón en Argentina entre los años treinta y los cincuenta; que el populismo de la nueva derecha estadounidense a partir de la década de 1960; que el populismo neoliberal de Fernando Collor de Mello, de Carlos Saúl Menem o Alberto Fujimori en Brasil, Argentina y Perú durante los noventa; que el populismo bolivariano en la Venezuela de principios del siglo XXI; que el populismo progresista contemporáneo de Podemos en España, de Bernie Sanders en Estados Unidos o de Jeremy Corbyn en Inglaterra; que el populismo xenófobo también contemporáneo de Geert Wilders en los Países Bajos, de los hermanos Kaczyński en Polonia o Viktor Orbán en Hungría. Y tampoco son iguales el liberalismo doctrinario de François Guizot, el liberalismo aristocrático de Alexis de Tocqueville o el liberalismo antitotalitario de Raymond Aron en Francia; el liberalismo clásico de Adam Smith, el liberalismo utilitario de John Stuart Mill, el liberalismo conservador de Michael Oakeshott o el liberalismo pluralista de Isaiah Berlin en Inglaterra; el liberalismo criollo de José María Luis Mora, el liberalismo radical de Ignacio Ramírez, el liberalismo positivista de Justo Sierra o Emilio Rabasa, o el liberalismo “de museo” de Daniel Cosío Villegas; el liberalismo progresista de John Dewey, el neoliberalismo de Milton Friedman, el liberalismo anarquista de Robert Nozick o el liberalismo igualitario de John Rawls o Ronald Dworkin en Estados Unidos; el preliberalismo de Gaspar Melchor de Jovellanos, el liberalismo anticlerical de José María Blanco White o el liberalismo de las “minorías excelentes” de José Ortega y Gasset en España. Ni el populismo ni el liberalismo existen en estado puro, ambos remiten a experiencias muy heterogéneas, con múltiples variaciones entre distintos sitios y momentos. Son términos que requieren, en suma, adjetivos. Entonces, ¿de qué tipo de liberalismo y populismo hablamos actualmente en México?
De entrada, el horizonte histórico sobre el que se despliega ese antagonismo es la crisis del régimen en el que desembocó la transición. Un régimen que asumió la democracia en su definición más mínima, menos ambiciosa, como una cuestión no tanto de compromisos sustantivos como de procedimientos institucionales, más orientada a pregonar el cambio de reglas que a procurar resultados. Un régimen cuyo lenguaje normativo fue el del liberalismo de los años noventa (1989-2001), es decir, el de la posguerra fría, el “fin de la historia”, el “consenso de Washington”: mercados, libertades, instituciones, Estado de derecho, competencia, meritocracia, pesos y contrapesos. Pero un régimen que en su desempeño efectivo, al margen de su inspiración o sus aspiraciones, fue de un liberalismo muy modesto, casi diríamos epidérmico. Porque los niveles de pobreza, exclusión, violencia, desigualdad, discriminación, corrupción e impunidad que toleró y engendró minaron cualquier posibilidad de un orden liberal mínimamente funcional. (Y sus éxitos relativos, como la estabilidad económica, la transparencia o la integración comercial no anulan estos problemas, si acaso los vuelven aún más graves.) La respuesta de ese liberalismo era casi siempre la misma: erradicar el atraso lleva tiempo, hay problemas pero vamos poco a poco, las cosas no cambian de la noche a la mañana. Casi tres décadas después de seguir pidiendo paciencia dicho gradualismo ha quedado en bancarrota. Quizás haya algo de cierto –un poco solamente– en lo que todavía aducen algunos defensores de esa visión liberal: que muchas de sus propuestas se implantaron mal o solo a medias –por las inercias históricas, la captura institucional de los poderes fácticos o la cultura política– y por tanto atribuir todos los malos resultados al liberalismo es injusto. Con todo, más allá de esas u otras racionalizaciones, como se decía antes del socialismo soviético, ese fue el consenso liberal realmente existente. Un liberalismo condescendiente, encogido, rutinario, que se volvió más ideología del statu quo que conciencia crítica del mismo, y al que le bastaba apelar a recetas de manual o argumentos de autoridad para no habérselas en serio con todo lo que quedó a deber. No deja de ser paradójico que un régimen tan deficitario en términos liberales haya acabado representando el descrédito del liberalismo antes que inspirando una severa y renovada crítica, o mejor dicho autocrítica, desde alguna otra rama de la propia tradición liberal.
La crítica populista, por su parte, se gestó en la provincia de la oposición al régimen de la transición. Esto es, sin tener que hacerse cargo de las responsabilidades, los retos y las restricciones de gobernar. Por lo mismo, el significado de su triunfo aún es, en buena medida, incierto. Las comparaciones con otros líderes se siguen acumulando, las especulaciones abundan, pero bien a bien no sabemos qué tipo de populista será Andrés Manuel López Obrador como presidente. Sabemos que, al margen de la acepción derogatoria o estigmatizante con la que frecuentemente se utiliza el término, López Obrador ha encabezado una oposición de corte populista que encuadra la política en función no del conflicto entre una pluralidad legítima de grupos, valores e intereses sino de una contraposición moral entre un pueblo bueno, que hace las veces de significante vacío (según la expresión de Ernesto Laclau) y permite apelar a distintas audiencias para movilizarlas en torno a una serie de agravios que las identifican, y una élite corrompida (en sus palabras “mafia del poder” o “minoría rapaz”) que atenta en contra del interés colectivo que su liderazgo busca articular. Pero sabemos también que López Obrador ha sido un político realista. Con todo y sus fobias e idiosincrasias, como jefe de Gobierno capitalino fue un funcionario sensato, razonable, capaz de trabajar lo mismo con Vicente Fox que con Carlos Slim. Su liderazgo se afianza precisamente en esa capacidad de manejar ambigüedades. A pesar de no encarar la crítica con serenidad ni de ser particularmente dialogante, ha sabido sumar a su movimiento figuras de muy distintos perfiles y convicciones. Juega la carta del outsider antisistema aunque siempre ha jugado dentro del sistema mismo. Ha sido crítico de los efectos de la globalización pero no es enemigo del libre comercio. Es antineoliberal pero no anticapitalista. Es nacionalista pero no antiestadounidense. Busca instaurar una política social mucho más ambiciosa pero sin aumentar impuestos (santo y seña de los gobiernos de izquierda) o deuda (como haría todo populista según el viejo libreto del Banco Mundial). Quiere una mejor redistribución de la riqueza pero sin trastocar los derechos de propiedad. En suma, el suyo parece un populismo más terrenal que teórico, más estratégico que ideológico, más retórico que utópico, más pragmático que radical.
Sin embargo, a pesar de la incertidumbre que predomina respecto a su futuro y de las ambigüedades que lo caracterizan, el populismo lopezobradorista sigue siendo retratado desde la crisis del liberalismo de la transición con pinceladas que dicen más de las manos liberales que las trazan que del fenómeno por el que una amplia mayoría de los mexicanos se decantó en las urnas el pasado 1 de julio. Más que un retrato preciso del populismo, la representación liberal de ese fenómeno ha producido un autorretrato involuntario que no favorece mucho al liberalismo, y que acaso hasta lo desfigura.
Y no es que esos desfiguros sean atribuibles a malos críticos. Se aprecian incluso en sus voces más refinadas, en sus mejores plumas, que imaginan al peligro populista abalanzándose sobre las instituciones, los derechos y los principios del ordenamiento político. En el plano de las instituciones, el pánico liberal aborrece la posible reconstitución “absolutista” del poder ejecutivo: que la presidencia de López Obrador devenga “una monarquía” (Enrique Krauze) que gobierne por encima de las instituciones de la democracia liberal. El relato liberal de la transición mexicana se gestó contra el trasfondo de un régimen autoritario, presidencialista y de partido hegemónico. Esas características del que hizo las veces de su “antiguo régimen” dejaron una profunda impronta en las premisas y los supuestos sobre los que se fue asentando nuestra idea de la democracia. Una idea cuya extrema vocación pluralista terminó traducida en una suerte de alergia contra las mayorías absolutas, que eran vistas con recelo y casi como antidemocráticas –no es casual que hayamos acuñado el verbo “mayoritear” para denunciar a las mayorías que se comportan como tales–. Una idea, en consecuencia, que asimiló los gobiernos divididos –en los que el partido del presidente no tiene mayorías absolutas en el Congreso– como el fruto natural e inevitable que producía, que debía producir, la libre voluntad de los electores. Y una idea de la democracia, por último, muy atrincherada en la sospecha contra el poder ejecutivo, en la que la presidencia fuerte era el obstáculo a vencer.
En cualquier caso, aunque sea producto de la libre voluntad ciudadana, aun y cuando lejos de representar una amenaza contra la democracia sea una soberana ratificación de la misma, el resultado de las elecciones del 1 de julio pasado ha hecho sonar las alarmas liberales en tanto que contradice la idea democrática que nos heredó la transición: que para ser democrático el mexicano tenía que ser un régimen sin mayorías absolutas, de gobierno dividido y presidente débil.
Se acusa, en esta tesitura, que la contundente victoria del lopezobradorismo pone en riesgo el esquema de pesos y contrapesos –la consagración del espíritu liberal en las instituciones políticas–, aunque dicho esquema dependa no de una composición predeterminada de mayorías y minorías sino de la distribución de facultades entre distintos poderes. Que su coalición podrá impulsar una agenda de reformas sin tener que negociar con otras fuerzas, cuando ello es producto no de un constructo institucional, de una componenda entre líderes sin representación o de una imposición antidemocrática, sino exactamente por lo que ha optado el electorado. O que la acumulación de tanto poder tiene implicaciones profundamente autoritarias, aun y cuando tal escenario es el reflejo de un procedimiento que se ajustó, en fondo y forma, a los rigores del método democrático. ¿O es que si las elecciones producen gobiernos divididos son democráticas, pero no lo son si producen gobiernos de mayoría? Eso, más que una apología de las instituciones liberales, constituye una afrenta a la democracia.
Mención aparte merece el giro de quienes llevaban más de una década señalando que la falta de mayorías, los gobiernos divididos y la presidencia débil eran uno de los flancos vulnerables de la joven democracia mexicana; pero ahora que Andrés Manuel López Obrador ganó por mayoría absoluta y que su coalición tiene mayorías legislativas interpretan que los electores decidieron darle “un adiós democrático a la democracia” (Héctor Aguilar Camín) –cuando ese adiós es mucho más susceptible de ser interpretado, en todo caso, como un adiós democrático al liberalismo de la transición.
El miedo a la capacidad destructiva del ogro populista no solo se trasluce en el temor al socavamiento de las instituciones políticas. También están bajo amenaza derechos y principios liberales. En “Sobre un volcán” (Nexos, junio de 2018), Jesús Silva-Herzog Márquez anunciaba que el arribo de Morena y su líder al poder abriría una fisura en el frágil piso del “consenso liberal” que había venido solidificándose con trabajos durante las últimas décadas. La legitimación liberal va a desmoronarse después de la erupción, sentenciaba, para que tome su lugar otro repertorio de justificaciones salido, ahora, del guion populista. Considérese la comparación en alto contraste que Silva-Herzog establece entre el liberalismo de la transición y el programa de Morena:
Con lemas liberales hemos entendido la marcha reciente de México: apertura al mundo, premio al mérito, aliento a la competencia, afirmación de las neutralidades, fortificación de los derechos. A cada uno de estos lemas le corresponde [en Morena] una réplica. Frente a la apertura, la melancolía de la autosuficiencia; frente a la competencia, la tutela del Estado; frente al pluralismo, la polaridad; frente a la sociedad civil, el Pueblo.
Hipérboles aparte, el contraste entre dos sistemas de creencias profundamente distintos e irreconciliables que el pasaje busca retratar resulta forzado, ficticio. En el juego de dicotomías que va perfilando Silva-Herzog para denunciar el ideario antiliberal de Morena, la inclinación global y la competencia comercial tienen su contrapunto en el aislamiento y el estatismo que, presuntamente, ya se atisban en el gobierno que viene. Pero la “fortificación de los derechos” y el “premio al mérito” se quedan, misteriosamente, sin su antítesis. La omisión delata el carácter algo fantasioso del bosquejo de comparaciones.
En el renglón de los derechos, el pasaje citado insinúa que el populismo no fortificará “los derechos”. ¿Pero de qué derechos estamos hablando? ¿De los derechos políticos? ¿De los civiles? Hay vertientes del liberalismo que entronizan unos u otros como si fueran la clave de la bóveda de la arquitectura liberal. Pero también existen otros liberalismos para los cuales el ejercicio efectivo de los derechos sociales (en términos de cobertura educativa, acceso a la salud o a la seguridad social, por ejemplo) es una precondición de los demás derechos. Y precisamente la “fortificación” de los derechos sociales está en el centro de la agenda populista de López Obrador, que por otra parte nunca ha planteado debilitar los derechos políticos ni civiles. Además, si la preocupación no es solo por la supervivencia de los lemas sino por tomarnos los derechos en serio, ¿cuál es el saldo que ha dejado el liberalismo desde el que se teme su falta de “fortificación”? ¿Cuál es su récord, por decir, en cuestión de derechos humanos, de acceso a la justicia o respeto al debido proceso?
Más todavía, no son pocas las disputas dentro del liberalismo que tienen que ver con los choques y la compaginación entre distintos derechos: la fortificación de unos (los de propiedad o libre empresa, digamos) puede tener como correlato el debilitamiento de otros (el derecho al trabajo, a un salario digno, a prestaciones sociales básicas, a un mínimo de bienestar). Ese es un debate que lleva muchos años desarrollándose globalmente al interior de la tradición liberal, por ejemplo entre los liberales individualistas y los comunitaristas, o los igualitarios y los libertarios, pero del que el liberalismo de la transición mexicana no acusa recibo. Lo que la narrativa del ocaso en cuanto a la “fortificación de los derechos” expresa es, entonces, un agravio indeterminado, sin localización ni visión clara. Más una fobia que un temor razonable.
Finalmente, en lo que hace a los principios, la mención al mérito viene a cuento a propósito de la promesa de amlo durante su campaña de que ningún joven se quedará sin estudiar, cueste lo que cueste, aun si ello implica eliminar exámenes de admisión. En el trasfondo de esa reivindicación está la preocupación por confrontar el problema añejo y terco de la exclusión educativa. Según las anteojeras analíticas de Silva-Herzog, semejante propuesta rechina en los oídos del liberalismo en tanto que la meritocracia, entendida como imparcialidad en la asignación de los puestos más codiciados en la escuela o el mercado de trabajo a partir de una competencia abierta, irrestricta, entre talentos y capacidades individuales, es parte medular del liberalismo. Ese acto reflejo de defensa ilustra el equívoco de las categorizaciones demasiado fáciles y la urgencia de un genuino examen de conciencia liberal en el contexto mexicano. No cabe duda de que en la tradición filosófica del liberalismo la importancia de las políticas meritocráticas en la edificación de una sociedad justa es inapelable. El mérito es –y acaso esto sea lo fundamental– uno de los pilares del principio de igualdad de oportunidades. Pero la valoración meritocrática no es el único principio que importa al liberalismo. De hecho muchos pleitos en la familia liberal –que, insistimos, es extensa y plural– afloran justamente cuando se trata de precisar su jerarquía relativa frente a otros valores que también pesan en ese universo y que a veces entran en tensión con el mérito. Otro valor, por ejemplo, es el de la inclusión, que supone neutralizar cualquier característica moralmente arbitraria (raza, pertenencia étnica, género, condición socioeconómica) que impide a una persona, sobre todo a un niño o a un adolescente, competir en una cancha pareja. Mérito e inclusión pueden y deben coexistir, pero también hay un potencial de conflicto, sobre todo en sociedades tan injustas como la mexicana. Y cuando así ocurre, no es claro, en un registro liberal, cuál debe prevalecer. Un liberal puede afirmar, con un tratado de teoría política liberal en la mano, que ciertas estrategias que diluyen hasta cierto punto la valoración del mérito en aras de la inclusión, como la acción afirmativa o la asignación de puestos mediante loterías, son legítimas. El liberalismo de la transición –que admira los exámenes de admisión como si fueran un incontrovertible índice de excelencia y no un espejo de múltiples desigualdades– se aferra al mérito mientras se disocia de otros valores liberales como la inclusión, y además se pervierte al naturalizar o hasta exacerbar los efectos de la estratificación social sobre el desempeño educativo. El “populismo” de la inclusión educativa es una respuesta rudimentaria, muy perfectible si se quiere, pero válida y pertinente frente a las carencias y simulaciones de la meritocracia a la mexicana.
El régimen de la transición con el que se suele identificar el liberalismo ha tenido muchos, demasiados, déficits liberales. Y la amenaza que los liberales ven en la fuerza política de López Obrador confunde, en mucho, populismo con democracia. Pero liberal no siempre es sinónimo de democrático, ni populista es siempre sinónimo de autoritario. No todos los liberalismos abogan, en un contexto como el mexicano, por la continuidad. Ni todos los populismos implican, necesariamente, ruptura. En cada una de esas categorías hay variantes, tensiones e incertidumbres que es preciso reconocer para mejorar nuestra capacidad de entender y diagnosticar el presente. Quizás el mensaje electoral del 1 de julio no fue que la democracia está en riesgo sino que hace falta renovar nuestros relatos y dotar de un sentido más democrático al conflicto político –en lugar de seguir rindiéndole culto a ese consenso liberal de la transición que tan decepcionante ha resultado.
Ya comienzan a vislumbrarse los primeros atisbos de ese examen de conciencia: voces que desde la tradición liberal acusan la complacencia del liberalismo de la transición o debaten sus deudas. Con todo, para dar en el blanco esos ejercicios de autocrítica requieren ir más lejos. Primero, necesitan reconocer la diversidad y las tensiones al interior de su propia tradición. Podrían llenarse bibliotecas enteras con trabajos académicos y de divulgación que ofrecen respuestas liberales a la desigualdad socioeconómica y de género, la pobreza, la discriminación, por nombrar algunas. El liberalismo de la transición no es el único liberalismo posible para México. Y segundo, porque ese impulso autocrítico está lastrado por una cierta, digamos, timidez. El recurso al desdoblamiento impersonal, donde pareciera que el liberalismo es una conciencia que se piensa a sí misma y no un campo donde piensan y escriben autores con nombre y apellido, debilita el ejercicio: exime a sus autores de hablar en primera persona o de discutir abierta y francamente con sus correligionarios.
La crisis del liberalismo de la transición no tendría por qué ser el ocaso de la persuasión liberal en México; bien podría ser, debería ser, una ocasión para pensar otro liberalismo. Y pensarlo al margen de antítesis genéricas y fantasías catastróficas, para identificar y promover las oportunidades tanto democráticas como liberales que puede haber en el correctivo populista del lopezobradorismo. ~













.jpg)