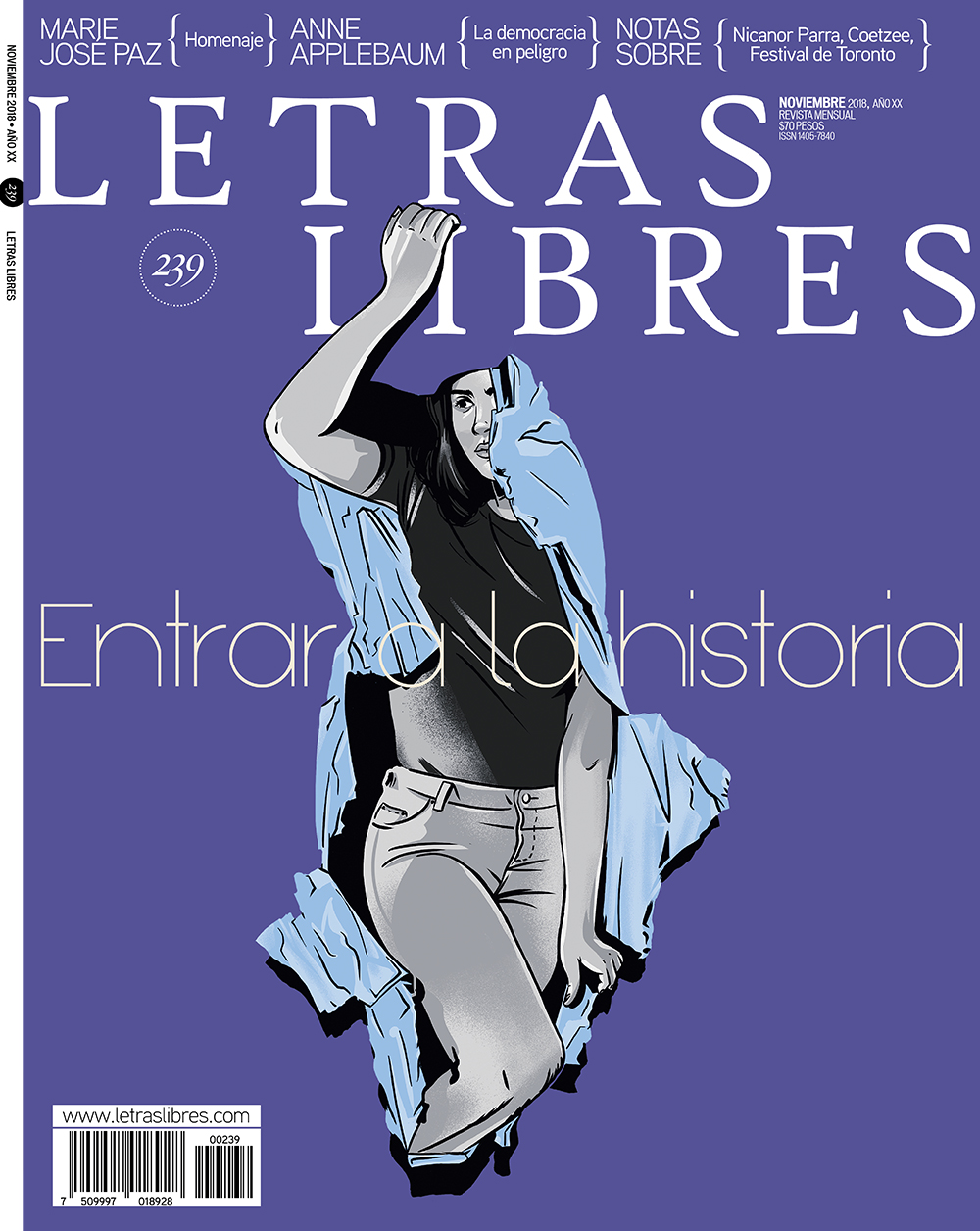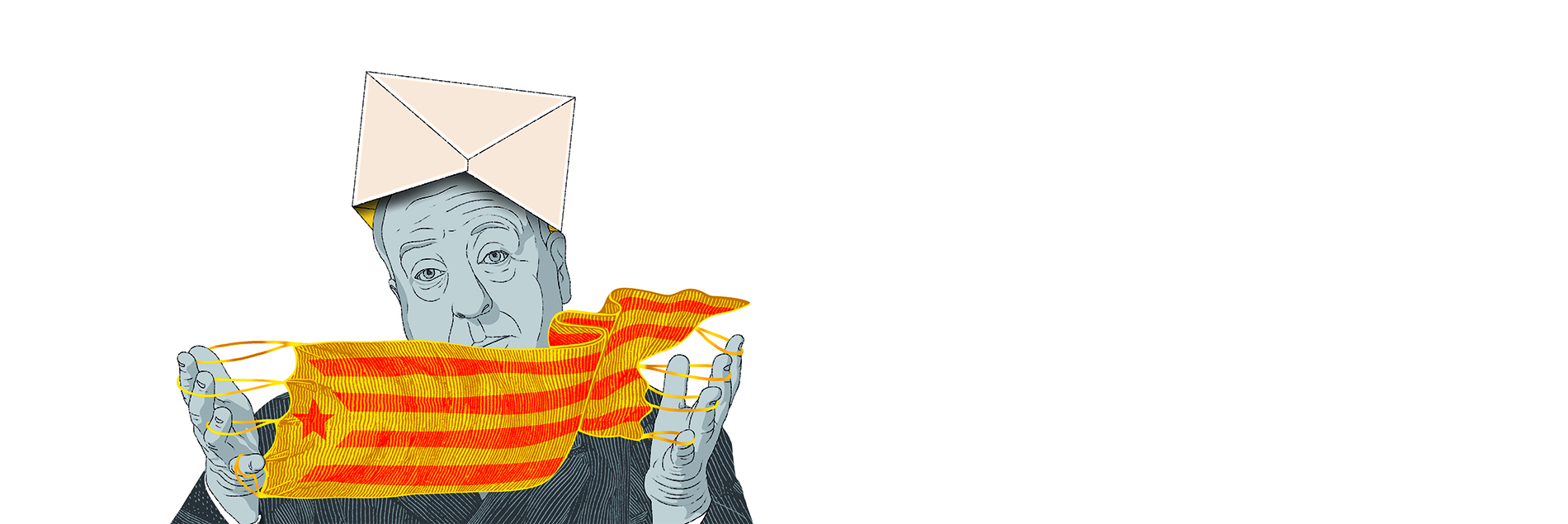El siguiente texto, que recuperamos para recordar la obra de Marie José Paz, se publicó en Plural, en marzo de 1974. Firmado con el pseudónimo de Yesé Amory, “una joven escritora francesa”, no se consigna el nombre del traductor. La versión al español, de acuerdo con Fabienne Bradu, es de Octavio Paz.
Sin embargo, no era la primera vez que atravesaba el Common: ¿cómo no la había visto antes? Imposible que así, de la noche a la mañana, hubiese brotado de la tierra –el periódico de la universidad lo habría dicho inmediatamente–. Quizás habían talado los macizos que la rodeaban y a eso se debía su repentina aparición o quizá nunca había tomado ese sendero transversal –a no ser que al caminar por allí estuviese siempre distraída–. En cambio, sabía perfectamente que allá, en el otro extremo del parque, inmutable, estaba la estatua de Lincoln, gris y lúgubre como un guante de seda, dominada por un arbotante sobre el cual se levantaba otra estatua, menos gris aunque no menos taciturna, más alta que las copas de los árboles más altos. Enfundada en su levita de adusta piedra, se perdía en la bruma, ella misma convertida en bulto de bruma. Un poco más lejos, en la plaza Walden, estaba la atrayente estatua de Sumner, profeta elegante y apasionado de la lucha contra la esclavitud –sentado, verde y pétreo, insólito en su lánguida postura de salón en medio del crucero más transitado de la ciudad–. En el centro del campus se hallaba la otra –la del personaje que había dado su nombre a la universidad–. Como no se sabía nada de él (tampoco sabemos nada de Lautréamont, se dijo mentalmente, ¿cómo será la suya, si es que alguna vez le erigen una?), salvo que había dado una docena de libros y un poco de dinero para establecer un colegio, le habían esculpido un rostro byroniano que, cuando hacía buen tiempo, se multiplicaba en los reflejos que rebotaban en los altos ventanales del University Hall.
No, no se recobraba del estupor que le causaba ver ahí, de pronto, a la salida del caminillo, esa silueta de un verde jade casi cegador, alta sobre su pedestal, dominando la arboleda del lado derecho del Common. Primero se le apareció de espaldas, ancho de hombros, el talle bien ajustado por un saco de largos faldones, la nuca tupida, cuerpo grande y bien plantado, los muslos vigorosos ceñidos por un pantalón corto abotonado en las rodillas y las piernas musculosas forradas por un par de medias. El hombre estaba tocado por un sombrero de alta copa. Impaciente, dio la vuelta para verlo de frente. Las alas del sombrero –donde el hielo había formado una pluma brillante– sombreaban unos ojos que parecían vivos. Una expresión juvenil e intensa animaba su rostro; los labios espesos se plegaban levemente en una sonrisa indecisa. La barba dibujaba una sombra ligera sobre el mentón voluntarioso. La pierna derecha apenas doblada hacia delante, el brazo apoyado sobre el flanco izquierdo y un libro cerrado en la mano, le daban un aire desenvuelto y natural. Quiso leer la inscripción del pedestal pero la nieve, que había caído abundantemente durante los últimos días, la había recubierto por entero. Intentó removerla y no tardó en darse cuenta de que se había congelado. Había que esperar algunos días, quizá varias semanas, para liberar la plataforma del hielo. Todo dependería de las tormentas.
Desde entonces, cada vez que iba al centro, pasaba por Bond Street, tomaba Ash Street, cruzaba Bristol Street y, a la salida de Appian Way, seguía por el sendero del Common, dejaba a un lado el dos veces lúgubre monumento a Lincoln, seguía la bifurcación del caminillo de la izquierda, llegaba al sendero, rodeaba los macizos y, al fin, de espaldas –hombros anchos, caderas estrechas–, aparecía la estatua. Se detenía y, mirándola lentamente, la interrogaba. El enigma no se desvanecía: ¿quién era ese hombre plantado en el centro del invierno?
Esa tarde, de regreso de la librería, a pesar de la abundancia de la nieve, el frío punzante y el peso de los libros que había comprado, la poseyó de nuevo el deseo. Era casi de noche. Las luces del gran edificio de vidrio habían convertido a Bristol Street en un infinito espejo incandescente. Cruzó pronto ese espacio luminoso, llegó a Appian Way –la más famosa de las vías romanas, longarum regina viarum, extrañamente transformada en una vereda corta y secreta ni pavimentada de lava ni rodeada de pantanos y cuyas únicas tumbas y monumentos eran ahora dormitorios crepitantes y oficinas alumbradas con gas neón–, cogió por un costado del cementerio –entre las austeras tumbas de los puritanos del siglo XVII, convertidas en pequeños montículos nevados, una pareja inmóvil se besaba– y se adentró en el Common. El parque estaba ya en sombras. Los escasos transeúntes apresuraban el paso y, subidos los cuellos de los abrigos, la cabeza inclinada hacia el suelo y la espalda encorvada, marchaban con torpeza. Se proyectaban en el suelo manchas disformes, sus dobles grotescos de jorobados danzantes. Ahora la nieve tendía un velo brumoso; las sombras de la casa, entre los ramajes de los grandes árboles, parecían moverse y el viento, al soplar en ráfagas bruscas e irregulares, las entrelazaba. El suelo era una masa blanca que oponía a sus pasos una suerte de pasividad obstinada, silenciosa. Terquedad de lo suave.
Mientras avanzaba con dificultad, se cruzó con un muchacho que cargaba una gran guitarra encerrada en una funda. Lo cubría una hopalanda de piel hecha de largos mechones. Una punta de su bufanda de lana le salía por debajo del abrigo, entre las piernas. Era como una cola que arrastraba por el suelo. La nieve había depositado entre su pelo rizado virutas blancas que habían formado unos cuernos –se habría dicho un fauno–. Trotaba, más y más animal. Lo siguió con los ojos hasta que apenas si pudo distinguirlo. Entonces lo vio echarse a correr en cuatro patas. En la senda paralela un hombrecillo, casi un enano, en zamarra de plástico lustroso, creyéndose solo sin duda, se puso de repente a dar brincos, asestando golpes a un adversario imaginario. Un boxeador –¿pero quién ha visto boxear a un enano?–. Más aprisa, cada vez más aprisa, el hombrecillo golpeaba el vacío; después giró tres veces sobre sí mismo y continuó su baile hasta desaparecer en una espiral de nieve. Pasó una mujer alta, cubierta por un impermeable de estampado jirafa. Llevaba entre los brazos una inmensa muñeca de erizada cabellera roja. El pelele estaba desnudo y movía los ojos. Al llegar a su altura, se dio cuenta de que las mechas eran llamas. Una muchacha rubia, sentada en una banca –¿a esa hora y con ese frío?– se penetraba de noche. Su capa negra estaba abierta. Podían verse sus largas piernas diáfanas separadas. Los taxis corrían por la avenida en el otro lado del parque. Apareció un negro colosal, con un capirote y, colgado del cinturón, un manojo de llaves tintineantes. A través del orificio de lana soplaba en sus manos negras; luego se acercó a un árbol, abrió su pantalón –se oyó el sonar de las llaves– y descubrió un pene enorme. La corteza se inundó de blanco.
Las ramas de los árboles agitadas por el viento eran ahora tentáculos. La borrasca había vuelto fluido y movedizo el paisaje, submarino. (Hay árboles pulpos.) Se internó en el sendero. Apenas si se podía ver a un metro de distancia. En un recodo de macizo, como en una celda de muros de niebla, surgió la estatua. Estaba allí: lívido, fantasmal. Había palidecido, el verde casi ido: parecía un ídolo en el fondo de un templo de bruma. La India, pensó, y sus sadhus cubiertos de ceniza. Las alas del sombrero, los hombros y los labios se habían vuelto blancos; los ojos, húmedos. La nevada era más y más tupida. Opaco, el mundo ya era opaco. Los copos de nieve caían sobre sus pestañas y a duras penas lograba tener abiertos los ojos. Sin embargo, creyó percibir que el hombre había cambiado de postura: su pierna derecha se había enderezado y alineado junto a la otra mientras que el peso de la nieve acumulada sobre sus hombros parecía encorvarlo ligeramente. La filtrada luz de los reverberos de la avenida lanzaba sobre su figura una claridad verdosa, fosforescente. Se acercó. Le pesaban los libros y, para librarse un instante de su agobio, se sentó al pie de la estatua. De repente, lo vio abrir lentamente las piernas, imprimir a su cuerpo un movimiento de rotación –distinguió con absoluta precisión las suelas de sus zapatos–, avanzar y descender sobre ella. Sintió un mareo y se desplomó de espaldas. No vio más que un rayo verdejade y la cubrió un gran frío, un cuerpo –un hombre–. La penetró un relámpago, la atravesó una quemadura –una vena latía dentro de ella–, se desvaneció en esa fusión de calor y frío que es la combustión de dos cuerpos.
Despertó sobresaltada, sudando, un dolor de metal encajado entre los flancos. Se levantó de un salto y corrió las cortinas: el sol brillaba sobre Bond Street y en el cielo no había ni una nube. Se vistió de prisa. Era domingo y los fieles salían de la iglesia. Cruzó corriendo Ash Street, Bristol Street y Appian Way. La nieve se fundía en la tibieza del día. Entró en el Common. El estruendo de una limpiadora de nieve hacía temblar las casas y sacudía las copas de los árboles. Salpicaduras de luz por todas partes, gavillas de reverberaciones. Sofocada, pasó corriendo la doble estatua de Lincoln, tomó el sendero de la izquierda y después el caminillo de los macizos pero… ¿qué?… ¿dónde estaba ella o dónde estaba la estatua? La estatua del hombre… No había podido desaparecer así, de la noche a la mañana –el periódico ese de la universidad lo habría dicho inmediatamente–. ¿La había fulminado un rayo? No había habido tormenta… Rodeó la arboleda. Unos témpanos enormes, vencidos por su peso, resbalaron del alero de un edificio y cayeron con un ruido mate sobre el pavimento, en el otro lado de la avenida. La nieve se deshacía y formaba charcos de agua sucia en el suelo esponjoso. De pronto, descubrió un pedestal que la maleza ocultaba. Alcanzó a leer: “Este puritano ayudó a…” El resto se había borrado. Al lado del pedestal había un gran charco. Se inclinó y su rostro, al repetirse en el agua, tuvo el reflejo verde y oxidado del bronce. ~
fue artista plástica, traductora y poeta.