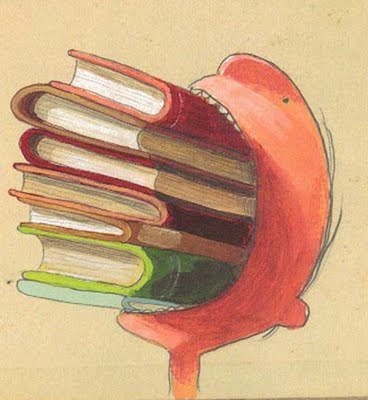György Lukács no faltaba a su verdad cuando ridiculizaba a los pensadores frankfurtianos como aristocráticos huéspedes de un “Gran Hotel Abismo” –situado al borde del “asalto a la razón”, la dialéctica negativa o “la decadencia de Occidente”–, muy cómodos mientras se deleitaban ante la belleza esquiva de su amenazado arte de vanguardia, incumpliendo sus obligaciones con la ortodoxia marxista, tal cual se cuenta en Gran Hotel Abismo. Biografía coral de la escuela de Frankfurt, de Stuart Jeffries.
((Uso la edición en inglés: Stuart Jeffries, Grand Hotel Abyss. The lives of the Frankfurt School, Londres y Nueva York, Verso, 2016.
))
El Instituto de Investigación Social, fundado en Frankfurt en 1923, convertía el “ser marxista” en una disciplina universitaria como lo fue el ser teólogo en la Edad Media. Inventaron al muy reconocible profe marxista que se refugiaba en la academia sin necesidad de combinar la teoría y la praxis.
La famosa “teoría crítica” acabó por formar una escuela filosófica autónoma, cada día más ajena a la doctrina oficial marxista-leninista, que aborrecían, pero empezó por ser un eufemismo para sobrevivir en la caótica República de Weimar y luego sirvió como un subterfugio para mantener abiertas las arcas neoyorquinas, primero, y después las de la República Federal de Alemania, adonde regresaron en el medio siglo, votando con los pies. Teoría crítica quería decir, al principio, marxismo, pero verdadero y al mismo tiempo encriptado. A su vez, como académicos no militantes, los frankfurtianos se libraban de condenar los crímenes del estalinismo, de los que estaban de sobra enterados desde los procesos de Moscú. En la Dialéctica de la Ilustración (1944), T. W. Adorno y Max Horkheimer arremetieron contra el totalitarismo nazi y sus orígenes en la sociedad liberal, pero dejaron entreabierta la puerta de incluir en el modelo totalitario a la sociedad soviética –aliada en ese entonces de los Estados Unidos contra el hitlerismo–.
((Es curioso porque su Dialéctica de la Ilustración es más útil para explicar el comunismo que el nazismo.
))
Si Lukács –en buena medida su primer guía espiritual gracias a Historia y conciencia de clase (1923)– tan solo los ridiculizaba como esnobs sin pedir su liquidación, probablemente se debía a la cortesía de la gente de Frankfurt de no darle del todo la espalda al comunismo (eso lo hará más tarde Herbert Marcuse, en 1958, cuando acusó al marxismo soviético de ser solo soviético y no marxista), al contrario de otros herejes del marxismo, como los martirizados trotskistas.
Perseguidos por el nazismo, estos filósofos de origen judío y buena posición social (con excepción del más “humanista” entre ellos, Erich Fromm) encontraron refugio en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y algunos otros, como Adorno, también le fueron a hacer compañía a Thomas Mann en la soleada California durante la Guerra. En Columbia, Adorno y Horkheimer, director de la escuela, se quedaron esperando al único escritor en verdad genial vinculado a ellos, el melancólico y hoy mundialmente famoso Walter Benjamin, quien, como se sabe, se suicidó en Portbou, en la raya de España. Acto seguido, los frankfurtianos se tomaron en serio la obligación marxiana de hacer la anatomía de la sociedad capitalista, encontrando –más amigos de la verdad que de Sócrates– que el capitalismo ya no era aquello que Marx y Engels habían visto.
Mientras otros judíos, los intelectuales de Nueva York, descubrían otra cosa, la analogía entre los totalitarismos nazi y soviético, con Hannah Arendt como pionera, los frankfurtianos encontraron algo distinto: la sociedad totalitaria más peligrosa era la estadounidense, que –aborto de la Ilustración– había diseñado mefistofélicamente un inmenso campo de concentración sin necesidad de rodearlo de alambres de púas o utilizar cámaras de gas. Este campo cubría casi todo el planeta (a excepción, uno supone, de la urss y los estados satélite que fundó, tan defectuosos aunque autoproclamados hijos legítimos de la Ilustración), gracias a un fantasma descubierto en los escritos de juventud de Marx: la alienación, mecanismo universal que, al cosificar las relaciones entre los hombres y a los hombres mismos, convertía en “falsa conciencia” casi toda visión del mundo ajena a la de Frankfurt.
Más que la extracción de plusvalía, el fetichismo de la mercancía era la verdadera esencia del capitalismo y se imponía mediante un elemento nuevo: la industria cultural, invención de los yanquis llamada a reificar (cosificar, enajenar) a los desunidos proletarios de todos los países. Descubierta como enemiga suprema incluso antes de que se popularizara la televisión, la industria cultural que detectaron Adorno y compañía se escondía casi en cualquier parte. Desplazaba a la música sinfónica mediante la emisión en la radio (Toscanini y Mussolini como cómplices), al arte de vanguardia por el jazz, a la gran literatura por los cómics, a la vieja pintura por el cine y a los paseos en el campo por la velocidad de los automóviles, según puede leerse en la Minima moralia. Reflexiones desde la vida dañada (1951), de Adorno, donde también se acusa a la industria cultural –productora de juguetería kitsch– de haber sustituido el tierno y personalísimo arte de regalar por la obligación de comprar mercadería despersonalizada.
La sociedad abierta, que el propio Karl Popper defendió en persona ante Adorno en 1961, tiene mucho que agradecerle a la escuela de Frankfurt y no solo por las libertades contraídas al revisar el marxismo y leer con ojos nuevos a las sociedades contemporáneas, desacreditando los dogmas soviéticos sobre Occidente. Jubilaron, mucho antes que buena parte de la sociología “burguesa”, al proletariado y su búsqueda de un nuevo sujeto revolucionario (mujeres, estudiantes, homosexuales, ecologistas, animalistas, lumpenproletariado) no ha cesado en su combate contra un mundo que sus influyentísimos fieles siguen considerando no solo injusto sino aberrante. Podría agradecérseles el haber emasculado al marxismo, desvinculándolo de una revolución que sensatamente juzgaron imposible, porque siendo judíos, según sostiene Stuart Jeffries, atribuían a la Torá la prohibición de imaginar el futuro.
((Stuart Jeffries, op. cit., p. 150.
))
La anatomía de la industria cultural, que inició Benjamin y después desarrollaron Adorno y sus seguidores, está llena de observaciones no solo pertinentes sino profundas y ha sido un estímulo indispensable sobre todo para quienes discrepamos de ellos. Víctimas del antisemitismo y del nazismo, los frankfurtianos sirvieron lealmente a Estados Unidos (un reproche que se le hizo a Marcuse en 1968) para desentrañar la “personalidad autoritaria” que hacía posible el fenómeno totalitario encarnado en Hitler (de Stalin, ya lo dijimos, ni hablar en ese entonces). Pésimos empiristas –lo suyo, filósofos alemanes al fin y al cabo, eran las ideas–, no descubrieron gran cosa al asociarse con escaso éxito con el psicoanálisis, cuyo pesimismo cultural –más bien vienés– compartieron.
En su prosa abstrusa (otra vez la excepción es el divulgador Fromm, más hijo de Fourier que de Marx), los frankfurtianos obligan a pensar y repensar aquello de lo que los liberales nos sentimos más orgullosos: esa Ilustración que ya no se puede defender sin librar la tupida artillería que desde Frankfurt dispararon contra ella. Pero no puede olvidarse que, como hijos y víctimas de los totalitarismos soviético y nazi, nunca creyeron en la libertad del individuo, ni como esencia ni como potencia. En cambio, la sociedad de masas y las masas mismas a redimir aparecen en cada página de su voluminosa obra.
Si su devoción por las teorías como explicación dialéctica de toda realidad no le hubieran arruinado el pensamiento, Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969) podría haber sido, según Stefan Müller-Doohm, uno de los grandes filósofos de la historia.
((Stefan Müller-Doohm, Adorno. Une biographie, traducción de Bernard Lortholary, París, Gallimard, 2003.
))
Su muy particular marxismo volvió también dudosa su prominencia entre los musicólogos del siglo XX. Mann –que recibió su asesoría para escribir Doktor Faustus. La vida del compositor alemán Adrian Leverkühn contada por un amigo (1947)– dijo de Adorno: “Es increíble. Conoce todas las notas del mundo.”
((Lorenz Jäger, Adorno. A political biography, traducción de Stewart Spencer, Yale University Press, 2004, p. 3.
))
Compositor mediocre él mismo (no se podía ser a la vez evangelista de la segunda escuela de Viena y ejecutante de su estilo), apenas dejó –entre lo que he podido oír– inconexas piezas juveniles para cuarteto de cuerdas. Dogmático, no solo hizo del jazz (el que escuchó en los años de Weimar) el weltgeist musical del capitalismo en un ensayo de 1937, sino que –ya exiliado en los Estados Unidos– desdeñó la oportunidad de normar su criterio y escucharlo sobre el terreno. En Los Ángeles habría podido ver en vivo a Charlie Parker.
((Stuart Jeffries, op. cit., pp. 176-190.
))
Es triste que en la obra de Adorno como musicólogo se reúnan su grandeza y su miseria. Sus páginas sobre Richard Strauss y Gustav Mahler serán leídas mientras se escuche música sobre la tierra y la tarea dialéctica –que todo lo explicaba y todo lo disculpaba– que dedicó a Schoenberg llega a ser, aun para los no entendidos, sublime, de la misma manera que es estremecedor su amor por Alban Berg y Anton Webern. Sin embargo, en función de su teoría contra la industria cultural, sus páginas contra Ígor Stravinski no solo son, en efecto, miserables, sino empáticas con la propaganda nazi, similitud que Adorno –en Filosofía de la nueva música (1949)– notó y justificó aduciendo que su crítica tenía raíces e intenciones distintas aunque la fraseología acabe por resultar la misma para el lector.
((T. W. Adorno, Filosofía de la nueva música, traducción de Alfredo Brotons Muñoz, Madrid, Akal, 2003, pp. 130-131 y 150 (Obra completa, 12).
))
Stravinski, ruso blanco, desde luego, fue siempre anticomunista. Pero el odio de Adorno no era ideológico, sino metafísico. Junto a Paul Hindemith y Dmitri Shostakóvich, lo nombró restaurador de la antigua música burguesa y enemigo de la pureza encarnada en Schoenberg, el descendiente directo de Beethoven y Brahms. Su “teoría crítica” ensordeció a Adorno no solo ante el jazz sino ante la manera en la que Hindemith, en sus primeras sinfonías de cámara, se alimentó de la magia urbana y sus ruidos. Tampoco se dio cuenta de cómo la rigidez del realismo socialista, el “formalismo” del cual se le acusaba, hizo de Shostakóvich un genio gracias precisamente al estrecho margen que tenía para innovar. Más peligrosos que los de sus cómplices, los crímenes estéticos de Stravinski eran casi infinitos: ser ruso y no germánico, un esteta de la barbarie remitido a la mitología sacrificial, pues ¿qué otra cosa –gritaba Adorno– era La consagración de la primavera sino una fiesta pagana propia de los pueblos eslavos primitivos? Petrushka “procede de la atmósfera del cabaré literario-musical”
((Ibid., p. 126.
))
y convive con quienes gustan, intelectuales de la cultura de masas (que en Adorno se vuelve sinónimo de “arte degenerado”), del cine y la novela policiaca. Para el musicólogo marxista, Stravinski es un artista de feria, un wagneriano terminal. En este caso empático con los nazis, el músico ruso resulta un vindicador de la comunidad, del volk, ajeno a “la introspección y la autorreflexión” propias de la segunda escuela de Viena. Sin haber entendido que la búsqueda del primitivismo era una de las raíces de la vanguardia, Adorno termina por recurrir a la frenología dizque psicoanalítica para condenar al reaccionario Stravinski por “esquizoide”. Schoenberg, en una carta a Horkheimer, le hizo saber su indignación por el trato que Adorno le propinaba a su rival y colega.
(( Jäger, op. cit., p. 161.
))
Ni la teoría crítica antihitleriana estaba al margen de la contaminación totalitaria. Empero, veo a Adorno como un genuino elitista, un aristócrata del espíritu cuya incomprensión de la modernidad venía de una nostalgia por lo puro y lo bello encarnado por la otra Alemania, la de Novalis, pero también la de los músicos atonales, que le habían devuelto al arte moderno la flor azul del romanticismo. Su genio fue encontrar en Schoenberg, Berg y Webern a los continuadores de esa tradición y no a sus sepultureros, como lo creían los nazis. Obligado por el antisemitismo y la guerra a abandonar el terruño, Adorno nunca fue un cosmopolita, como lo probó su incomprensión de la cultura (la alta y la baja) en Estados Unidos. Lo imagino como un caballero teutón que, aunque perdido en la tierra santa de la modernidad, permanece como vasallo de los lejanos poderes, fueran los de Moscú o los de Washington, donde reinaban emperadores ajenos a la diaria cosecha del noble en su ya imaginaria tierra natal, que era la del clasicismo alemán.
Antes de hacer un apunte sobre el desenlace de la vida de Adorno, recurro a su casi estricto contemporáneo Raymond Aron (1905-1983), pues ambas existencias enfrentan su clímax y su caída frente a los estudiantes del 68, hoy tan recordados y festejados. Judíos ambos (aunque Adorno no lo fuera por línea materna), compartieron ese fracaso de la Ilustración que fue el Holocausto. Pese al ruido que Israel le causaba a su laicismo, Aron llamó a persistir en la universalidad de la ley. Adorno, en la Dialéctica de la Ilustración, se dio por vencido: el antisemitismo era otro hijo bastardo del liberalismo.
((Raymond Aron, De Gaulle, Israël et les juifs, París, Plon, 1968; Max Horkheimer/Theodor W. Adorno, Dialéctica de la Ilustración, introducción y traducción de Juan José Sánchez, Madrid, Trotta, 1994, p. 208.
))
Leer a Aron después de Adorno es pasar de la oscuridad a la luz, lo cual no es necesariamente conveniente para ciertos hábitos intelectuales. El tenebroso mundo retratado en la Dialéctica de la Ilustración, donde Auschwitz se extiende como una fuerza invisible más allá de 1945, desaparece ante las categorías, simples y enérgicas, con las que Aron describe a las sociedades industriales (y en las que sobredimensiona el poder material de la urss, como hicieron todos los analistas formados en la Guerra Fría) a través del conflicto entre la creciente libertad política del ciudadano, la necesidad del Estado y la mano, invisible o no, del mercado, elementos que han de entenderse, sí o sí, contra el totalitarismo, el opio de los intelectuales marxistas. Y Aron, que había renunciado en febrero de 1967 a la Sorbona por la negativa de las autoridades a emprender la urgente reforma universitaria, se enfrenta, con coraje y lucidez, al movimiento estudiantil con La révolution introuvable, impresa en septiembre de 1968.
((Nicolas Baverez, Raymond Aron. Un moraliste au temps des idéologies, París, Flammarion, 2005, p. 387.
))
Entrevistado por Alain Duhamel, el liberal francés comprende el entusiasmo de sus colegas de izquierda ante “el encanto de unos cuantos días en el estado de naturaleza producido por el carnaval revolucionario”,
((Raymond Aron, La révolution introuvable. Réflexions sur les événements de mai en toute liberté, París, Fayard, 1968, p. 15.
))
pero entra de inmediato al fondo del asunto: la naturaleza “psicodramática” de unos acontecimientos que de revolución nada tuvieron y la evidencia de que el Partido Comunista francés (como lo pensaban también los ultras protagonistas de las jornadas) se había convertido, al controlar a los grandes sindicatos, en una poderosa fuerza conservadora.
Debido a su revuelta metafísica contra el capitalismo –dice Aron en 1968–, los neomarxistas ignoran que las libertades absolutas exigidas para la universidad destruirían una esencia liberal cuya premisa –la libertad de cátedra– permite que profesores trotskistas y maoístas llamen a la revolución. Aron prefiere explicarse la Comuna de la Sorbona leyendo a Tocqueville –su viejo maestro en agarrar al vuelo lo real– ante 1848 y La educación sentimental, de Flaubert. Al liberal le abruma la verborrea que hizo presa de los estudiantes parisinos, de sus padres y de no pocos de sus maestros, aun vejados, quienes durante cinco semanas de revolución permanente gritaron lo que una generación entera había callado, armando un psicodrama dada la ausencia de poder a conquistar.
La agitación llegó a Alemania y tuvo en Adorno a su víctima propiciatoria. Marcuse, cinco años mayor que el musicólogo, sufría de la vanidad contrariada entre proclamarse profeta de los jóvenes o ser fiel a su idea de que su revolución erótica no era de este mundo.
((Rolf Wiggershaus, La escuela de Frankfurt, traducción de Marcos Romano Hassán y Miriam Madureira, Buenos Aires, fce, 2010, p. 775.
))
Jürgen Habermas, el niño de oro de la escuela, se volvería contra su propia revuelta juvenil, tornando constitucionalista el legado de Frankfurt y convirtiéndose hasta en interlocutor de Benedicto XVI. A todos los frankfurtianos los atormentaron durante aquellos años, los cada día más radicalizados miembros de la Federación Socialista Alemana de Estudiantes (sds), por su abandono de la militancia. A veces contestaban con angustia, otras con hipocresía. En París un Sartre (el filósofo rival que competía por el mismo mercado) había sido humillado por la muchedumbre. Adorno estaba solo aquel 22 de abril de 1969 cuando la fracción extremista de la sds irrumpió en su cátedra, exigiéndole una autocrítica de corte estalinista porque el mismísimo Instituto de Investigación Social había exigido, en febrero, la vigilancia policiaca ante la toma de sus instalaciones. Adorno se negó, los agitadores le gritaron “¡Abajo el profesor soplón!” y del fondo del salón se dirigieron hacia él tres muchachas, le arrojaron flores y se quitaron los brasieres, mostrándole los senos al viejo profesor y haciéndole en la cara, se dice, una pantomima erótica. No había sido la primera de las humillaciones, recordada históricamente como “la rebelión de los senos”, pero fue la última.
En nuestros días, el profesor Adorno –que murió meses después en busca de la paz alpina– bien podría haber acusado a las estudiantes de acoso sexual. Él, que en la Minima moralia había dedicado un endemoniado fragmento –el 59– a la dignidad de la mujer puesta en duda por Nietzsche,
((Adorno, Minima moralia. Reflexiones desde la vida dañada, traducción de Joaquín Chamorro Mielke, Madrid, Akal, 2004, p. 100.
))
recibía esa muestra de repudio, como si las diosas paganas de Stravinski tomaran su revancha. Él, cuyo primer ensayo, a sus dieciséis años, lo había dedicado a la relación entre el profesor y el alumno,
((Adorno, “Juvenilia. Psicología de la relación entre profesor y alumno” en Miscelánea II, Madrid, Akal, 2014 (Obra completa 20/2).
))
que debía estar signada por el diálogo de un alma con otra y no por el dogma y la perversión, entraba de lleno al psicodrama que Raymond Aron había relatado meses atrás. Contra los reproches de Herbert Marcuse, quien exigía a sus colegas frankfurtianos hacerse cargo de la protesta estudiantil, Adorno afirmó que los estudiantes eran los nuevos fascistas.
((Müller-Doohm, op. cit., p. 486.
))
Como La consagración de la primavera, como los automóviles, casi todo era fascismo para T. W. Adorno. ~
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile