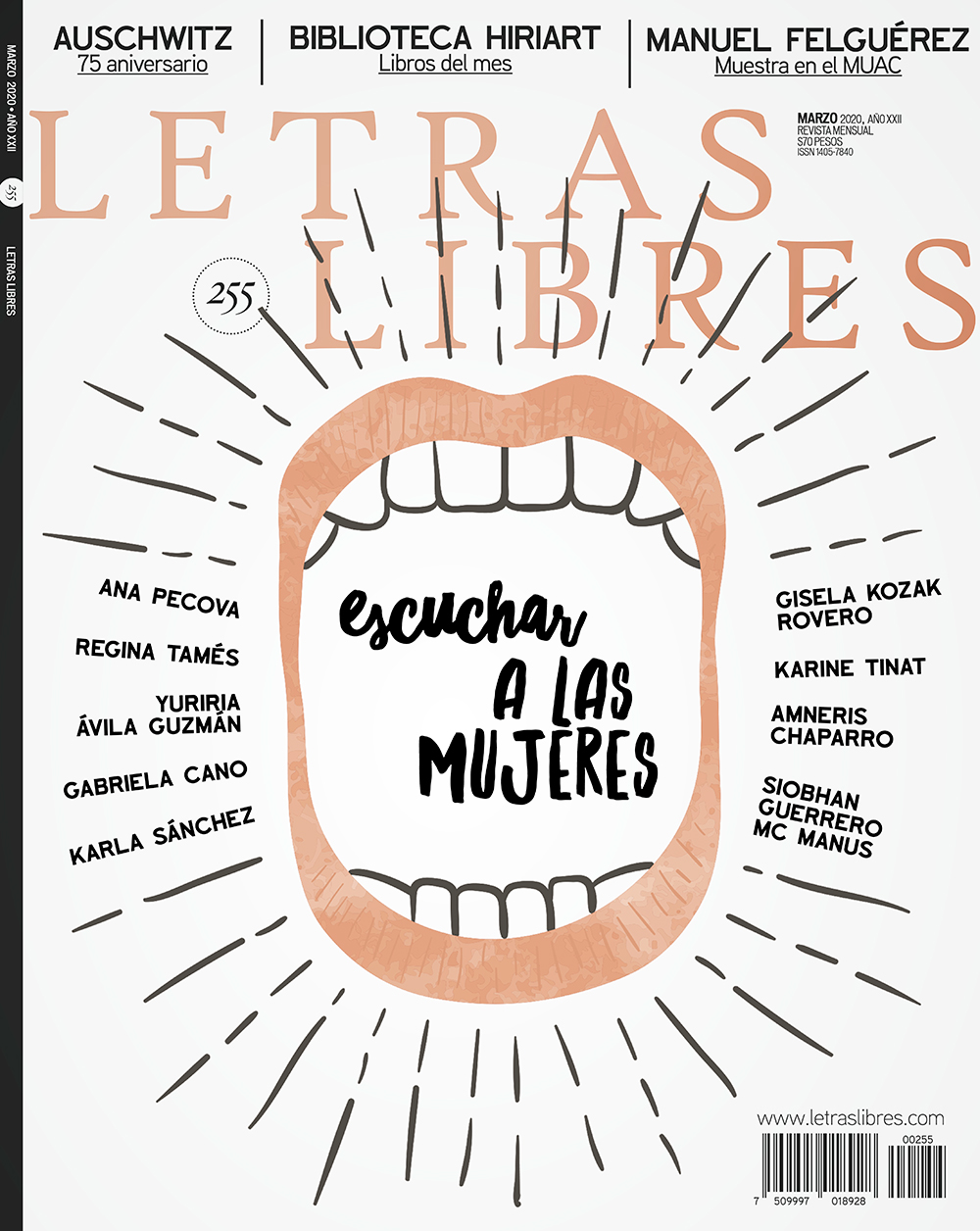La ciudadanía europea ha sido durante toda mi vida adulta un estatus al que aspiraba y al que terminé agradecidamente acostumbrado. Me produce horror cuando pienso en que el 31 de enero esa existencia me fue arrebatada.
La primera vez que voté fue en 1975, para que mi país se convirtiera en miembro pleno de lo que entonces era la Comunidad Económica Europea (cee). En el otro extremo, el Brexit se parece al final de cualquier empeño político de este país, pero es profundamente más corrosivo que eso.
Para quienes piensan de modo similar, este es un momento político muy triste, o un enloquecido ajuste económico. Para mí es visceral, no político sino existencial, despojar mi ciudadanía de un continente, una violación de mi ser y mi pasado, de su geografía y sus ambiciones.
Tuve la suerte de crecer en una época alegre y en tecnicolor en Londres –los años cincuenta y sesenta–, pero también era un tiempo en que la mayor parte de la monocroma Gran Bretaña veía al continente como un lugar (como escribió en un libro sobre su madre mi amigo el periodista del New York Times Roger Cohen, que se crió al norte de Londres) de “rabinos e intelectuales”.
A mí no me interesaban los rabinos y quería conocer y emular a los intelectuales. En mi adolescencia, impulsada por los levantamientos de 1968 en París contra el capitalismo y en Praga contra el comunismo, el mundo empezaba –la vida empezaba– cuando el ferri salía de Dover. Agarrando mi billete azul de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses, mientras miraba cómo se alejaban los acantilados como una liberación, cruzaba el breve canal para llegar a Calais, tomar el tren hacia París, atravesar la capital hasta la estación de Lyon y subir a un tren nocturno hacia el sur. Destinos: la Provenza, Italia, el turbulento País Vasco, el resto de España.
Tenía una banda delirante por entonces y escribí una tonta canción de rock titulada “Down to ’Spaña”, que comenzaba: “¿Has viajado alguna vez en el tren nocturno / y dejado París cuando llovía a cántaros / para encontrar / la luz del alba en Dordogne? / Venga, vamos, bajemos a ’Spaña.”
Disfrutaba con esos viajes, mirando las lámparas de color amarillo sulfuro que iluminaban estaciones, y como dice una canción (mucho mejor) de John Cale: “mirando desde aquí / media Francia”. Entregabas tu pasaporte en la aduana italiana en Chiasso –ya no, claro–, salías por el valle del Po, entre las colinas salpicadas de cipreses de la Toscana y el Lazio, para seguir hacia Roma, exhausto, feliz, cegado por la luz.
Había un billete llamado “Interrail” que permitía viajar sin límite durante un mes: así es como la mayor parte de mi generación vio Europa. Pero yo viajaba à la carte, reacio a darme prisa. No quería marcharme de un sitio hasta que llegaba a conocerlo un poco, a mezclarme con la clientela de un bar en una plaza adoquinada, hasta explorar por completo los museos y callejones con tendederos entre las casas, quizá ver algún partido de futbol.
Aparte de un verano formativo en Chicago, a los diecisiete, así pasaba las vacaciones de Semana Santa y verano, y así gastaba cada penique que ganaba, para cambiarlo a liras, francos, chelines o pesetas.
Me esforzaba en clase de francés, y estudiaba italiano por las tardes, consciente de que visitar un lugar sin comunicarse no es realmente estar ahí y de que, aunque la única forma de aprender un idioma es la inmersión, necesitaba una caja de herramientas de vocabulario y gramática. Una cosa es tomar un taxi desde la estación Sevilla Santa Justa y depender del inglés errático del conductor; otra –y más barata– es preguntar si es de los palanganas (seguidores del Sevilla) o un bético (fan del Real Betis, por el nombre romano del río Guadalquivir, que atraviesa la ciudad), y por qué.
Llevaba zapatos Kickers, aunque no me gustaban, porque parecían “continentales”. Compré mi primer coche a mediados de los años setenta –un Citröen 2cv– en Bruselas, de modo que el volante estaba en el lado “equivocado” en el Reino Unido. Siguieron dos Renault 5 iguales. Pasaron veinte años antes de que comprase un coche con el volante en el lado “correcto” británico, un robusto Volvo. Llevo un tatuaje del Ange voyageur de Gustave Moreau en el antebrazo, inseguro de si el ángel viajero vaga o protege a los que lo hacen: esperemos que ambas cosas.
No quería ser un turista, quería ser europeo. Un verdadero “cosmopolita”, como lo imaginaba Diógenes, que acuñó el término, no a manera de insulto como lo emplean la izquierda y la derecha contemporáneas en Gran Bretaña. Por cierto, era la palabra que utilizaban Hitler y Stalin para vilipendiar a los judíos.
¿Qué significa para un británico decir que es “europeo” en el trauma actual? ¿Llevar la camisa azul que tengo con doce estrellas que rodean las palabras “ciudadano de Europa”?
Para muchos, puede tener un significado político o económico: eres británico y crees que los intereses de tu país están mejor servidos si sigue en la Unión Europea (ue). Pero eso no es europeo: qué deprimente que una organización que se moviliza para continuar formando parte de la Unión se llame “Best for Britain”.
Para mí, ser europeo es algo existencial. Tiene que ver con quién y qué somos. Define una forma de ser, sans frontières, un estado de curiosidad por cómo vive otra gente y una necesidad ardiente por participar en ello, hablar sus lenguas y entender no solo sus historias y su alta cultura sino su modus vivendi cotidiano: creencias, música, futbol, comida, destilados y vino.
Por supuesto, llegué a América y a otros lugares de forma similar, pero esa pertenencia nunca estaba en oferta. Europeo era, y tomé mi ciudadanía no de Britania, sino de la princesa fenicia, madre del rey Minos de Creta –Europa–, y puse las palabras Unión Europea en mi pasaporte.
He viajado por los extremos más alejados de Europa y a menudo he vivido entre ellos: desde la costa salvaje del Condado de Mayo en el noroeste de Irlanda hasta los pueblos pesqueros a orillas del mar Negro y el delta del Danubio, y las rocas de la isla de Icaria en el oriente de Grecia (aunque no pretendo hablar rumano o griego). Desde el sol de la medianoche y la oscuridad a mediodía en las tierras nórdicas hasta la passeggiata bajo el monte Etna en Catania, Sicilia, y el puerto de Tarifa, en Andalucía, desde donde el brazo de un buen jardinero podría intentar lanzar hasta África.
Teníamos vacaciones familiares maravillosas pero útiles en Italia y Francia, visitando museos menores en ciudades pequeñas –en medio, picnics con vino–; mi madre dibujaba a la gente en cafeterías, mi padre bosquejaba la arquitectura de las iglesias. Tuve mi primer trabajo en la Staatsoper en Viena en enero de 1973 y me matriculé en la Universidad de Florencia ese mismo año. Cuando algunos amigos partieron por la senda hippie hacia el este, yo me quedé en Italia: prefería investigar Bolonia y Milán. Salvo cuando exploraba el continente americano, volví docenas de veces, sobre todo a Italia, Francia, Países Bajos y Bélgica. Tuve una vida sueca un tiempo, por fracasadas razones románticas.
No viajaba para mirar, examinar o “vacacionar” (estúpido verbo), sino para unirme a la vida europea; leía periódicos, no guías. No quería formar parte de las fantasías de los británicos en la Toscana o la Provenza, no digamos España. Viajaba por trabajo, por placer, por idioma, arte y futbol, por el olor almizclado de la piedra vieja, la luz y el paisaje, el amor y el naufragio del amor: por una curiosidad deferente pero insaciable, para escuchar y aprender. Si las vacaciones, o el dinero, terminaban a mitad de un valle, intentaba volver al mismo lugar y seguir río arriba o río abajo.
En 1990, mi sueño se hizo realidad y The Guardian me envió a Roma. No me alejaba deliberadamente de los expatriados y la prensa internacional, solo prefería frecuentar a mis colegas italianos, amigos, granujas y vecinos; ver a la as Roma, la Juventus y el Nápoles, del que me hice socio. Cuando llegó el momento de cubrir la guerra de Irak en 1991, tenía dos “grupos” de colegas entre los que elegir: mis estimados compatriotas, que llevaban apropiadas linternas, pilas y armaduras en el gmc, y los italianos, que amontonaban provisiones de parmesano, funghi porcini secos y limoncello de duty free –imagina con quién viajé–. De no ser por el encanto del continente americano, habría permanecido en Roma para siempre (como ha hecho sabiamente mi sucesor, John Hooper).
Algo destacable le había ocurrido a Europa. Antes de 1989, mi trabajo me había llevado a Polonia y las primeras grietas en el edificio comunista: una huelga en los astilleros de Gdansk en 1980. Ahora me veía informando desde Berlín y Bucarest mientras los muros de Stalin caían.
El sueño de la reunificación pacífica de Europa se transformó en una pesadilla en la antigua Yugoslavia, pero ¿cómo podía alguien responder a un susurro del viento en la localidad croata de Vukovar, mientras contaba cómo era convertida en polvo por la artillería serbia en 1991, que predijera que en treinta años ese lugar estaría en la Unión Europea y Londres fuera?
El primero de mayo de 2004, estaba en el centro de Varsovia con amigos de la época de Gdansk, abriendo botellas de champán para celebrar la entrada de Polonia en la UE: una afirmación tan importante para ellos como para mí. Esa misma noche acabé con una banda de polish noise rompiendo hierros oxidados en una fábrica abandonada y así empezó una relación con ese país.
El vínculo más estrecho, sin embargo, es genético, y una parte de mi vida desde que escribí una tesina sobre los conflictos norirlandeses en 1974 ha estado más interesada en Belfast y Derry que en las soñadoras agujas de Oxford. Mi lazo con Irlanda era heredado de dos abuelas irlandesas cuyos genes sentía más que ningún otro en el mestizo adn Vulliamy. Pero ninguna de las dos nació en Irlanda, así que no puedo pedir la ciudadanía irlandesa, a diferencia de cientos de miles de británicos sin conexión particular con Erin. La ayuda prometida para obtener algún pasaporte honorario irlandés –desde mucho antes del Brexit, no solo porque sería irlandés, sino europeo– no llegó a nada. (Amargo y retorcido destino. ¡Pues claro! Muchos de esos nuevos ciudadanos no han estado en Éire, no digamos que no han intentado entender la historia de la primera protocolonia británica.)
Ahora Irlanda es el país de Europa que ha cambiado de forma más interesante –en buena medida gracias a la Unión Europea– y el más joven en términos demográficos. Durante décadas, gente como la gran escritora Edna O’Brien abandonaba lo que veían como la isla miope, atrasada y ensimismada de los buzones verdes frente a la costa británica por la despreocupación y el cosmopolitismo de la tierra de los buzones rojos. Ahora vemos al etoniano con sobrepeso Boris Johnson saludando a Leo Varadkar, primer ministro gay y de ascendencia india, claramente incapaz de entender que Irlanda no es el patio trasero de Gran Bretaña, sino que es una república europea moderna, completa, con veintiséis condados que defenderán sus intereses frente al Brexit. ¿Cuál es ahora la pequeña isla miope y cuál la cosmopolita? Los papeles de los buzones verdes y rojos se han invertido, ahora la pequeña Inglaterra y Gales son los ensimismados frente a la costa de la internacional Irlanda.
¿Dónde llevó todo esto a “mi” Europa? El continente se convirtió en una entidad y una identidad, no necesariamente en la autopercepción de la gente, sino en la realidad presente. Unos cuatrocientos millones de personas cruzan veintiséis países sin tener que enseñar el pasaporte, bajo el tratado de Schengen del que la mayoría de los británicos nunca ha oído hablar. Hay dos millones de “bebés Erasmus” nacidos de estudiantes de toda Europa que se enamoraron en un tercer país, bajo el inspirado plan que permitía que cualquier estudiante de la UE pudiera estudiar e instalarse en cualquiera de los veintiocho países, ahora veintisiete, que la integraban. ¿No es maravilloso?
Diez millones de personas viajan, trabajan y viven en un continente que tiene sus problemas, pero sin desgarrones internos. Y merece la pena recordar que son los nietos y los bisnietos de quienes soportaron las matanzas en la Gran Guerra. Hijos y nietos de una Europa destruida por el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Los hijos de la Guerra Fría y el Muro de Berlín.
¿Han perdido su identidad en este proceso los italianos, los holandeses, los rumanos, los letones y los portugueses? No, solo forman parte de él. Y tampoco los británicos, quienes también éramos parte de eso, pero ya no. Nuestros hijos formaban parte del programa Erasmus y ahora no.
Hemos abandonado ese osado experimento internacional que de forma zafia pero efectiva el primer ministro comparó con el Tercer Reich y el secretario de Asuntos Exteriores Jeremy Hunt con la Unión Soviética. ¿Qué? Me pregunto si la gente que va al trabajo en trenes de alta velocidad cómodos y baratos entre Toulouse y Barcelona, Lyon y Turín, Ámsterdam y Colonia, Varsovia y Bratislava tiene la sensación de vivir bajo las ss o la nkvd/kgb, como sus padres y abuelos. Quizá sí, pero quizá no.
Hay otra visión británica de Europa opuesta a la mía y vi cómo alcanzaba la hegemonía. Estaba en el estadio de Heysel, en Bruselas, en mayo de 1985, cuando los fans del Liverpool mataron a 39 aficionados del Juventus, la mayoría italianos –algo que no es irrelevante ante lo que ha ocurrido políticamente después: es lo que haces en “Europa”–. Informé del vandalismo violento y borracho de los fans ingleses en Alemania durante la Eurocopa de 1988, con saludos nazis pero también imitaciones de los bombarderos de la Real Fuerza Aérea británica.
Eran heraldos de cómo el voto de mi generación para unirse a Europa sería superado por el Zeitgeist posterior. Pensábamos que Gran Bretaña habría superado esa fantasía poscolonial miope y beligerante. Pero a medida que nosotros, “cosmopolitas”, nos volvíamos europeos, Gran Bretaña pasaba de ser un país que viajaba con curiosidad y abrazaba el cine europeo, y hacía películas como Letter to Brezhnev y Mi hermosa lavandería, a otro que sube en aviones baratos para irse de despedida de soltero y mear por toda Cracovia y se atiborra con El discurso del rey, Dunkerque, Senderos de honor, Churchill dos veces al año, La reina Victoria y Abdul, ahora 1917, ad infinitum. En vez de decidirnos a salir, volvimos y nos quedamos pegados.
En 2008, mandé un artículo a The Observer sobre las consecuencias de que Inglaterra no se hubiera clasificado para la Eurocopa de 2008 (que se jugó en Austria y Suiza), argumentando que era una metáfora de cómo sería Europa sin Gran Bretaña: más tranquila, sin los horribles fans ingleses (léase: sin las quejas de Thatcher y luego Cameron). En 2014, cuando el Partido de la Independencia del Reino Unido ganó las diputaciones en las elecciones europeas, aposté una caja de whisky con un amigo a que abandonaríamos la UE. Me tomaron por loco, Casandra en un mal día. El problema es que Troya cayó.
En 2015, sabiendo cómo saldría el referéndum, vendí mi casa de Londres y compré un pequeño apartamento en Montparnasse, pero volví a venderlo tras una decisión de la Prefectura de París y la información legal de que no tienes garantizada residencia en la zona Schengen si dependes de una pensión pagada fuera de la UE a menos de que hayas declarado impuestos en ella y hayas pagado el impuesto de patrimonio.
Así que esto tiene un aire funerario. Crecí como ciudadano europeo, no “súbdito” británico. Pero mi ciudadanía ha sido acorralada y robada por lo que el compositor Dmitri Shostakóvich llamó “la horrible tiranía de la mayoría”. Las vidas de las personas británicas con pocas o estrechas aspiraciones, deseosas de vivir en una pequeña isla, no cambiarán mucho con el Brexit, pero muchos desdeñados “europeos” y “cosmopolitas” que aspiraban a otros horizontes han visto cómo su existencia quedaba arruinada.
Uno se queda aturdido y en duelo. El exilio físico del país de nacimiento es una necesidad o una elección. Para el refugiado que huye de la hambruna, la sequía, la guerra o la pobreza, el exilio es una tribulación impuesta. Para el afortunado como yo es una decisión de ir hacia otra cultura que prefieres sobre aquella en la que naciste. Nunca pensé que pasaría mis últimos años atrapado en esta isla.
El exilio por elección es una cosa, pero para los “europeos” –los ahora despreciados “cosmopolitas”– que deben permanecer en el Reino Unido, porque no tienen derecho a vivir en ningún otro sitio, el exilio existencial en su propio país es otra cosa. Es una alienación extrema, una insoportable sensación de falta de pertenencia, tóxica cada día y cada noche, que te destruye el alma.
Bella Europa, que te vaya bien. Y te irá, sin nosotros. Me rompe el corazón. ~
Traducción del inglés de Daniel Gascón.