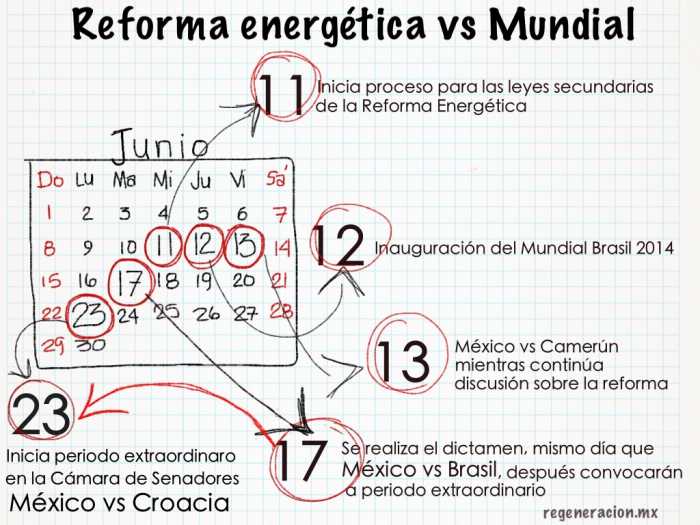El duelo fue en la tarde. Hacía quince grados bajo cero y soplaba un viento ártico. El capitán Georges D'Anthés disparó primero. Aleksandr Pushkin se desplomó sobre la nieve, envuelto en su abrigo de piel de oso. Creyó que sólo tenía una herida en el muslo y de rodillas apuntó a D'Anthés. El disparo le atravesó la mano y le fracturó dos costillas. Sus padrinos llevaron a Pushkin en trineo hacia su casa. Sadler, el primer médico que lo atendió, se limitó a ponerle una compresa. El segundo, Arendt, le dijo que el daño era de muerte y no tenía esperanza de recuperación.
La agonía se prolongó 48 horas. Pushkin murió el 29 de enero de 1837, antes de cumplir 38 años. No hubo artículos en los diarios. Todos estaban atemorizados ante el censor, el conde Benkendorf. Sólo en un suplemento, los Anexos literarios, Andréi Kraievski se atrevió a escribir: “¡Se puso el sol de nuestra poesía! Ha muerto Pushkin, nuestro poeta, nuestra alegría, nuestra gloria popular”. Un joven escritor, Mijail Liérmontov, hizo una elegía que le costó el destierro. En ella insinuaba que la muerte de Pushkin fue en realidad un asesinato. Los intentos de acallar lo ocurrido no sirvieron de nada: 32 mil personas asistieron al entierro, auténtica multitud en cualquier parte, sobre todo en una Rusia donde sólo una minoría disfrutaba del privilegio de la lectura.
Una muerte tramada
Muchos creen que en efecto el responsable de la muerte es el zar Nicolás I. Tenía muchos motivos para deshacerse de Pushkin. El codiciar a su esposa Natalia Goncharova era sólo uno de ellos. Pushkin estaba en la posición insostenible de ser al mismo tiempo el cronista oficial del imperio y el poeta más popular de Rusia. En los resquicios de la censura lograba filtrar versos y narraciones que expresaban una actitud crítica y una condena del absolutismo. Nicolás I no lo dejaba publicar. Sus textos circulaban en samizdat, pero al no ser pagado por ellos Pushkin vivía hundido en deudas. En 1833, con el pretexto de que era la única posibilidad de que Natalia brillara en los bailes del palacio de Anichkov, el zar nombró a Pushkin gentilhombre de cámara, es decir paje, actividad propia de niños y adolescentes.
En 1829 Pushkin se enamoró de Natalia. Consideró el matrimonio un modo de escapar a su vida errante y disipada y resignarse a los treinta años que entonces eran el promedio de vida, equivalentes a los setenta de ahora. Durante la boda hubo malos presagios. Se apagaron las velas y cayeron una cruz y los evangelios.
El barón Heeckeren llegó a San Petersburgo como ministro de Holanda. Lo acompañaba su protegido D'Anthés, un joven alsaciano al que adoptó para encubrir su relación con él y logró convertir en capitán del ejército zarista. D'Anthés fascinó a Natalia. El asedio llegó a tal grado que Pushkin lo desafió por vez primera. Su respuesta fue casarse a principios de 1837 con Yekaterina, la menor de las Goncharova. Con el enemigo en casa se redoblaron los anónimos enviados a Pushkin. En el último creyó descubrir la mano de Heeckeren. Decía en parte: “Los grandes caballeros, comendadores y paladines de la Nobilísima Orden de los Cornudos eligen por unanimidad a A.P. suplente del Gran Maestro e Historiógrafo de la Orden”. Pushkin desafió al barón. D'Anthés, un tirador profesional, se batió por él. Hubo negligencia médica. Rusia perdió al más grande de sus escritores. Su viuda se casó con un oficial que había sido el encargado de la vigilancia en las citas con D'Anthés. El asesino de Pushkin vivió hasta el fin de siglo y se enriqueció con la distribución del gas en París.
La eternidad pushkiniana
El 6 de junio se cumplió el bicentenario de Pushkin. Las celebraciones en todo el mundo comprueban que su gloria no ha disminuido. “Todo gran hombre”, dice Valéry, “muere dos veces: una como hombre y otra como grande”. Los escritores pasan con su época. Sólo unos cuantos resisten la erosión del tiempo y aun estos clásicos atraviesan por temporadas de silencio y olvido. Pushkin no. Pushkin se ha salvado de todos los cambios en los gustos y en las modas e incluso ha sobrevivido ileso a los cataclismos históricos. Pushkin nace de nuevo con cada generación que se acerca a él por vez primera. Es Rusia y la lengua rusa. Allí todos saben de memoria sus versos, los invocan y citan como una especie de Biblia laica.
A cambio de este privilegio incomparable, Pushkin sólo puede ser de verdad entendido y disfrutado por quienes tienen el dominio de su idioma. Los demás debemos conformarnos con leer traducciones. “Poesía es lo que se pierde al traducirse”, sentenció Robert Frost. Pero lo corrigió J. F. Nims: “Es más lo que se pierde al no traducirse”. Y lo sorprendente, agrega A.D.P. Briggs, no es lo perdido sino cuánto sobrevive a pesar de todo.
Para entender lo que deben sentir los rusos cuando leen a Pushkin en otra lengua, podemos recurrir a una estrofa de Borges vertida al inglés por un traductor que es también un excelente poeta, Richard Wilbur:
Turn on my tongue, O Spanish verse,Son las ideas de Borges, pero la música, la fluidez y el laconismo del original inevitablemente han desaparecido:
[confirm
Once more what Spanish verse has
[always said
Since Seneca's black Latin; speak
[your dread
Sentence that all is fodder for the worm.
Vuelva en mi boca el verso castellanoVladimir Nabokov condenó todas las versiones pushkinianas al inglés. Ofreció a cambio una traducción literal ilegible ya no digamos como poesía sino también como prosa, pero muy útil para los traductores que han venido después. Por desgracia, no llegó a conocer la versión ideal, las Oeuvres poétiques publicadas bajo la dirección de Efim Etkind (París, 1981). En ellas un grupo de poetas franceses de ascendencia rusa y bilingües hacen el milagro de traducir a Pushkin en textos que se leen como poesía en francés y conservan el metro y la rima de los originales. La coincidencia no se repetirá. Entre leer traducciones o desconocer del todo a Pushkin es mejor lo primero si no se tiene la posibilidad de aprender ruso.
a decir lo que siempre está diciendo
desde el latín de Séneca: el horrendo
dictamen de que todo es del gusano.
Las palabras de la tribu
Cuando toda la opulencia europea descansaba en el trabajo esclavo de los africanos, se puso de moda en las cortes la presencia de los negritos, a semejanza de los albinos que Moctezuma guardaba en su zoológico. Uno de estos negritos fue un niño abisinio capturado por los turcos. El embajador ruso en Constantinopla lo compró y obsequió a Pedro el Grande. Ibrahín Hannibal le cayó bien al zar que construyó San Petersburgo como ventana a Europa y libró una guerra interminable contra Carlos XII de Suecia.
“El Negro de Pedro el Grande” tenía talento militar. Se hizo experto en fortificaciones y llegó a ser general en jefe del ejército ruso. Casado con una dama de la nobleza, tuvo una nieta, Nadiézda, que fue esposa de Serguéi Pushkin, descendiente de caballeros goliardos. Aleksandr nació en Moscú y tuvo una infancia triste con una madre que no lo amaba y un padre débil. Como miembro de la aristocracia, aprendió francés perfecto gracias a sus tutores. La lengua materna la adquirió merced a su abuela y sobre todo por virtud de su niania, Arina Rodióvna Matveyeva, verdadera representante del pueblo que le transmitió con las palabras de la tribu la riquísima cultura popular.
Para los jóvenes de su clase se abrió un liceo en Tsárskoe Seló, donde los zares tenían su palacio de invierno. El objetivo consistía en adiestrarlos en dos únicas ocupaciones posibles: las armas o la burocracia. Pushkin era adolescente cuando Napoleón fracasó en su intento de invadir a Rusia y el zar Alejandro I entró como vencedor en París. Concertó con el primer ministro austriaco Metternich la Santa Alianza que se propuso reprimir en Europa el liberalismo y los movimientos nacionales.
Al morir (o, según otras versiones, ocultarse en un monasterio) Alejandro I, su hermano menor Nicolás se vio enfrentado a los oficiales que durante las campañas europeas habían descubierto la democracia representativa y la monarquía constitucional. La rebelión de los decembristas, llamada así porque estalló en diciembre de 1825, fue ahogada en sangre pero resultó la base de lo que culminaría en octubre de 1917.
La perfección mozartiana
A los 24 años Pushkin ya era el poeta más famoso en su patria. Absorbió la tradición clásica y neoclásica, mediante el francés se adueñó de la literatura romántica europea, superó a todos sus primeros modelos —como los casi olvidados poetas franceses André Chénier y Evariste Parnu— y casi adolescente comprobó su maestría en poemas líricos o narrativos, como Ruslán y Ludmila, e incluso blasfemos como La gavriliada, que le costaron el destierro, primero a Besarabia y luego a Crimea. Descubrió otro mundo y leyó por vez primera el Don Juan de Lord Byron, que iba a ser el punto de partida de Yevgueni Oniéguin, su obra maestra en verso.
Con una facilidad, una destreza y una infalible perfección formal sólo comparables a las de Mozart, escribió El prisionero del Cáucaso, La fuente de Bajquisaray y Los gitanos. Transferido a la hacienda familiar de Mijaillovskoye, produjo la tragedia shakespereana en verso blanco Boris Godunov. Volvió a la rima en Los gitanos. Para Pushkin, lo afirma en un epigrama, la rima es hija de Apolo y la ninfa Eco y fue adoptada por Mnemosine, diosa de la memoria.
Había sido miembro de las sociedades Arzamás y La Lámpara Verde en que se reunieron los que deseaban modernizar a Rusia mediante la democracia y la liberación de los siervos. Muchos de ellos participaron en el alzamiento de los decembristas. En los papeles de los sublevados figuraban versos de Pushkin.
Nicolás I lo mandó llamar y le preguntó: “De haber estado en San Petersburgo ¿hubieras sido uno de los rebeldes?” La respuesta fue: “Sin falta, su alteza. Todos mis amigos estaban en la conjura”. El zar juzgó que se hallaba ante el hombre más inteligente de Rusia y le dijo que ya no iban a pelearse: en adelante él sería su censor.
En realidad, Nicolás I confió la censura a su servicio secreto. Al ser privado de su legítimo derecho a ganarse la vida con su trabajo, Pushkin tuvo que depender de la corte. Adorado por el público, fue víctima de buena parte de la comunidad intelectual: le reprochaba sus poemas de elogio al zarismo como Poltava y la justificación de las represiones contra los polacos.
Otra propiedad familiar, Boldino, le sirvió de refugio para escribir las Pequeñas tragedias, entre ellas Mozart y Salieri, y los Cuentos de Belkin, en que figuran “El duelo”, “La nevasca”, “El constructor de ataúdes” y “Las noches de Egipto”. Una vez más Pushkin deja atrás a sus modelos: las Dramatic Scenes de Barry Cornwall (Bryan Procter), ahora desconocido autor inglés que se propuso escribir un teatro minimalista donde la acción dramática queda reducida a lo esencial; y los Tales of my Landlord de sir Walter Scott. La prosa de Pushkin es tan perfecta como su poesía y parece tan intemporal como la de Jane Austen.
Ya casado con Natalia Goncharova, terminó tras ocho años de trabajo Oniéguin, novela en verso, poema narrativo que funda la gran tradición novelística rusa y al mismo tiempo es la cumbre de su poesía nacional. Para escribirla inventó la llamada “estrofa oneguiniana”, un soneto que mezcla la forma itálica con la inglesa: tres cuartetas que terminan en un pareado. Como en Lope de Vega o en Darío, para Pushkin la rima no es un obstáculo sino un medio natural, una forma de hablar con la que todo puede decirse.
Un viaje a los Urales y sus trabajos como historiador de la corte le dieron material para dos admirables novelas cortas: La hija del capitán y El bandido Dubrobski. Su trabajo culminó con tres obras maestras: el relato La dama de espadas, el byliny o cuento popular El zar Saltán y el poema narrativo El caballero de bronce. El hombre común se ve aplastado por los desastres —una inundación de San Petersburgo bajo el río Neva— y por el poder absoluto que representa la estatua de Pedro el Grande, de Falconet, a quien Voltaire y Diderot recomendaron con Catalina la Grande.
Otra leyenda folclórica, El cuento del gallo de oro, que Ana Ajmátova identificó como una versión de “La leyenda del astrólogo árabe” de Washington Irving, permite una lectura en clave de su doble conflicto con el zar —la censura y la persecución de Natalia— y bien puede haber sido una de las causas que precipitaron el desenlace mortal.
No es posible pensar en lo que hubiera hecho Pushkin de haber alcanzado los ochenta años de Goethe. Su obra inconmensurable, escrita en las condiciones más adversas del mundo, basta para darle una dimensión universal. Termina el siglo veinte. Pushkin sigue viviendo para siempre.
Una pequeña tragedia
Pero la mejor manera de honrarlo es dejar hablar a Pushkin, cuando menos a través de una de sus Pequeñas tragedias,Mozart y Salieri. Gracias a Amadeus, la obra de teatro de Peter Shaffer y la película de Milos Forman, se consagró la hipótesis de que Mozart fue envenenado por Antonio Salieri (1750-1825).
Se trata de una gran injusticia. Salieri fue un buen músico y el maestro de Beethoven, Schubert y Liszt. Pushkin dice haber leído en un periódico vienés la confesión póstuma del maestro italiano. En uno de los cuadernos de conversaciones de Beethoven figura también esta versión. Pero lo que Salieri dijo a su discípulo Ignaz Moscheles en el asilo de pobres donde murió fue: “Puedo jurarle como hombre de honor que no es verdad esa conseja absurda. Dicen que envenené a Mozart. Pero no es cierto. Sólo es maledicencia, pura maledicencia. Dígale al mundo, querido Moscheles, que en su lecho de muerte, se lo confesó Salieri”.
Hoy sabemos que Wolfgang Amadeus Mozart murió de sus viejas enfermedades y del tratamiento brutal impuesto por los médicos. Charles Johnson, uno de sus grandes traductores, supone que Pushkin, al escribir la obra, pensaba en sí mismo: la crítica que le hace Salieri a Mozart es la misma que enderezaban contra Pushkin sus contemporáneos. Y esta pieza teatral es su respuesta.
La versión que presentamos no puede compararse a las Oeuvres coordinadas por Efim Etkind, pero al menos es fruto de una colaboración que ha durado quince años. A partir de una traducción literal de O. F., se intentó conseguir un verso español que fuera al menos un eco lejano y aproximado del verso blanco de Pushkin en ruso. No se trata de una paráfrasis sino de un texto fiel. La única traición, a la que obligó su puesta en escena, fue añadir los dos versos finales que no figuran en el original pero resumen el sentido de la obra entera:
Mozart y Salieri
Escena I
Una habitación
Salieri: Dicen que no hay justicia en esta tierra.
Tampoco habrá en el cielo. Para mí,
esto es más claro que la simple escala.
He llegado a este mundo amando el arte.
En la infancia brotaban de mis ojos
lágrimas si escuchaba los acordes
del órgano en la iglesia centenaria.
Muy pronto abandoné las distracciones
y rechacé cuanto no fuera música
para entregarme todo a los sonidos.
Hallé muy arduos los primeros pasos,
fatigoso el camino, y sin embargo
pude vencer zozobras, contratiempos.
Basé el arte sublime en el oficio.
Me hice artesano. Di docilidad
y obediencia veloz a cada dedo.
Perfecta afinación cobró mi oído.
Asesiné a la música y después
me puse a disecarla como a un muerto.
Y cuando me adueñé al fin de la técnica
ya pude fantasear, libre y seguro.
Me oculté a componer. No ambicionaba
la fama cruel ni recompensa alguna.
A menudo, en mi celda silenciosa,
sin comer ni dormir, compuse, ebrio
de inspiración y goce, para luego
quemar mis notas y serenamente
ver convertirse en humo las ideas
y los sonidos que de mí brotaron.
Y esto no es nada: cuando Gluck, el grande,
nos reveló de golpe sus secretos
—fascinantes, profundos, misteriosos—,
manso y humilde renegué de todo
lo aprendido y amado: aquella música
que antes supuse la verdad divina.
Seguí a Gluck sin descanso, ciegamente,
como niño extraviado al que señalan
el único camino. Tesonero,
me esforcé hasta lograr lo ambicionado
en el arte sublime. En ese instante
la fama me sonrió, mis armonías
encontraron espíritus afines.
Gocé feliz el fruto de mi esfuerzo.
Mi gloria fue producto del trabajo.
No conocí jamás celos ni envidia.
Me alegró ver triunfar a mis amigos,
hermanos en el arte más hermoso.
No me dolí siquiera cuando, excelso,
Piccini cautivó con sus acordes
a los salvajes bárbaros franceses.
Y vibré al escuchar por vez primera
de Ifigenia la música tristísima.
Nadie podrá llamarme bajo o ruin.
Nadie osaría decir: “Pobre Salieri,
es un vil envidioso despreciable,
una víbora abyecta, pisoteada
que en bestial impotencia muerde el polvo”.
Y sin embargo debo confesar
que a partir de hoy envidio. Me desgarra
el tormento rabioso de la envidia.
Pido al cielo justicia. No hay derecho:
el don sublime, la sagrada llama
no son premio del rezo, la fatiga,
los sacrificios, el trabajo duro.
No es justo, no lo es, que el don, la llama
iluminen radiantes la cabeza
de un loco, un libertino… ¿Mozart, Mozart?
(Entra Mozart.)
Mozart: Qué lástima. Intentaba sorprenderte
con otra de mis bromas.
Salieri: Hace mucho
que llegaste a mi cuarto?
Mozart: No, Salieri:
acabo de llegar. Quería mostrarte
una cosita, pero en el camino
oí tocar en la taberna sórdida
a un violinista ciego. Interpretaba
Voi che sapete. Tú no te imaginas
qué gracia me causó escuchar mi obra.
No resistí: te traje al violinista.
Pase usted, amigo. Tóquenos ahora
algo de Mozart como sabe hacerlo.
(Entra el violinista ciego y toca un aria de Don Giovanni.)
Salieri: No le encuentro la gracia francamente.
Mozart: Salieri, es imposible no reírse.
Salieri: Jamás me río cuando el pintorzuelo
de brocha gorda imita la divina
Madona rafaelista, o un poetastro
parodia al Dante… Lárguese usted, anciano.
Mozart: Espere, aún no se vaya. Le daré
para unas copas. Beba a mi salud.
(Sale el violinista ciego.)
Mozart: Salieri, estás de malas hoy en día.
Mejor te digo adiós. Vuelvo mañana.
Salieri: ¿Qué me trajiste?
Mozart: Una bagatela.
Anoche no dormí. Se me ocurrieron
unas cuantas ideas y hace rato
las anoté. Se me antojó mostrártelas
para que opines; aunque en modo alguno
quiero ser un estorbo.
Salieri: Mozart, Mozart,
siempre eres bienvenido. Toca, escucho.
Mozart: Yo, por ejemplo: un hombre enamorado,
enamorado quizá no, tan sólo
feliz con una niña y un amigo
—tú, por ejemplo— cuando de repente
todo se altera, surgen las tinieblas
y la visión macabra. Escucha, escucha.
(Mozart se sienta al piano y toca.)
Salieri: Es un prodigio. ¿Cómo tú, insensato,
pudiste entrar en la taberna inmunda
en donde toca un pobre diablo? Ay, Mozart,
no eres digno de Mozart.
Mozart: Di ¿te gusta?
Salieri: Cuánta profundidad y qué elegancia
y audacia y armonía. Eres un dios
y no lo sabes, Mozart. Pero, en cambio,
yo sé que eres un dios.
Mozart: Es muy probable,
No lo podría jurar porque tengo hambre.
Extraña cosa ser un dios hambriento.
Salieri: Entonces, Mozart, déjame invitarte
a que cenemos en “El León Dorado”.
Mozart: Me parece muy bien. Voy a avisarle
a mi mujer que cenaré contigo.
(Sale Mozart.)
Salieri: No puedo resistir a mi destino.
Fui el elegido para detenerlo.
Si no lo hago, perderemos todos
los sacerdotes del excelso arte,
no sólo yo con mi pequeña fama.
De nada servirá que Mozart viva
y ascienda cada vez cumbres más altas.
No debe todo depender de Mozart.
En cuanto Mozart deje este planeta
la música sin él se vendrá abajo.
El genio no se compra ni se hereda.
Él es un ángel. Trajo sus canciones
y despertó en nosotros los terrestres
ansias inalcanzables. Es preciso
enviarlo de regreso a las alturas.
Aquí tengo el veneno. Don postrero
de mi amada Isidora. Cuántos años
lo he tenido conmigo. Cuántas veces
he sofocado mi deseo de emplearlo
con los canallas que mi pobre vida
transformaron en llaga sin cauterio.
Hondamente me hieren las ofensas.
No soy ningún cobarde, y de la vida
muy poco espero ya. Cuando las ansias
de morirme sentí, me dije siempre:
“¿Matarme? ¿Para qué? Tal vez mañana
me dará la existencia una alegría
o una noche inspirada y deleitosa.
Tal vez surja otro Haydn y disfrute
de su perfecta música. O acaso
ofensas me caerán aun más hirientes,
si lo quiere el destino que es cruel siempre.
Entonces sí me servirá el veneno”.
Mi intuición salió cierta: ya he encontrado
al enemigo. Y ya un Haydn nuevo
llenó mi alma de supremos goces.
Veneno, don de amor, llegó la hora:
voy a echarte en la copa del amigo.
Telón
Escena II
(La taberna. Un gabinete reservado. Un piano. Mozart y
Salieri se hallan a la mesa.)
Salieri: Mozart, te veo muy triste. ¿Qué te pasa?
Mozart: No te preocupes, no me pasa nada.
Salieri: Sí, me parece que algo te atormenta.
La comida y el vino fueron buenos
y estás huraño y triste.
Mozart: Bien, de acuerdo:
estoy muy preocupado por mi Réquiem.
Salieri: ¿Trabajas en un Réquiem? ¿Desde cuándo?
Mozart: Ya llevo tres semanas. Es un caso
extraño. ¿Te he contado?
Salieri: No me has dicho.
Mozart: Tendrás que oírme: hará unos veinte días
regresé tarde a casa. Mi mujer
me informó que había ido de visita
un ser todo enlutado. No dormí
pensando en quién sería y qué buscaba.
Aquel hombre insistió sin encontrarme
una vez y otra vez. Pero una tarde,
cuando jugaba con mi hijo, el hombre
llegó a mi casa y pude recibirlo.
Vestía completo luto. Saludó
cortésmente. Afirmó que pagaría
por un réquiem. Cuando hubo hecho su encargo,
se fue tan misterioso como vino.
Jamás ha vuelto a verme el enlutado.
Empecé de inmediato a hacer la música.
Te diré que me siento satisfecho:
no quiero separarme de mi Réquiem.
Aún no te he dicho todo: yo… yo… yo…
Salieri: Dilo ya de una vez.
Mozart: El enlutado,
el enlutado me persigue siempre.
De día y de noche como sombra sigue
todos mis pasos. Aun en este instante
siento que está invisible entre nosotros.
Salieri: Mozart, qué tontería. Por favor,
no tengas miedo. Deja de pensar
en cosas tristes. ¿Sabes? Beaumarchais
solía decirme: “Fíjate, Salieri,
para ahuyentar los negros pensamientos
lo mejor es el vino o la lectura
de mi genial comedia sobre Fígaro”.
Mozart: Sí, fue tu gran amigo. Para él
escribiste Tarara que me encanta.
Tiene un pasaje fascinante. Adoro
cantarlo siempre cuando estoy alegre.
Escúchame, Salieri: ¿será cierto
que Beaumarchais envenenó a un amigo,
a no sé quién en no sé dónde… Dicen.
Salieri: No, Mozart, es mentira. Para ello
seriedad y coraje le faltaban.
Mozart: Beaumarchais fue genial. Tú y yo lo somos.
Crimen y genio son incompatibles.
(Salieri echa el veneno en la copa.)
Salieri: Si así lo crees, bebe de esta copa.
Mozart: Brindo por tu salud, por la amistad
de Mozart y Salieri, grandes músicos.
(Mozart bebe.)
Salieri: Espera que yo tome de la mía.
Mozart: No quiero beber más. Voy a tocarte
algo de lo que llevo de mi Réquiem.
(Mozart se sienta al piano y toca.)
Mozart: Salieri ¿estás llorando? ¿Por qué? Dime.
Salieri: Nunca antes he llorado en esta forma
lágrimas a la vez dulces y amargas
como el cansancio de un deber cumplido.
Me parece que un arma bienhechora
un miembro enfermo me amputase.
Oh Mozart, no hagas caso: continúa.
Y que mi alma se anegue con tu música.
Mozart: Ah, si todos sintieran como tú
el arte de la música… Imposible:
el mundo acabaría. Nadie ya
se ocuparía de asuntos terrenales.
La música iba a ser centro de todo.
Somos pocos los grandes elegidos;
no abundamos los sumos sacerdotes
de la belleza. Imprácticos, dejamos
el lucro para otros. ¿No lo crees?…
Salieri, no estoy bien. Algo me pasa.
Me marcho a descansar. Adiós, amigo.
(Sale Mozart.)
Salieri: Mozart, adiós. Será tu sueño eterno.
Pero ¿es verdad lo que dijiste? ¿Son
incompatibles genio y crimen? No:
¿Y Miguel Ángel?… ¿O será invención
o engaño torpe del infame vulgo?
Acaso no mató nunca en su vida
el constructor del Vaticano. Y yo
no soy un genio como él y Mozart.
No pasaré a la historia por mi música
sino por ser el que ha matado a Mozart.
Telón –