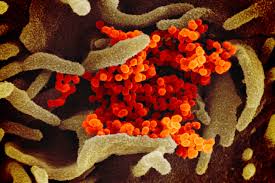Escucha a la autora:
Estados Unidos ha arrastrado a lo largo de su historia un doble pecado original: el exterminio y sometimiento de los habitantes nativos, y la esclavitud que culminó en una cruenta guerra civil. Esa guerra decimonónica mantuvo la unidad del país a sangre y fuego y abolió la esclavitud de iure. Pero no de facto: la segregación en el sur sobrevivió una centuria junto con el racismo que la sustentaba.
Indios nativos y negros no fueron las únicas víctimas del nativismo. El mayor mito en la historia de Estados Unidos es el melting pot: la leyenda insostenible que pinta al país como un paraíso de tolerancia e inclusión que funde en un solo caldero a todos los que llegan a sus costas buscando refugio.
El paradigma que mueve al nativismo –la “restauración de la supremacía de la raza blanca anglosajona”– se transformó en un odio profundo al otro. A cualquiera que tuviera creencias, nacionalidad o etnia diferentes a los anglosajones. Irlandeses, chinos, católicos, griegos, turcos, armenios, serbios, italianos, mexicanos y judíos sufrieron una discriminación sin fisuras entre el siglo XIX y principios del XX.1
Cada ola de inmigrantes exacerbó el racismo y los argumentos que lo justificaban. Desde la “ciencia”, una caterva de seudocientíficos pretendió probar la inferioridad de cualquiera que no formara parte de la hipotética raza blanca. Fundaron revistas y publicaron encuestas e investigaciones amañadas, artículos y libros para probar que la inmigración debilitaba y corrompía la pasta anglosajona original y “genéticamente superior” del país, y exigieron a los políticos medidas para detener la inmigración y evitar un “suicidio racial”.
Madison Grant, el aristocrático teórico de la eugenesia, propuso a principios del siglo XX, como único remedio para evitar ese suicidio, la “esterilización eugenésica” para librar al país de los débiles, fracasados e inmigrantes indeseables. Se rumoraba que Adolf Hitler le había escrito alguna vez a Grant confesando que “su libro era su Biblia”.2 La economía se convirtió en la última justificación del racismo: los inmigrantes se volvieron el chivo expiatorio perfecto, la primera y última causa de cualquier crisis económica y su cauda de desempleo.
Para 1924, una serie de leyes antiinmigración cerraron el país a los asiáticos, impusieron estrictas cuotas de entrada a inmigrantes considerados indeseables y validaron el acoso y la deportación de extranjeros sin documentos. Condenaron a la muerte a cientos de miles, si no es que a millones de judíos perseguidos por el nazismo que habían permanecido de noche y de día a las puertas de los consulados estadounidenses en Europa en espera de una visa que nunca llegó. Ningún relato del sufrimiento de quienes pedían refugio logró conmover el ánimo público. Como ahora, lo que la ciudadanía demandaba era convertir al país en una fortaleza racial cerrada a piedra y lodo.
El término raza, tan ajeno a culturas políticas verdaderamente incluyentes, adquirió carta de naturalización en Estados Unidos, y el nativismo se convirtió en un ingrediente fundamental del conservadurismo republicano.
…
A mediados del siglo XX, el New Deal era el paradigma político en Norteamérica. El largo gobierno de Franklin D. Roosevelt había consolidado un poderoso Estado benefactor y regulador, legitimado programas sociales de ayuda a los más necesitados y el apoyo a la educación pública. Sin embargo, en aras de la estabilidad y para mantener el predominio demócrata, un acuerdo tácito entre las élites de los estados sureños y los políticos demócratas en Washington mantuvo por décadas la segregación entre negros y blancos en el sur a cambio de votos. A su vez el Partido Republicano se había movido al centro y adoptado un conservadurismo moderado y pragmático. La ecuación política cambió hacia rumbos inesperados en 1964, con el aplastante triunfo del demócrata Lyndon B. Johnson sobre el republicano Barry Goldwater.
Johnson emprendió las reformas que pasaron a la historia como la Gran Sociedad y que serían el principio del fin del segregacionismo legal en el sur. Pero el triunfo del nuevo presidente fue pírrico. Johnson, un político hábil y astuto, sabía –y lo dijo más de una vez– que con las reformas los demócratas habían roto el pacto tácito con los blancos sureños y que perderían sin remedio el apoyo electoral del sur. Paradójicamente, el republicano al que había derrotado se transformó en el ideólogo de las élites sureñas segregacionistas que, como Johnson había previsto, empezaron a abandonar las filas demócratas.
Barry Goldwater revolucionó el gop (como se le conoce al Partido Republicano por las siglas de Grand Old Party) y estableció el credo conservador que es hoy por hoy el corazón de la agenda republicana. Satanizó al Estado benefactor y propuso encogerlo a su mínima expresión. En nombre de la libertad y el libre mercado, promovió incansablemente la reducción del gasto federal y la devolución de poder a estados y localidades que debían ser los encargados naturales de la educación y de los programas de salud y ayuda a los grupos más pobres, herencia del New Deal.
El verdadero conservadurismo –de acuerdo con Goldwater– debía luchar en contra de cualquier regulación proveniente de Washington y del alza de impuestos, especialmente a los más ricos (los motores del progreso y el crecimiento económico en la nueva visión republicana). El nativismo fue la cereza del pastel. A partir de Goldwater la agenda conservadora se volvió abiertamente antiinmigrante.
Richard Nixon recogió lo que le convenía del ideario de Goldwater para emprender una “estrategia sureña” que consolidaría el conservadurismo republicano en los estados del sur profundo y modificaría el tradicional mapa político del país. El reacomodo de fuerzas políticas colocó al gop en el centro de dos corrientes electorales contrapuestas que no ha podido armonizar: un electorado de escasos recursos, blanco, de cuello azul, poco educado, aislacionista, resentido y racista, y una élite de votantes y cabildos inmensamente ricos, dueños de poderosas industrias, bancos e instituciones financieras.
El Partido Republicano se encontró pronto entre la espada y la pared: entre la necesidad de consolidar los votos de su electorado cautivo a través de promesas que anunciaban un futuro radiante y la dependencia de sus patrocinadores millonarios que promovían una agenda política opuesta a los intereses de los votantes conservadores más pobres.
El resultado, dice E. J. Dionne en Why the right went wrong, fue un círculo vicioso de promesas y traiciones que sumó a la agenda populista conservadora, centrada en el concepto de raza, la palabra rabia. Un enojo profundo de la base republicana que es la fuente de la que abreva la exitosa campaña electoral de Donald Trump.
…
En unos cuantos años las roldanas y engranajes que movían al sistema político estadounidense han dejado de funcionar. La vieja maquinaria, que arrastra lastres de siglos, no ha podido ser reparada, y las nuevas piezas no embonan con el instructivo legal redactado por los creadores del sistema. La parálisis política que amenazaba al país desde hace décadas con la radicalización del conservadurismo, salió a la luz y se fortaleció durante la presidencia de Barack Obama. Las viejas normas y la evolución –o involución– del armazón político mismo se han convertido en obstáculos casi insalvables para la gobernabilidad.
La normas constitucionales para la elección de senadores, por ejemplo, fueron creadas para dar una representación equilibrada a todos los estados del país. Pero con el paso de las décadas y la migración rural a las ciudades, han derivado en una representación muy poco democrática que favorece a los sectores más conservadores dentro y fuera del Partido Republicano, independientemente del número de votantes que representan.
Los huecos en los cimientos constitucionales han permitido que un candidato que recibe menos votos ciudadanos resulte el triunfador en una elección presidencial porque gana más estados (como sucedió en el año 2000, cuando el demócrata Al Gore, que recibió más votos populares, perdió frente al republicano George W. Bush que se llevó treinta de los cincuenta estados del país).3
Dentro del Senado estas normas añejas han favorecido un profundo desequilibrio de poder y alimentado la ingobernabilidad. De acuerdo con E. J. Dionne, senadores que representan a 11% de la población del país –que vive, por lo demás, en estados pequeños y conservadores– pueden reunir con toda facilidad los 41 votos que se requieren para bloquear cualquier iniciativa en la Cámara. Todo ello para no hablar de la danza de delegados y superdelegados en las primarias que pueden imponer su voluntad y anular en la convención partidista el resultado del voto individual, libre y secreto en elecciones primarias y caucuses.
El juego entre votantes y delegados, que ha adquirido relevancia en esta rueda electoral como producto del impacto de la candidatura de Donald Trump, es otro engranaje antidemocrático del sistema político de Estados Unidos. Tanto en el Partido Republicano como en el Demócrata, los delegados salen de las primarias. Los republicanos pasan, sin embargo, por un filtro triple: partidarios locales nombran a delegados estatales y estos, a su vez, eligen a los nacionales que irán a la Convención. Los superdelegados de ambos partidos –gobernadores, congresistas y líderes estatales– tienen aún más peso que los delegados. El Comité Nacional Republicano y los grupos de interés que apoyan al partido abrigan hoy por hoy la esperanza de que los delegados derriben la candidatura de Trump a pesar de los millones de votos que ha recibido.
En la atmósfera actual de polarización, el sistema bipartidista norteamericano se ha convertido asimismo en un mecanismo descompuesto. En una democracia multipartidista, como la de Francia, un partido radical de derecha no paraliza la gobernabilidad (a menos que los votantes pierdan la cabeza y le regalen la presidencia y el legislativo). La necesidad de construir coaliciones con otros partidos más moderados para llegar al poder y ejercerlo obliga a la ultraderecha a moverse al centro, como ha sucedido con el Frente Nacional de Marine Le Pen.
Este es un tránsito imposible en la vida política de Estados Unidos. El sistema bipartidista ha derivado en gobiernos divididos, alérgicos al compromiso, donde los conservadores republicanos incrustados en el legislativo –y hasta hace unos meses en la Suprema Corte– han optado por obstaculizar todas las iniciativas del presidente demócrata en turno. Cualquier triunfo de la Casa Blanca se convierte automáticamente en una derrota para el Capitolio.
En el pasado las diferencias de un gobierno dividido se zanjaban a través de la negociación y el compromiso: republicanos y demócratas se movían al centro para garantizar la gobernabilidad. Esta saludable dinámica empezó a agonizar en los años noventa durante el gobierno de Bill Clinton. Los acuerdos bipartidistas han sido una de las víctimas principales del giro a la ultraderecha del gop. La radicalización ha sido, en efecto, asimétrica, según las elocuentes cifras a las que acude Dionne. De acuerdo con encuestas del Pew Research Center, en 2014, 67% de votantes republicanos se calificaban a sí mismos como conservadores y tan solo 32% se llamaban moderados o liberales. Por el contrario, 34% de demócratas se consideraban liberales y 63% se identificaban como moderados o conservadores. La base de republicanos para negociar acuerdos en un territorio común es mucho más reducida en el gop que entre los demócratas.
La explicación de este raro fenómeno que corre contra la demografía (Estados Unidos es un país cada vez más diverso étnica y culturalmente), contra la cultura política de mujeres y jóvenes (crecientemente seculares y modernos) y a favor de una coalición de votantes en extinción (blancos mayores de cincuenta años, aislacionistas, profundamente ignorantes, religiosos y racistas) tiene tres vertientes principales.
En primer lugar es resultado del surgimiento reciente de poderosísimos centros de poder paralelos: grupos de interés con inmensos recursos económicos que han explotado las libertades que les otorgó en 2010 la decisión de la Suprema Corte conocida como Citizens United que eliminó los topes a la cantidad de dinero que las corporaciones pueden dedicar a la participación política. También es producto de la multiplicación, a partir de los años noventa, de medios de comunicación masivos ultraconservadores ligados al Partido Republicano y a los grupos de interés multimillonarios, entre los que sobresale la cadena televisiva Fox News.
La segunda vertiente que ha alimentado la radicalización republicana a la derecha es el legado histórico conservador que corre desde la campaña anticomunista de Joseph McCarthy, pasa por Barry Goldwater y Nixon y desemboca en los candidatos aislacionistas, fanáticos y nacionalistas que dominan el escenario de la campaña del gop por la presidencia en el 2016.
El tercer componente de la polarización política republicana, que ha estado presente desde la fundación de Estados Unidos, es el nativismo, eufemismo que los estadounidenses usan para enmascarar el racismo que ha teñido su cultura política desde los orígenes del país.
…
Los votantes frustrados del gop, que son el cimiento de movimientos como el Tea Party y enarbolan además una agenda cultural medieval, no tuvieron nunca oportunidad de imponerse dentro del partido a los grupos de interés multimillonarios que conforman los comités de acción política, conocidos como súper pacs, y que son los dueños del dark money, el dinero oscuro que ha colocado sus propios intereses en el corazón de la agenda republicana.
Jane Mayer ha dedicado años a estudiar a los grupos conservadores más ricos de Estados Unidos y su extensa red de influencia política. El resultado es Dark money, un libro extraordinario y exhaustivo, de reciente publicación,4 que se lee, a ratos, como una novela de terror o como un libro detectivesco, lleno de traiciones, intrigas y complots, villanos incluidos.
Mayer describe a detalle el complejo e inteligente tejido que un grupo de familias riquísimas, encabezadas por los hermanos David y Charles Koch, ha construido por décadas hasta imponer su agenda sobre uno de los dos partidos políticos del país. Han acumulado tanta influencia que se han convertido en un poder paralelo que amenaza con suplantar al Partido Republicano mismo.
No son solo las cantidades incalculables de dinero que han dedicado a la tarea de controlar el sistema político (en la campaña electoral de 2012 invirtieron siete mil millones de dólares, más una buena cantidad de dinero “oscuro”), sino la extensa red de organizaciones que han creado y que han penetrado todos los ámbitos de la vida del país, desde la academia hasta grupos como el Tea Party.
Los Koch han financiado una maquinaria política montada en instituciones filantrópicas (que les permiten evadir impuestos), instituciones educativas y think tanks (como la Fundación Heritage y el Instituto Cato), cabezas de playa en las principales universidades del país y sistemas de becas que promueven su visión económica (una copia en calca de las ideas de Goldwater, más las que les convienen, como la lucha contra cualquier regulación ambientalista que pueda afectar a las empresas petroleras altamente contaminantes que son la base de su fortuna). Organizaciones que son un perfecto caldo de cultivo para formar maestros, pensadores y líderes de opinión que propaguen sus ideas.
Los Koch han contratado publicistas eficaces y sin escrúpulos que diseñan sin prisa ni pausa publicidad negativa y han creado también una red de organizaciones fantasmas. Cascarones que rebotan dinero de uno a otro para mantener en el anonimato a sus donadores y mover recursos y gente por debajo del agua para apoyar a grupos afines y a los candidatos que comparten su agenda conservadora.
Los hermanos Koch financiaron también la redistribución de distritos electorales en 2010 (el tristemente célebre gerrymandering) que asegura a muchos republicanos su asiento en el Senado o en la Cámara. El gerrymandering aglomeró a los votantes demócratas en algunos distritos, de tal manera que muchos de sus votos se perdieran, y al electorado conservador en otros, donde los candidatos republicanos podrían ser electos y reelectos sin ninguna competencia.
La resolución Citizens United de 2010 rompió el único dique que limitaba la participación política de los Koch. Las sumas aplastantes de dinero que pueden usar legítimamente desde entonces, han puesto a sus pies a jueces, senadores, representantes y candidatos presidenciales. (Para muestra un botón: Mitch McConnell, el líder republicano del Senado, se ha negado sin ningún fundamento legal a considerar al candidato a la Suprema Corte propuesto hace semanas por el presidente Obama. Lo que está defendiendo, en realidad, es la vigencia de la Citizens United que tanto favorece a sus patrones, los Koch.) El creciente poderío de la élite de supermillonarios, un grupo de interés que no ha sido elegido por nadie y a nadie rinde cuentas, es otro engranaje disfuncional y antidemocrático del sistema político de Estados Unidos.
Se necesitaría una bola de cristal para predecir, en medio de la caja de Pandora que ha sido la campaña republicana, lo que sucederá en la Convención de julio en Cleveland.
Lo cierto es que ni los poderosos donadores que rodean a los hermanos Koch ni los políticos tradicionales del gop quieren avalar la nominación de Trump. Si pretenden detenerlo enfrentarán dos escenarios a cuál más sombrío. En el primero, que Jacob Weisberg5 ha bautizado como el escenario Sansón, Trump destruiría al Partido Republicano junto con su propia carrera política. En el segundo, cada vez más remoto, se lanzaría como candidato independiente de un nuevo partido. En ambos, los demócratas conservarían la Casa Blanca y, muy probablemente, recuperarían el legislativo.
De lo que no hay ninguna duda es de que la lección central de la campaña de Donald Trump es que el eje de las preocupaciones del electorado republicano conservador (más importante aún que reducir el tamaño del Estado, los impuestos y el aborto) es la inmigración. El retorno a la escena política norteamericana de la obsesión con la pureza de raza y la convicción irracional de que el otro, el extranjero indeseable, amenaza con destruir no solo la supremacía de la raza anglosajona sino el país.
Mala noticia para México. ~
1 Peter Schrag, Not fit for our society. Immigration and nativism in America, Oakland, University of California Press, 2011.
2 Ibid., p. 76.
3 E. J. Dionne Jr., Why the right went wrong. Conservatism–from Goldwater to the Tea Party and beyond, Nueva York, Simon & Schuster, 2016.
4 Jane Mayer, Dark money. The hidden history of the billionaires behind the rise of the radical right, Nueva York, Doubleday, 2016.
5 “A wounded Donald Trump can still fatally floor the Republicans”, Financial Times, 8 de abril de 2016.
Estudió Historia del Arte en la UIA y Relaciones Internacionales y Ciencia Política en El Colegio de México y la Universidad de Oxford, Inglaterra.