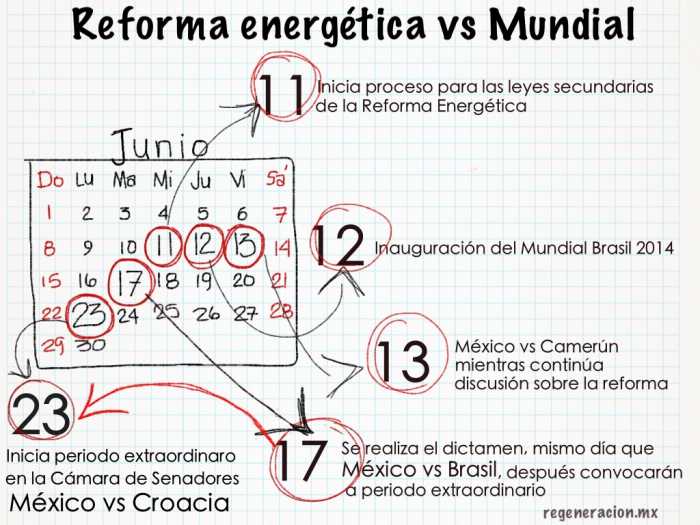A fines del año pasado, un grupo de conspicuos abajofirmantes alzó la voz para impedir el cierre de El Día, en solidaridad con los trabajadores del diario, sobre quienes pendía la amenaza de una liquidación. Más allá de su eficacia política, el desplegado tuvo un carácter informativo, pues muchos lectores ignorábamos que el periódico aún existía. Pasado su efímero esplendor de los años 60, cuando era uno de los pocos espacios abiertos a la protesta civil, el viejo diario lombardista cerró filas con el oficialismo y fue perdiendo lectores hasta convertirse en un sucedáneo del papel higiénico, utilizado como material de lectura en algunas peluquerías de Celaya. La práctica de inyectar vida artificial a un periódico en bancarrota suele perseguir fines políticos inconfesables. Por lo común, detrás del aparente dueño del diario hay un distinguido priista que trata de hacer méritos o ejercer presión para obtener puestos o canonjías. Sin embargo, los defensores de la prensa paraestatal, responsables de que El Día siga decorando los kioscos, suponen con extraño candor que sostener plazas de trabajo en cadáveres subvencionados por el erario beneficia al gremio periodístico.
La red de corruptelas que mantiene con vida a los diarios oficialistas perjudica en primer lugar a quienes tienen la desgracia de trabajar en ellos. En la prensa comercial, el afán de lucro ha engendrado vicios como el amarillismo y el chantaje a las figuras públicas. Pero cuando el dueño de un diario no quiere ganar lectores, sino adular a funcionarios o dar zancadillas a enemigos políticos, ningún fotógrafo, reportero o articulista puede esperar que la buena calidad de su trabajo se traduzca en un aumento de ingresos. Escribir en un diario semiclandestino, cuyo director no hace nada por aumentar el volumen de ventas, pues obtiene financiamiento por otros conductos (publicidad oficial pagada a precios inflados, maquila de impresos para dependencias públicas, etcétera) termina por malograr el talento del periodista mejor dotado. La figura emblemática del reportero borrachín y resentido que recibe embutes proporcionales al ridículo tiraje de su periódico no nació por generación espontánea: es la consecuencia más deplorable de haber trasladado la sinrazón burocrática al terreno del periodismo.
La costumbre mexicana de imprimir periódicos superfluos nació en la primera mitad del siglo XIX, gracias al afán protagónico de los caudillos con ambiciones presidenciales. En la época de los pronunciamientos, el primer paso para conquistar el poder era publicar un diario donde “los verdaderos patriotas” reprobaban la gestión gubernamental a nombre del pueblo cansado de sufrir. La abundancia de periodistas con un ambiguo sentido de la lealtad, a los que el Gallo Pitagórico llamó “muebles de traspaso”, facilitaba la proliferación de publicaciones coyunturales que desaparecían una vez alcanzado su objetivo político. Como respuesta a los ataques de “la facción impía” empeñada en sembrar la discordia civil, los caudillos publicaban diarios subvencionados por el erario, los llamados periódicos ministeriales.
Si exceptuamos las épocas de Juárez, Madero y Lázaro Cárdenas, la historia del periodismo mexicano ha sido una larga lucha para impedir que el Estado controle y tergiverse la opinión pública. Bajo la dominación del PRI, la simulación de las libertades postergó durante décadas el surgimiento de diarios independientes. El gobierno se valió de la censura y la amenaza de cortar el suministro de papel para escamotear al público la única información que de verdad le importaba. Los políticos en disputa por la presidencia usaban la prensa como un biombo para echarse lodo a trasmano. Quien deseara estar bien informado debía saber en qué secretarías cobraba cada articulista, con quién había cenado la noche anterior, cuál era su gallo en el juego por la sucesión y a quién buscaba beneficiar cuando criticaba la gestión de tal o cual funcionario. Fuera del cogollo político, sólo algunos privilegiados tenían acceso a ese código secreto. El gran público debía conformarse con una lectura incompleta y superficial de los diarios, que nunca penetraba el oscuro lenguaje de los periodistas alquilados para enviar señales equívocas. Incluso en los diarios con altos tirajes, la noticia más importante del día solía ser un criptograma que sólo interpretaban con acierto 50 o 100 hermeneutas acostumbrados a leer entre líneas.
Ese complejo sistema de exclusión informativa alcanzó su apogeo en tiempos del legendario Carlos Denegri, que a pesar de su notoria corrupción escribió por muchos años la columna política más leída del país. Vendido al mejor postor, Denegri nunca tuvo autoridad moral, pero la gente necesitaba leerlo para asomarse a los entretelones de la política, así fuera por una ventana turbia. Hoy sería imposible que un rufián tan obvio tuviera peso en la opinión pública. A costa de grandes sacrificios, los periodistas de México han conquistado por fin una independencia real, privilegio de doble filo que muchas veces utilizan para exhibir su pequeñez y su tontería. Sin embargo, el periodismo ministerial aún existe, y en los estados donde gobiernan los caciques del PRI es una carga muy onerosa para los contribuyentes. El cierre de El Nacional parecía anunciar que el gobierno abandonaba la subvención de periódicos autistas. Pero de nada sirve haber cerrado nuestro Granma si el gobierno se vale de prestanombres para controlar otros diarios que desempeñan la misma función. Si yo fuera el doctor Zedillo, me molestaría pagar tanto por recibir elogios que nadie lee. Ya pasaron los tiempos en que el señor presidente necesitaba recurrir al autobombo para sentirse querido. En un país donde La Güereja tiene 40 puntos de rating, hasta un actor de su talla puede cosechar un aplauso sincero. –
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.