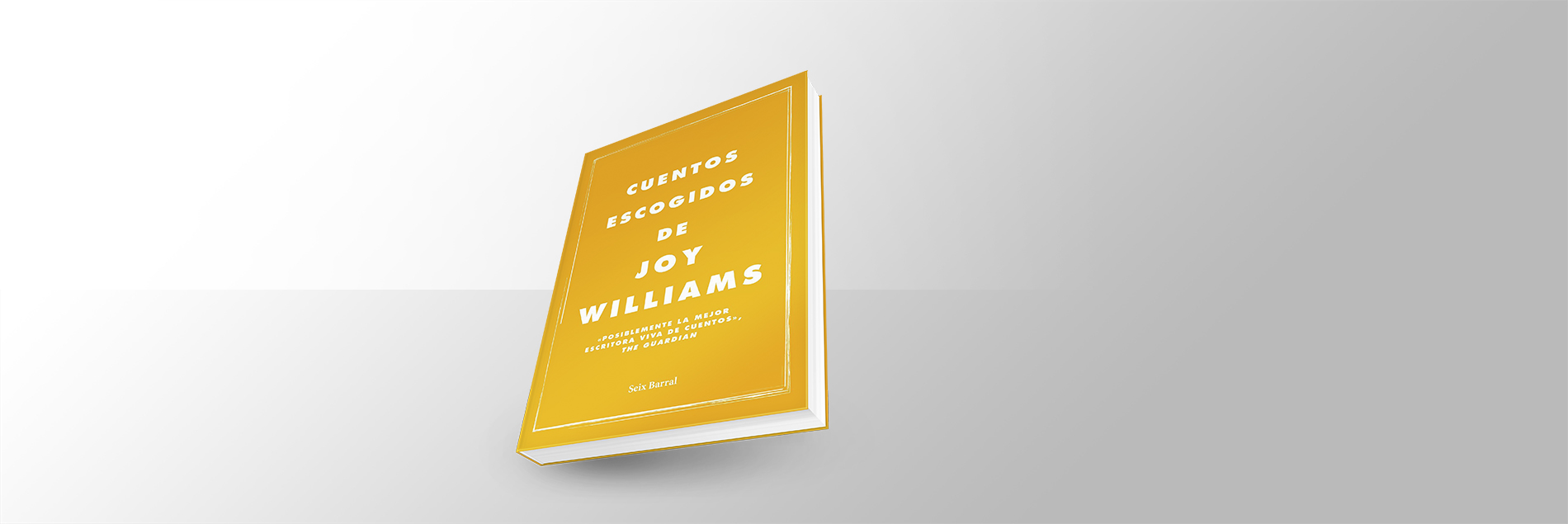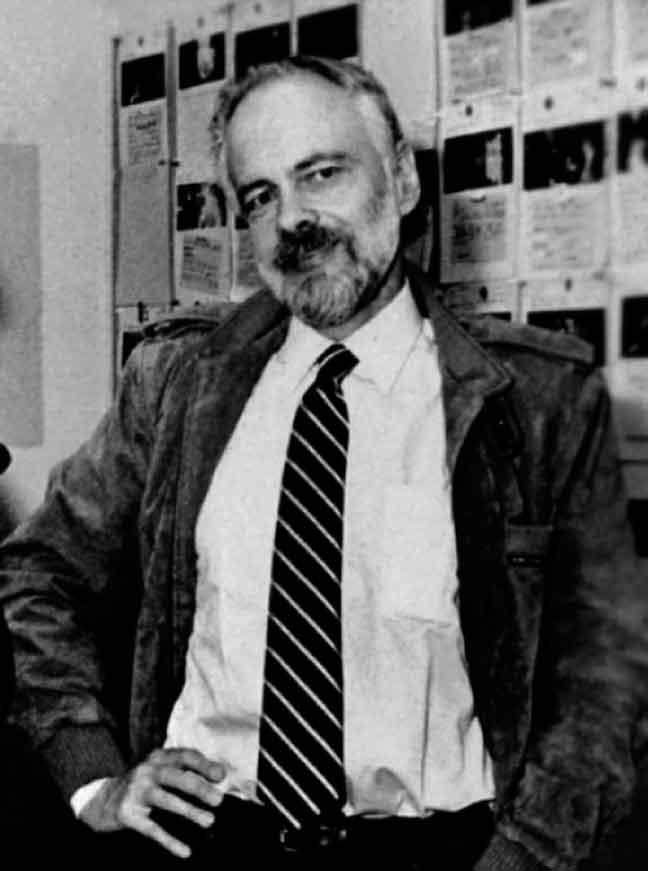La buena comida, el buen comer, es cosa de sangre y de vísceras, de crueldad y descomposición. Se trata de la grasa de cerdo cuajada en sodio, apestosos quesos de triple crema, de las tiernas mollejas y los hígados distendidos de animales jóvenes. Es cosa de cuidado arriesgar las fuerzas oscuras y bacterianas de la res, el pollo, el queso o los mariscos. Puede que las primeras doscientas siete almejas Wellfleet lo hayan llevado a un estado de rapto, pero la doscientos ocho quizá sea la que lo mande a la cama con sudores, escalofríos y vómitos.
La gastronomía es la ciencia del dolor. Los cocineros profesionales pertenecen a una sociedad secreta cuyos antiguos rituales surgen de los principios del estoicismo ante la humillación, la herida, el cansancio y las amenazas de la enfermedad. Los compactos miembros de una bien aceitada cocina se parecen mucho a la tripulación de un submarino. Confinados durante sus horas despiertas a espacios mal aireados y abrasadores, es común que adquieran los rasgos de los pobres diablos que eran enrolados por la fuerza en las armadas reales de tiempos napoleónicos: superstición, desprecio por los intrusos y lealtad a ninguna bandera que no fuese la suya.
Mucho ha cambiado desde que Orwell publicara en Down and out in Paris and London sus memorias de los meses que pasó como lavaplatos. La cocina de gas y los ventiladores de escape han hecho mucho para alargar la vida de los jefes de cocina. Hoy día los aspirantes a cocinero entran a este negocio porque quieren: han elegido esta vida, han estudiado para acceder a ella. Los mejores chefs son como estrellas deportivas. Van de cocina en cocina –agentes libres en busca de más acción y más dinero.
Yo he sido chef en Nueva York por más de diez años, y diez años antes de eso fui lavaloza, ayudante, cocinero y sous-chef. Entré al negocio cuando los cocineros todavía fumaban en sus estaciones y usaban cintas en el pelo. Hace algunos años no me sorprendía escuchar el rumor que hablaba de un estudio de la población carcelaria que descubrió que la principal ocupación de los reos antes de ser detenidos era: cocinero. Como sabemos casi todos los que estamos en el negocio de los restaurantes, hay una potente variedad de criminalidad en la industria: desde el garrotero que vende mariguana por celular, hasta el restaurantero que tiene dos juegos distintos de libros contables. De hecho fue este lado oscuro de la cocina profesional lo que me atrajo en un principio. Al inicio de los setenta dejé la universidad y me inscribí en The Culinary Institute of America. Lo quería todo: las cortadas y las quemaduras en las manos y muñecas, el humor macabro en la cocina, la comida gratis, el alcohol robado, la camaradería que surge del orden estricto y un caos que acaba con los nervios. Treparía por la cadena de mando, desde mal carne
{{ En español en el original. –N. del T.}}
(que quiere decir, “mala carne” o “novato”) hasta el trono del chef; haría lo que fuera necesario hasta tener mi propia cocina y mi propia tripulación de despiadados: el equivalente culinario de La pandilla salvaje.
Hace un año, mi más reciente y fallida misión –un restaurante de alto perfil en la zona de Times Square– quebró. Los proveedores de carnes, pescados y demás productos recibieron la noticia de que habrían de sentir el cuchillo en el cuello por culpa de uno de tantos proyectos mal planeados. Cuando los clientes llamaban para reservar mesas, una grabadora les informaba que nuestras puertas estaban cerradas. Con esa experiencia todavía fresca en la mente, empecé a considerar volverme un traidor a mi oficio.
♦
Digamos que hoy es una noche tranquila de lunes, que usted acaba de dejar su abrigo en el elegante y remodelado Art Deco en el distrito Flatiron y que está por hincarle el diente a un grueso trozo de atún aleta amarilla sellado con pimienta o a veintiuna onzas de carne Black Angus certificada, bien cocida. ¿Qué es lo que le espera?
El especial de pescado está a buen precio y el lugar recibió dos estrellas del Times. ¿Por qué no pedirlo? Si lo que le gusta es el pescado guardado desde hace cuatro días, entonces adelante, pídalo. Así funciona esto. El chef pide sus pescados y mariscos el jueves por la noche. Llega el viernes en la mañana. Espera vender la mayoría esa noche y la del sábado, que es cuando sabe que el restaurante estará más concurrido, y probablemente termine de sacar las últimas órdenes el domingo por la tarde. Muchos proveedores de pescado no entregan en sábado, así que lo más seguro es que el atún del lunes por la noche haya estado dando vueltas en la cocina desde el viernes temprano y quién sabe en qué condiciones. Cuando una cocina está en pleno ajetreo, las condiciones ideales de refrigeración prácticamente no existen; en esa urgencia hay demasiadas aperturas de la puerta del refrigerador mientras los chefs hurgan frenéticos y mezclan el atún con el pollo, el cordero y los cortes de res. Aun cuando el chef haya ordenado la cantidad exacta para el fin de semana y haya tenido que volverlo a hacer el lunes por la mañana, la única garantía de que el producto no se vuelva desecho es que haya un chef en extremo meticuloso que se asegure de que el proveedor esté entregando pescado fresco del domingo.
Por lo general, el mejor día es el martes: los mariscos están frescos, las comidas preparadas están recién hechas y el chef, uno espera, viene relajado de su día libre. (La mayoría descansa el lunes.) Los chefs prefieren cocinar para la clientela de entresemana y no para la de fin de semana, y es más probable que ofrezcan sus platillos más creativos durante el inicio de esta. En Nueva York, los locales salen a cenar entresemana. Los fines de semana se consideran noches de amateurs: reservadas para turistas, tontos y las hordas en camino al teatro que todo lo piden bien cocido. El pescado puede que esté tan fresco como una noche de viernes pero el martes tendrá además la buena voluntad del personal.
Quienes piden sus cortes bien cocidos en realidad le están haciendo un favor invaluable a aquellos en el negocio que nos preocupamos por los costos: pagan por el privilegio de comer nuestros desechos. En muchas cocinas se hace honor a la práctica antigua del “guárdalo para el bien cocido”. Cuando uno de los cocineros se topa con un filete particularmente desagradable –correoso, lleno de nervaduras y tendones, salido de la parte más baja del lomo y quizá incluso un poco apestoso por los días de almacenaje–, lo agitará en el aire y preguntará: “Chef, ¿qué quiere que haga con esto?” En ese momento, el chef tiene tres opciones. Puede decirle al cocinero que tire tan desagradable ejemplar a la basura, pero eso significa una pérdida total, y en el negocio de los restaurantes cada pieza de comida preparada, cortada o fabricada debe producir por lo menos tres veces lo que costó originalmente para que el porcentaje de costo por alimento le cuadre al chef. O puede decidir servir ese filete a “la familia” –es decir, al personal de piso– aunque, económicamente, es lo mismo que tirarlo. Pero no, lo que hará es repetir el mantra usado por chefs ahorrativos en todo el mundo: “Guárdalo para el bien cocido.” Para él, el filisteo que pide su comida bien cocida no va a ser capaz de distinguir la diferencia entre comida y despojos.
Y luego está la gente afecta al brunch [desayuno o comida a deshoras]. Esta palabra con be es temida por todo cocinero dedicado. Odiamos los olores y las salpicaduras de los omelettes. Aborrecemos la salsa holandesa, las papas caseras, esas patéticas guarniciones de fruta y todos los demás acompañamientos clichés creados para inducir a un público crédulo a pagar 12.95 dólares por un par de huevos. Nada desmoraliza más a un aspirante a escoffier que exigirle preparar omelettes de claras o huevos fritos con tocino. Puede decorar el brunch con toda la focaccia, todo el salmón ahumado y todo el caviar del mundo, pero no dejará de ser un simple desayuno.
Los vegetarianos, sin embargo, son más despreciados incluso que la gente afecta al brunch. Los cocineros serios ven a estos comensales –y a su facción extremista al estilo Hezbolá, los veganos– como enemigos de todo lo que hay de bueno y decente en el espíritu humano. Vivir sin ternera o sin caldo de pollo, sin mejillas de pescado, embutidos, queso o vísceras es una traición.
♦
Como a muchos de los chefs que conozco, me da risa cuando escucho a la gente oponerse a comer cerdo por razones no religiosas. “Los puercos son animales sucios”, dicen. Es obvio que estas personas jamás han ido a una granja avícola. El pollo –el alimento favorito de los estadounidenses– se echa a perder muy rápido; si no se maneja adecuadamente, infecta a los demás alimentos con salmonela, y además aburre a muerte a todo chef. Ocupa su ubicuo sitio en los menús como una opción para los clientes que no pueden decidir qué quieren comer. Muchos cocineros opinan que los pollos de supermercado son escuálidos e insípidos en comparación con las variedades europeas. El puerco, en cambio, es la onda. Los granjeros los dejaron de alimentar con basura desde hace décadas, e incluso cuando come puerco crudo usted tiene más posibilidades de ganarse la lotería que de contraer triquinosis. El puerco sabe distinto, dependiendo de lo que se haga con él; el pollo, en cambio, siempre sabe a pollo.
Otro ingrediente muy difamado en estos tiempos es la mantequilla. En el mundo de los chefs, en cambio, la mantequilla está en todo. Incluso en restaurantes que no se especializan en comida francesa –los de comida del norte de Italia, los de nueva cocina estadounidense o aquellos en que los chefs presumen que se están “alejando de la mantequilla y la crema”– usan mantequilla a manos llenas. En casi cualquier restaurante que valga la pena visitar se usa mantequilla para emulsionar y estabilizar las salsas. Con ella se compactan las pastas. Las carnes y pescados se sellan con una mezcla de aceite y mantequilla. Los ajos chalote y el pollo se caramelizan con ella. Es el primer y último ingrediente en casi cualquier sartén: a esa última pizca se le llama monter au beurre. Esto quiere decir que al comer en un buen restaurante usted puede despacharse una barra completa de mantequilla.
♦
Si usted es una de esas personas que sienten asco al pensar en que manos extrañas tocarán su comida, no debe comer fuera. Como apuntó el exchef Nicolas Freeling en su fundamental libro The kitchen, entre más alta la calidad del restaurante, más pinchazos, picoteos, manoseos y probadas ha recibido su comida. Para cuando un equipo de tres estrellas ha terminado de cortar y transformar su rape à la nage con cerezas secas e infusión de hiervas salvajes en un pequeño Partenón o una mini Space Needle [Aguja Espacial], docenas de dedos sudorosos habrán tocado cada parte del platillo. ¿Guantes? Hay una cajita de guantes de látex –en mi cocina los llamamos “guantes para examen de próstata”– en cada estación de la línea para aplacar a los inspectores de salubridad, pero ¿hay alguien que los use realmente? Sí, de pronto un cocinero se pondrá un par cuando esté trabajando con algo de olor persistente como el salmón. Pero durante las horas de servicio los guantes entorpecen y son hasta peligrosos. Cuando usas las manos constantemente, el látex hará que tires cosas y eso es lo último que quieres.
Hallar un pelo en el platillo provoca arcadas en cualquiera. Pero el único lugar en el que encontrará al equipo de cocina con una red en el pelo es en un restaurante de comida rápida. Para la mayoría de los chefs, usar cualquier cosa en la cabeza –incluso esos pintorescos tocados de papel, conocidos también como “filtros de café”– es una pesadilla: se desintegran cuando sudas, chocan contra los extractores y arden con facilidad.
El hecho es que la mayoría de las buenas cocinas son mucho menos asépticas que la cocina de su casa. Yo dirijo una cocina escrupulosamente limpia y ordenada, en la que la comida se rota, se almacena y se maneja con pulcritud. Pero si el Departamento de Salud local decidiera hacernos cumplir con cada una de sus ordenanzas, la mayoría de nosotros terminaríamos en la calle. Recientemente hubo un reportaje sobre la práctica de reciclar pan. Por medio de una cámara escondida, el reportero se horrorizó al ver que el pan no utilizado en una mesa era enviado de vuelta a una mesa nueva. Esto, para mí, no es noticia: el reúso de pan ha sido un secreto a voces –y una práctica muy común– en la industria desde hace años. Tiene más sentido preocuparse por lo que sucede con la mantequilla que se queda en la mesa: muchos restaurantes la reutilizan para hacer salsa holandesa.
¿Qué me gusta comer en mis horas libres? Cosas extrañas. Los ostiones son mis favoritos, especialmente a las tres de la mañana en compañía de mi equipo. También es buena la pizza focaccia con queso robiola y aceite de trufas blancas, especialmente en el patio de Le Madri las tardes de verano. Vodka congelado en el Siberia Bar, sobre todo si uno de los cocineros de los grandes hoteles llega con beluga. En el restaurante Indigo me encanta el estrudel de hongos y el guiso de res. En mi restaurante me gusta el boudin noir que escurre sangre en la boca, el hinojo braseado que prepara mi sous-chef, las sobras del pato confitado y los berberechos frescos cocidos con salchichas portuguesas grasosas.
♦
Me encanta la absoluta extrañeza de la vida de cocina: los soñadores y los enloquecidos, los refugiados y los sociópatas con los que continúo trabajando; los constantes olores de huesos rostizándose, de pescado sellado y líquidos hirviendo; el ruido y el traqueteo, el silbido y el rocío, las flamas, el humo y el vapor. Hay que decirlo, es una vida que te machaca. Muchos de los que vivimos y trabajamos en el submundo culinario somos disfuncionales de algún modo fundamental. Hemos elegido darle la espalda al trabajo de nueve a cinco, a tener el viernes o el sábado libre, a lograr construir una relación normal con alguien no involucrado en la cocina.
Ser chef se parece mucho a ser un controlador de tráfico aéreo: estás lidiando todo el tiempo con la amenaza de la catástrofe. Tienes que ser mamá, papá, sargento, detective, psiquiatra y confesor para un grupo de mercenarios y hooligans oportunistas, a quienes además debes proteger de las viles y muchas veces estúpidas estrategias de los dueños. Año tras año, los chefs tienen que batallar con cheques rebotados, proveedores iracundos, dueños desesperados que están buscando esa idea genial que cure a su restaurante de todos los males: ¡Cabaret en vivo! ¡Camarones gratis! ¡Brunch al estilo Nueva Orleans!
En Estados Unidos, la cocina profesional es el último refugio para los inadaptados. Es un lugar para que las personas con pasados oscuros hallen una familia. Es un santuario para los extranjeros –ecuatorianos, mexicanos, chinos, senegaleses, egipcios, polacos. En Nueva York, la especia lingüística más común es el español. “¡Hey, maricón!, chupa mis huevos”
{{ En español en el original. –N. del T.}}
se traduce, a grandes rasgos, como “¿Cómo estás, estimado compañero? Espero que todo vaya bien”. Y uno escucha: “¡Hey, baboso, pon más leche en el fuego y revisa tu mis antes de que el sous vaya para allá y te coja por el culo!”, que quiere decir: “Por favor reduce un poco más de demi-glace, hermano, y revisa tu mise en place, porque el sous-chef está preocupado.”
Ya que trabajamos en espacios tan cerrados, y que hay tantos objetos contundentes y punzocortantes a la mano, uno pensaría que los cocineros se matan con frecuencia. He visto gente intercambiar golpes en la estación de meseros por quedarse con una mesa para seis. He visto a un chef morderle la nariz a un mesero. Y he visto volar platos –yo mismo he lanzado algunos–, pero nunca he escuchado que algún cocinero le haya clavado un cuchillo de deshuesar a otro en las costillas, o que le haya hundido un mazo de carne en el cráneo. La línea, cuando se hace bien, es una danza: una colaboración de alta velocidad digna de Balanchine.
Yo era un terror para mi equipo, en especial durante los meses finales en mi último restaurante. Pero ya no. A últimas fechas mi carrera dio un giro extrañamente apropiado: en estos días, soy el chef de cuisine en una antigua brasserie/bistro francesa muy querida, donde los clientes comen sus cortes casi crudos, escasean los vegetarianos y cada parte del animal –manos, trompa, cachetes, piel y vísceras– se preparan y consumen con esmero y avidez. Las manitas de cerdo, el cassoulet, las tripas y la charcutería se venden como locos. Enriquecemos las salsas con foie gras y sangre de cerdo, y con orgullo embarramos cucharadas de manteca de pato y mantequilla y trozos gruesos de tocino. Preparé un tradicional pot-au-feu hace algunas semanas y algunos de mis colegas franceses –veteranos tozudos del negocio– entraron a la cocina a ver salir el primer plato. Mientras veían esa intimidante torre de costillas, cola de buey, espaldilla de res, col, nabos, zanahorias y papas, la expresión en sus rostros era la de unos suplicantes religiosos. He llegado a casa. ~
Traducción de Pablo Duarte