Es sabido que el surrealismo, y André Breton en particular, tuvieron una pobre idea de la novela, género pedestre y burgués, demasiado subordinado al mundo real, a la sociedad, a la historia, a la racionalidad y al sentido común, para servir, como la poesía –género predilecto del movimiento–, de expresión a lo maravilloso-cotidiano, burlar de su mano el orden lógico y adentrarse con su ayuda en las comarcas misteriosas del sueño y la vida subconsciente. En el Manifiesto surrealista se había ridiculizado a la descripción –inseparable de la narrativa– como una pretensión imposible y un quehacer vulgar. Ningún surrealista digno de ese nombre hubiera escrito un texto que comenzara, como suelen comenzar inevitablemente las novelas, con frases tan banales como la abominada por Valéry: “La marquise sortit á cinq heures”.1
Las novelas a las que Breton perdonaba la vida, e incluso elogiaba, eran esos libros hermafroditas, a caballo entre el relato y la poesía, entre la realidad real y un orden visionario y fantástico, como Aurelia, de Gérard de Nerval, Le Paysan de Paris, de Aragon, o las novelas de Julien Gracq. Su simpatía por la novela gótica inglesa o los Trópicos de Henry Miller subrayaba siempre el sesgo excéntrico, inconscientemente rebelde o revoltoso de esas obras y su marginalidad respecto de la forma y contenido de lo habitualmente considerado como novelesco. Sin embargo, el paso del tiempo ha ido alterando las estrictas nociones que separaban todavía a los géneros literarios cuando el estallido surrealista de los años veinte y hoy, pasado el centenario del nacimiento de Breton, se vería en aprietos quien tratara de edificar una frontera entre la poesía y la novela. Luego de que Roland Barthes proclamara la muerte del autor, Foucault descubriera que el hombre no existe y que Derrida y los deconstruccionistas establecieran que tampoco la vida existe, por lo menos en lo que concierne a la literatura, pues ésta, una vertiginosa catarata de palabras, es una realidad autónoma y formal, donde unos textos remiten a otros y se imbrican, reemplazan, modifican y esclarecen u oscurecen unos a otros sin relacionarse con lo vivido por el bípedo de carne y hueso, ¿quién osaría mantener a distancia, como entidades soberanas, a la poesía y a la novela según lo hacían André Breton y sus amigos?
Con todo el respeto del mundo hacia un poeta y un movimiento a los que descubrí de adolescente –gracias a un surrealista peruano, César Moro–, leí con fervor y a los que seguramente debo algo en mi formación de escritor (aunque a primera vista no lo parezca) quisiera decir que, ese paso del tiempo ya mencionado, me da la impresión de haber deconstruido histórica y culturalmente al surrealismo en el sentido que más hubiera dolido a André Bretón. Es decir, convirtiéndolo en un movimiento quintaesenciadamente literario, cuyas estridencias verbales, condenas éticas, espectáculos-provocación, juegos de palabras y de manos, defensa de la magia y la sinrazón, ejercicio del automatismo verbal y desprecio de lo “literario”, aparecen ahora desdramatizados, domesticados, privados de toda beligerancia y sin el menor poder transformador de las costumbres, la moral o la historia, como pintorescos alardes de un grupo de artistas y poetas cuyo mérito mayor consistió en alborotar el cotarro intelectual, sacudiéndolo de su inercia académica, e introducir nuevas formas, nuevas técnicas y nuevos temas –un uso distinto de la palabra y la imagen– en las artes visuales y la literatura.
Las ideas de Breton nos parecen hoy más cerca de la poesía que de la filosofía, y lo que admiramos en ellas, más que su intrincada casuística y su verbosidad frondosa, es la actitud moral que las respaldaba, esa coherencia entre decir, escribir y hacer que Breton exigía en sus seguidores con la misma severidad y fanatismo con que él mismo la practicaba. Esa coherencia es, sin duda, admirable; no lo es, en cambio, la intransigencia que solía acompañarla hacia aquéllos que no suscribían la cambiante ortodoxia del movimiento y eran excomulgados como sacrílegos o traidores o fulminados como fariseos.
Toda esa agitación y esas violencias, los dicterios y desplantes, han quedado atrás. ¿Qué es lo que queda? Para mí, además de un rico anecdotario, un apocalipsis en un vaso de agua, una hermosa utopía irrealizada e irrealizable –la de cambiar la vida y entronizar la plena libertad humana con el arma sutil de la Poesía–, bellos poemas –y, entre ellos, el primero, la Ode á Charles Fourier–, una antología de humor negro, un ensayo arbitrario pero absorbente dedicado a Le Surrealisme et la Peinture, y, sobre todo, una delicada y originalísima novela de amor: Nadja.
Aunque las definiciones suelen confundir más que aclarar, definiré provisionalmente la novela como aquella rama de la ficción que intenta construir con la fantasía y las palabras una realidad ficticia, un mundo aparte, que, aunque inspirados en la realidad y el mundo reales, no los reflejan, más bien los suplantan y niegan. La originalidad de toda ficción consiste –aunque esto parezca una tautología– en ser ficticia, es decir, en no parecerse a la realidad en la que vivimos, en emanciparse de ella y mostrar aquella que no existe y que, por no existir, soñamos y deseamos.
Si eso es una ficción, Nadja es el mejor ejemplo para ilustrarla. La historia que cuenta no es de este mundo, aunque finja serlo, como ocurre siempre con las buenas novelas, cuyo poder de persuasión hace pasar siempre por verdad objetiva lo que es mera ilusión, y aunque el mundo que describe –sí, que describe, pero, en toda novela descripción es sinónimo de invención– se parezca, debido a sus referencias tan precisas, al París de los años veinte, con el puñado de calles, plazas, estatuas, parques, bosques y cafés allí recreados para servir de escenario a la acción.
Ésta no puede ser más simple.
El narrador, quien refiere la historia como un protagonista implicado en ella, encuentra casualmente en la calle al personaje femenino, Nadja, una mujer extraña, soñadora, que parece habitar en un mundo privado, de miedo y ensueño, en el límite entre razón y sinrazón, que ejerce desde el primer momento una atracción subyugante sobre él. Se establece entre ambos una íntima relación que podríamos llamar sentimental, aunque tal vez no erótica ni sexual, fraguada a lo largo de encuentros provocados o casuales (al narrador le gustaría que los llamáramos mágicos), que, en los pocos meses que dura –de octubre a diciembre de 1926–, abre al narrador las puertas de un mundo misterioso e impredecible, de gran riqueza espiritual, no gobernado por leyes físicas ni esquemas racionales, sino por esas fuerzas oscuras, fascinantes e indefinibles a las que aludimos –a las que aquél alude con frecuencia– cuando hablamos de lo maravilloso, la magia o la poesía. La relación termina tan extrañamente como comenzó y lo último que sabemos de Nadja es que se encuentra en un asilo psiquiátrico, pues se la cree loca, algo que amarga y exaspera al narrador quien abomina de la psiquiatría y los asilos y tiene a lo que la sociedad llama locura –por lo menos en el caso de Nadja– por una forma extrema de rebeldía, una manera heroica de ejercer la libertad.
Esta es una historia profundamente romántica, desde luego, por su naturaleza poética, su extremado individualismo antisocial y su final trágico, y hasta se podría considerar la mención anecdótica de Victor Hugo y Juliette Drouet en las primeras páginas de la novela como un símbolo auspicioso, premonitorio, de lo que en ella va a suceder. Lo que distingue a ésta de esas historias tremendas de amores imposibles y parejas desgarradas por un implacable Destino que la sensibilidad romántica privilegiaba, no es la anécdota sino la elegante prosa coruscante de Breton, con su andar laberíntico y sus insólitas metáforas, pero, aun más todavía, la originalidad de su estructura, la audaz manera como organiza la cronología y los planos de realidad desde los cuales está narrada.
Por lo pronto, es importante señalar que el personaje principal de la historia –el héroe, según la terminología romántica– no es la Nadja del título, sino quien la evoca y la relata, esa presencia abrumadora que no se aparta un instante de los ojos y la mente del lector: el narrador. Visible o invisible, testigo o protagonista que narra desde dentro de lo narrado o Dios Padre todopoderoso a cuyos imperativos se va desenvolviendo la acción, el narrador es siempre el personaje más importante de todas las ficciones, y, en todos los casos, invención, ficción él mismo, aun en esos casos embusteros, como el de Nadja, en que el autor de la novela dice emboscarse bajo la piel del narrador. Esto no es nunca posible. Entre el autor y el narrador de una novela hay siempre el inconmensurable abismo que separa la realidad objetiva de la fantástica, la palabra de los hechos, al perecedero ser de carne y hueso de su simulacro verbal.
Lo sepa o no, lo haga deliberadamente o por simple intuición, el autor de una novela siempre inventa al narrador, aunque le ponga su propio nombre y le contagie episodios de su biografía. El que inventó Breton para contar la historia de Nadja, y al que hizo pasar por él mismo, es también de inequívoca filiación romántica, por su monumental egolatría, ese narcisismo que lo empuja todo el tiempo, mientras cuenta, a exhibirse y lucirse en el centro de la acción, a refractarse en ella y refractarla en él, de manera que la historia de Nadja es, en verdad, la historia de Nadja pasada por el tamiz del narrador, reflejada en el espejo deformado de su exquisita personalidad. El narrador de Nadja, como el de Les Misérables o Les trois musquetaires, al mismo tiempo que cuenta la historia, se cuenta. No es, pues, sorprendente que desde esas primeras páginas nos confiese su escasa simpatía por Flaubert, quien, recordemos, era enemigo de la subjetividad narrativa y exigía para la novela un semblante de impersonalidad, es decir, simular ser una historia autosuficiente (en realidad, contada por narradores invisibles).
Nadja es lo opuesto: una historia casi invisible contada desde una subjetividad avasallante, visible hasta el impudor. En esa historia pasan muchas cosas, desde luego, pero lo verdaderamente importante que en ella ocurre no es lo que se puede resumir y cifrar de manera concreta –los comportamientos de la heroína, las raras coincidencias que acercan o alejan a la pareja, sus crípticas conversaciones de las que se nos refieren sólo extractos, o las referencias a lugares, libros, pinturas, escritores o pintores con que va enmarcando la peripecia el astuto narrador–, sino una realidad otra, distinta de la que sirve de escenario a los sucesos, y que se va trasluciendo sutilmente, al sesgo, en ciertas alusiones del diálogo, en los dibujos de Nadja llenos de símbolos y alegorías de difícil interpretación, y en las bruscas premoniciones o intuiciones que todo ello provoca en el narrador, quien, de este modo, consigue hacernos compartir su certidumbre de que la verdadera vida, la genuina realidad, está escondida bajo aquella en la que conscientemente vivimos, oculta a nosotros por la rutina, la estupidez, el conformismo y todo lo que él subvalora o desprecia –la racionalidad, el orden social, las instituciones públicas– y al que sólo ciertos seres libres y excéntricos a lo que Rubén Darío llamaba “el vulgo municipal y espeso” pueden acceder. La fascinación que Nadja ejerce sobre él y que él nos transmite se debe, precisamente, a que ella parece, en nuestro mundo, una visitante, alguien que viene (y no ha salido de allí del todo) de otra realidad, desconocida e invisible, sólo presentida por seres de excepcional sensibilidad, como el narrador, y a la que sólo cabe describir por asociación o metáfora, acercándola a nociones como lo Maravilloso y la Quimera.
Esta realidad invisible, esta vida sin prosa, de pura poesía, ¿dónde está? ¿Cómo es? ¿Existe fuera de la mente o es pura fantasía? En la prosaica realidad que nos ha tocado a los mortales del común (la expresión es de Montaigne), y que el surrealismo quería desesperadamente trastocar con la varita mágica de la Poesía, Freud había descubierto la vida del inconsciente y descrito las alambicadas maneras en que los fantasmas en él refugiados influían en las conductas, dirimían o suscitaban los conflictos y se inmiscuían en la vida civil de las personas.
El descubrimiento de esa otra dimensión de la vida humana influyó, como es sabido, de manera decisiva (pero no beata) en las teorías y prácticas del surrealismo y no hay duda de que, sin ese precedente, Nadja (donde hay una ambigua frase, de respeto y crítica del psicoanálisis) no hubiera sido escrita, no, por lo menos, de la manera en que lo fue. Pero una lectura freudiana de la novela nos daría de ella una versión recortada y caricatural. Pues no son los traumas que pusieron a la heroína en esas orillas de la sinrazón en que se encuentra –según lo que sería una lectura de alienista de Nadja– lo que interesa de su historia, sino la exaltada reivindicación que de este territorio límite hace el narrador, quien ve en ese dominio una forma superior del vivir, una comarca existencial donde la vida humana es más plena y más libre.
Se trata, por supuesto, de una ficción. Una bella y seductora ficción y que existe sólo –pero ese sólo debe entenderse como un universo de riquezas para la sensibilidad y la fantasía– dentro de la hechicera vida de los sueños y las ilusiones que son la realidad de la ficción, esa mentira que fraguamos y en la que creemos para soportar mejor la vida verdadera.
Borges solía decir: “Estoy podrido de literatura”. En su boca, no había en ello nada peyorativo. Pues lo que más amaba en la vida –y acaso se podría decir lo único que amaba y conocía a fondo– era la literatura. Pero Breton hubiera considerado un agravio que se dijera de Nadja lo que ahora nos parece una evidencia: “Un libro podrido de literatura”. Literatura quería decir, para Breton, artificio, pose, gesto vacío de contenido, frívola vanidad, conformismo ante lo establecido. Pero lo cierto es que, aunque la literatura puede ser todo eso, también es, en casos sobresalientes como el suyo, audacia, novedad, rebeldía, exploración de los lugares más recónditos del espíritu, galope de la imaginación y enriquecimiento de la vida real con la fantasía y la escritura.
Esta es la operación que lleva a cabo Nadja con el mundo real que finge relatar: transformarlo en otro, gracias a un baño de hermosa poesía. El París de sus páginas no es la bulliciosa e inconsciente ciudad europea, capital de las vanguardias artísticas, de las guerrillas literarias y las violencias políticas de los años de la entreguerra. En el libro, debido a su hechicera retórica y su mobiliario efectista, a su estrategia narrativa de silencios y saltos temporales, de alusiones cifradas, de acertijos, de pistas falsas e intempestivos alardes poéticos, a esas anécdotas intercaladas –el espectáculo tremebundo de Les Detraquées, la deliciosa anécdota del hombre amnésico–, y a sus radiaciones hacia un contexto de libros y pinturas que van como aureoleando la historia con un resplandor particular, París se ha convertido en una ciudad fantástica, donde lo maravilloso es una realidad poco menos que tangible, y donde todo parece plegarse dócilmente a esas secretas leyes mágicas que sólo las adivinadoras detectan y los poetas intuyen, y que el narrador va, como un cartógrafo, superponiendo al plano de la ciudad real.
Al final de la historia, el Hotel des Grandes Hommes, las carbonerías, la Puerta de Saint Denis, los teatros del Boulevard, el mercado de las pulgas, las librerías, cafés, tiendas y parques convocados, se han transformado en hitos y monumentos de un mundo precioso y soterrado, eminentemente subjetivo, de misteriosas correlaciones y asonancias con la vida de las personas, un marco perfectamente propicio para que en su seno surja y ambule un personaje tan desasido de la vida corriente, tan ajeno al llamado sentido común, como Nadja, esa mujer que hechiza al narrador y al que ella, en un momento de la historia, ordena: “Tu écriras un roman sur moi”.
El hechizo fue tan grande que Breton obedeció y, al hacerlo, no se limitó a documentar sus encuentros con la Nadja que existió, la fugaz Nadja de carne y hueso. Para referir la historia de manera más persuasiva utilizó más su fantasía que su memoria, inventó más que recordó, y para hacerlo, como hacen los buenos novelistas, se tomó todas las libertades con el tiempo, el espacio y las palabras, escribiéndola “sans ordre préétabli, et selon le caprice de l'heure que laisse surnager ce qui surnage”.2 ~
_____
1 Sobre las relaciones entre el surrealismo y la novela me remito a la exhaustiva investigación de Jacqueline Chénieux-Gendron, Le surréalisme et le roman (1922-1950), París, L'Age d'Homme, 1983.
2 Esta y todas las citas están tomadas de la edición de Nadja revisada por su autor, Gallimard, 1963.
Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 1936) es escritor. En 2010 obtuvo el premio Nobel de Literatura. En 2022, Alfaguara publicó 'El fuego de la imaginación: Libros, escenarios, pantallas y museos', el primer tomo de su obra periodística reunida.














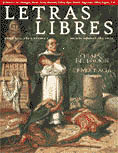


.jpg)