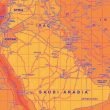A casi cuarenta años de su realización, Andréi Rubliov, la obra maestra de Andréi Tarkovski sobre un pintor de iconos religiosos en la Rusia de la Edad Media, sigue siendo una reflexión insuperable sobre la condición del artista en su momento histórico. Entre privaciones materiales, confusión personal, arbitrariedad y violencia generalizadas, el monje pintor de Tarkovski lucha por mantener su integridad y descifrar su destino frente a una variedad de fuerzas internas y externas que se obstinan en corromperlo o en aniquilarlo. La elección de un ilustrador de iglesias ortodoxas en el siglo XV para iluminar la condición de un cineasta en el siglo XX no podía ser más sutil ni más certera. El trabajo de ambos, a fin de cuentas, consiste en impactar mediante narraciones en imágenes la conciencia de un público masivo.
La película aparece en un momento en que los fuegos ideológicos que habían incendiado al mundo poco tiempo atrás fulguraban aún bajo sus cenizas, y puede ser vista como una invitación a considerar en términos críticos la participación de intelectuales y artistas en tales hogueras (y las que se pudieran encender más adelante).
La muerte hace unos meses de la cineasta alemana Leni Riefenstahl vino a recordarnos de golpe esta época terrible. Tras una brillante carrera como protagonista y directora de películas sobre montañismo y vida campirana, cuyo énfasis en las virtudes del agobio físico
y la reverencia por el poder misterioso de las fuerzas de la naturaleza ilustraban a la perfección la ideología organicista del nacionalsocialismo alemán, Leni Riefenstahl entra en contacto con las figuras principales del liderazgo nazi y produce para ellos dos películas asombrosas: Triunfo de la voluntad, un documental sobre el congreso del partido nazi en Núremberg en 1934, y Olympia, una crónica visual de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Ambas películas son deslumbrantes y perturbadoras, en buena medida porque reconocerlas como vehículos de propaganda de un régimen monstruoso, cuyos crímenes conocemos en detalle, no consigue mitigar del todo el impacto que nos provoca la contundencia de sus imágenes.
Después de la guerra, Leni Riefenstahl consiguió librar la cárcel de los colaboracionistas y sobrellevar las décadas subsecuentes de su larga vida navegando sobre una ola de ambigüedad. El Tribunal de Núremberg sólo encontró pruebas suficientes para declararla “simpatizante” y la dejó libre. Es difícil pensar en otra figura tan estrechamente asociada con el primer círculo del liderazgo nazi que haya corrido con tanta suerte. Desde entonces, su línea de defensa ha sido siempre la misma: ella no era más que un artesano competente dedicado a hacer su trabajo lo mejor posible. Nunca fue miembro del partido
nazi, ni expresó puntos de vista antisemitas, ni estaba al tanto de que sus patrones se propusieran someter al mundo a sangre y fuego. Sus películas, después de todo, fueron aclamadas en forma casi unánime y hasta premiadas por algunos países que pronto habrían de entrar en guerra con Alemania.
Por supuesto, un repaso somero de los hechos desbanca de inmediato tales excusas. Existen testimonios de que Leni Riefenstahl departía frecuentemente con los jerarcas nazis y que gozaba de un acceso casi irrestricto a la persona del propio Hitler. La furia antisemita del régimen y su vocación militarista eran patentes y se reiteraban de manera continua en discursos, documentos y propaganda; asumir que era posible ignorarlas es absurdo. Por lo demás, resulta difícil imaginar que un sistema sustentado en la paranoia, como todos los proyectos totalitarios, asignara la tarea de definir su imagen ante el mundo y depositara los considerables recursos necesarios para fabricarla en manos de una persona que no compartiera su visión y mereciera su confianza.
Pero el desmentido más contundente, a fin de cuentas, se encuentra en las películas mismas. Es común elogiar en ellas los logros puramente técnicos. Tal vez en parte porque son muchos y muy acabados y tal vez, en parte, porque hacerlo así nos compromete menos. Pero lo cierto es que las películas son mucho más que una colección de recursos audaces y propuestas innovadoras. Ambas capturan y proyectan con sobrecogedora perfección lírica la promesa utópica del nazismo. Un pueblo unido en torno a su identidad esencial y a la figura carismática de su líder. Un mundo desprovisto de imperfecciones y regido por principios elementales. La solidez de su factura es la expresión cinematográfica de la realidad invulnerable que el Tercer Reich haría posible y donde todo alemán de bien podría llevar una vida digna, fructífera y segura. La medida más elocuente de su triunfo como producto estético es que la integridad poética de sus imágenes resiste en forma sorprendente el abrumador potencial paródico de esta clase de discurso. Aunque cueste aceptarlo, nos mueven. Un compromiso tan cabal del realizador con su contenido no parecería posible en una mera chamba.
A estas alturas, sin embargo, denostar la actuación de Leni Riefenstahl y figuras afines ha acabado por convertirse en un ejercicio trivial. El siglo XX, tan rico en atrocidades de proporciones descomunales y sin duda mejor documentado que cualquier otro, nos heredó una nutrida lista de villanos del intelecto, cuya utilidad cultural, a base de dar y dar vueltas dentro del molino de lo cotidiano, parece haberse reducido a la de confirmar en forma acrítica nuestras propias certidumbres morales. Acomodar personajes en nítidas listas de buenos y malos, solazarnos en la ulterior defenestración de alguno de ellos a la luz de nuevas revelaciones o conceder a regañadientes la parcial rehabilitación de algún otro, nos exime de la tarea mucho más engorrosa de examinar la complejidad de sus circunstancias y tratar de extrapolarlas con honestidad a las nuestras. A toro pasado, todos nos imaginamos echados al monte con la Resistence Française o guardando un estoico silencio frente al tribunal macartista. La práctica de la virtud retrospectiva nunca ha empobrecido ni matado a nadie.
Pero el asunto de la responsabilidad del artista con su tiempo no es un asunto trivial. Asumir que los crímenes del nazismo habrían sido los mismos con o sin las películas de Leni Riefenstahl equivale a considerar que la creación y el pensamiento no tienen ningún efecto sobre el mundo. Colaborar con la infamia no puede dar lo mismo que resistirla. Si el error y la verdad no implicaran una dimensión ética la libertad dejaría de tener sentido.
El problema es que la diferencia entre el bien y el mal no siempre es tan clara en su momento como medio siglo después. Resulta imposible perder de vista que multitud de gente inteligente, instruida, sensible y hasta bien intencionada ha suscrito y apoyado proyectos políticos sanguinarios. Suponer que cada uno de ellos era en esencia una manzana podrida, ontológicamente predispuesta a la perversión, no nos ayuda en nada. Tal vez sea más prudente suponer que la posibilidad de sucumbir a esa clase de pasiones existe, en alguna medida, dentro de cada uno de nosotros. Frente a esa realidad, nuestra única defensa es el escepticismo. Descreer de soluciones terminales y proyectos milenaristas; juzgar con minucioso rigor los medios, por sublimes que puedan parecernos los fines. A los héroes monolíticos de Leni Riefenstahl, todos propósito inquebrantable y todos certidumbre, hay que contraponer la figura de Andréi Rubliov, el monje pintor de Tarkovski: reticente a la acción, dubitativo, empeñado en ponderar la naturaleza profunda de sus impulsos antes de mover un solo dedo para incidir sobre el mundo. ~
Dos epitafios: Arturo Uslar Pietri y Juan Liscano
En el París de fines de los años veinte, en las tertulias del café La Coupoule, tres jóvenes latinoamericanos, cortos de dinero pero desbordantes de sueños, intentan entender el complejo…
Genealogía
Soy un milagro español.Una batahola de perdices negraspalmea el sudor y no me caigo. Soy un milagro español.Por las mayólicas del patio, un amasijode enebros, ovejas y tazones me…
La lectura es un reloj que se adelanta
Ayer por la mañana me propusieron escribir un artículo explicando por qué hay que leer. Nunca he entendido por qué debo hacer apostolado de la lectura.…
A la sombra del terror
Una atmósfera cargada La campaña electoral se arrastraba sin excesivos alicientes. Desde sus prolegómenos, estuvo dominada por la convicción casi general de que la…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES