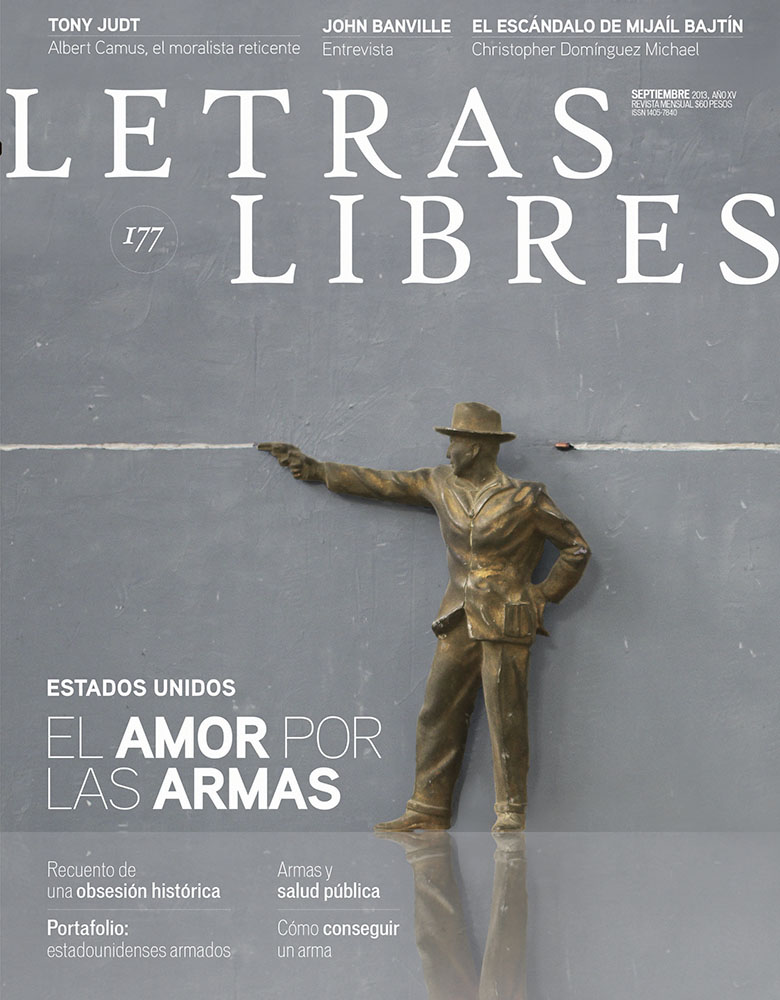William Ospina
La serpiente sin ojos
México, Mondadori, 2013, 320 pp.
Con La serpiente sin ojos, el poeta colombiano William Ospina (1954) ha cerrado una trilogía narrativa ambientada en la Conquista de América que inició con Ursúa (2005) y siguió con El País de la Canela (2008, Premio Rómulo Gallegos). En esta última entrega, el asunto central es la expedición del gobernador Pedro de Ursúa por el Río de las Amazonas en busca de El Dorado (1559-1561). O, más bien, corrijo: habríamos tenido el relato de esa desastrada expedición, si el autor se hubiera propuesto escribir una novela y no una suerte de limitado y acrítico poema en prosa.
El narrador es un viejo conocido para los lectores de Ospina. Veinte años después de recorrer, accidentalmente, el portentoso Amazonas, como lo contó en El País de la Canela, Cristóbal –hijo mestizo de un conquistador compañero de andanzas de Francisco Pizarro– acepta seguir, por el mismo camino de agua que tanto sufrimiento le hizo conocer en su juventud, al impetuoso Ursúa. La dicción es, de nuevo, elocuente, plena de las herramientas retóricas que ya ha lucido Ospina en sus libros de versos, por ejemplo, en El país del viento (1992). Cristóbal suelta imágenes como respira (“Inés se levantó algún día con el himno de la realidad en los labios”; “enrutar su pie finalmente hacia el corazón de oro de las selvas del este”; “la colina de voces donde estaba detenida su infancia”); describe con vocación plástica casi todo cuanto pasa por sus ojos (“talladores escondidos antes del tiempo martillaron un bosque de demonios de piedra”); maneja frecuentemente paralelismos antitéticos (“había ganado en vano cuatro guerras y había perdido un sueño”) y ciertamente abusa de una estrategia anafórica con base en tríadas (“un hombre no es nada cuando crecen los ríos, cuando un cielo de piedras se suspende sobre las aldeas, cuando la nube amontonada prepara sus rayos”).
Si la novela tuviera un tercio de las páginas, esa voluntad estilística sería quizá una virtud. No ocurre así: la retórica deviene un fardo. No porque una novela no pueda sostenerse con un estilo de ambición poética, sino porque ese estilo se nota, no solo protagónico, sino el único recurso del autor. Es decir: como novelista, Ospina solo quiere ser un poeta lírico, pues suple con metáforas su desinterés a la hora de explorar los conflictos dramáticos que darían consistencia a la trama. Preciso este punto: la narración fluye mientras las historias de sus protagonistas, Ursúa e Inés de Atienza, se desarrollan de manera separada; cuando sus destinos se unen, y comienzan los momentos de las definiciones, la voz narrativa no sabe cómo hacer patentes los filones propios de la evolución de cada uno; pone, pues, en marcha una fabulación cuyas metamorfosis dramáticas lo superan.
Esto ocurre por varias razones. Una de ellas tiene que ver con el principal tempo narrativo empleado, el resumen. Raramente se escenifica un hecho. Cuando sí, la voz narrativa repara escasamente en la particularidad de las escenas y el talante inmediato de los personajes. A cambio, se ve más tentado a caracterizarlos con el recurso de la imagen poética, usada a menudo con algún tonillo invariablemente ampuloso, como cuando, una y otra vez, refiere la conducta cruel y pendenciera de los soldados de la tropa.
Otra causa, y la de mayor peso, la identifico en las características del narrador. El único momento en que Cristóbal adquiere visos de una densidad caracterológica es a partir de que habla con los indios brasiles –que han hecho el mismo viaje, aunque en la dirección contraria, que él hizo en sus años mozos–, y en este episodio descubre una motivación muy suya y muy secreta para acompañar a Ursúa. Pero no hay más. De entrada, no creo que contar en primera persona haya sido una elección errada; el problema no es que Cristóbal se explaye en antecedentes y reflexiones, o que muestre un conocimiento amplísimo, acaso anacrónico, en torno a las vicisitudes de la Conquista y la monarquía española, aunque estas dos propensiones tampoco lo benefician mucho. Pienso que, contrario a lo que Ospina asegura en su nota final, Cristóbal no es el protagonista. Es un testigo: recoge versiones de aquí y allá, se preocupa veristamente de hacer constar cómo se enteró de esto o lo otro, filosofa y elucubra sobre lo que escucha y ve. Pero, a raíz de un fatalismo estrecho y algo impostado (“No somos dueños de nuestro destino”; “la serpiente enroscada de nuestro destino […] nos iba arrastrando hacia un confín de locura y desesperación”), esa vocación reflexiva no abre su discurso a un registro plural y movedizo de la historia que cuenta. Antes bien, Cristóbal entrega una imagen monocorde de los protagonistas y de su propio devenir. Por ejemplo, Inés de Atienza es la “gata en celo” antes de la expedición, “la mestiza insaciable” hacia el final. En la misma vena, Ursúa y Lope de Aguirre son esbozados casi como tipos, lo que, por referirse a seres reales de la Historia, los hace ver como estatuas extremas, bloques tiesos y no seres de carne y hueso en que incidieron una cantidad de condiciones sociales e históricas nada inocentes.
Cristóbal refiere –y editorializa– numerosos episodios brutales de los españoles, y con esto se arroga una compasiva conciencia ante los indígenas. Sospeché una intención irónica en estos trazos, pero no es así: parecería –y en esto solo especulo– como si el autor, muy políticamente correcto, quisiera asegurarse de que su lector se horrorice por la barbarie de los españoles, y que la única forma de lograrlo es insertar esa actitud en Cristóbal. No es que no hubiera en el siglo xvi abogados vehementes de la población nativa, sino que Cristóbal, al nunca actuar, al no dejarse ver haciendo el menor gesto en defensa de los indios, parece, más que un personaje autónomo que trágicamente no se percata de su incongruencia moral, el portavoz de una oportuna indignación del autor.
Por eso, al final, cuando refiere una epifanía cursi a raíz de su segundo viaje por el río (“Busqué consuelo en los árboles, en el canto de los pájaros, en la certeza de las parásitas sobre los troncos”), Cristóbal ha dejado de ser un sujeto de sugestión novelística y se ha vuelto un personaje involuntariamente humorístico. Por un lado, nunca mostró en hechos concretos la realidad claustrofóbica y paranoica de la expedición desde antes del asesinato de Ursúa; por otro, resulta incongruente la explicación que da a su supervivencia: siendo tan cercano a Ursúa, ¿cómo fue que Aguirre no decidió matarlo?, ¿solo porque en vez de conspirar contra él prefirió abrazar arbolitos y fundirse panteístamente con el río? Para entonces ha resultado notoria su principal carencia como personaje: ha sido a lo largo de tantas páginas una voz que cuenta desde la invisibilidad, una presencia que nunca suda, un pretexto sin carne en las páginas de una prosa sin percepción. Cristóbal pareciera no tener cuerpo. Ospina le otorga poca imaginación de lo sensible. “Yo solo vi maldad en esa rapiña que ensangrentaba día a día esos barcos, retorciéndose en la demencia”, afirma. Y ahí radica su elemental carencia como narrador: solo vio abstracciones (maldad, demencia) donde había cuerpos humanos, fuerzas con nombre y apellido, choques de sudor y rabia. Lo que Cristóbal haya sentido deja de tener, así, relevancia una vez que ha sido omiso en narrar las situaciones precisas en las cuales su existencia se habría visto comprometida y alterada. “Cuando por fin salí de aquel vórtice de crueldad y de locura, juro que no me reconocí en el espejo, como si fuera otro, como si los rasgos de alguien muy antiguo se hubieran apoderado de mi cara.” ¿Qué decir? Nunca vi en la narración los hechos claros de esa crueldad y esa locura; no tengo manera de creerle a Cristóbal que en efecto ha cambiado; más aún, no me mueve el menor interés en ver esos nuevos rasgos porque ni siquiera pude conocer los anteriores.
El libro se desnuda entonces como un ejercicio vacuo y –voy a lo más grave– irresponsable ante la Historia. Al eludir el conflicto dinámico de los personajes, se rehúsa a ahondar en su evolución interior, en la que habrían sido poco menos que evidentes las constricciones y dilemas profundos de su realidad sociohistórica. Al poetizar con grandilocuencia y sin fisuras los hechos y figuras de un episodio de la Conquista, borra del mismo lenguaje las huellas de una época de rapiña y violencia. Al no cuestionar mediante la ironía dramática la pureza biempensante de su narrador –al fin y al cabo, miembro de una expedición depredadora–, el autor desperdició la oportunidad de entregar una reapropiación original, crítica, extrema de la más ensangrentada era del continente. ~
(Culiacán, 1976) es crítico literario y autor de la novela 'Cartas ajenas' (Ediciones B, 2011).