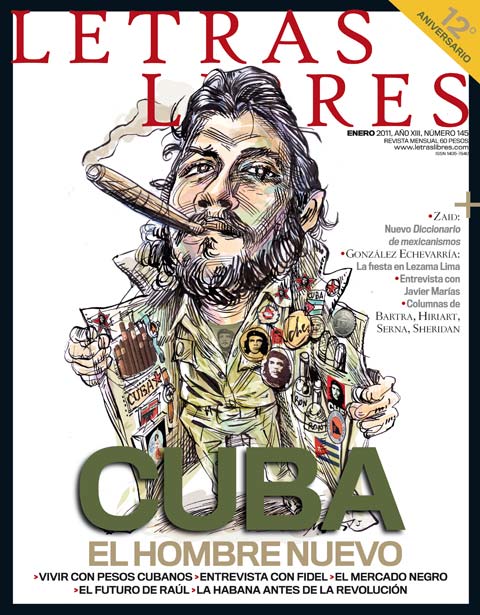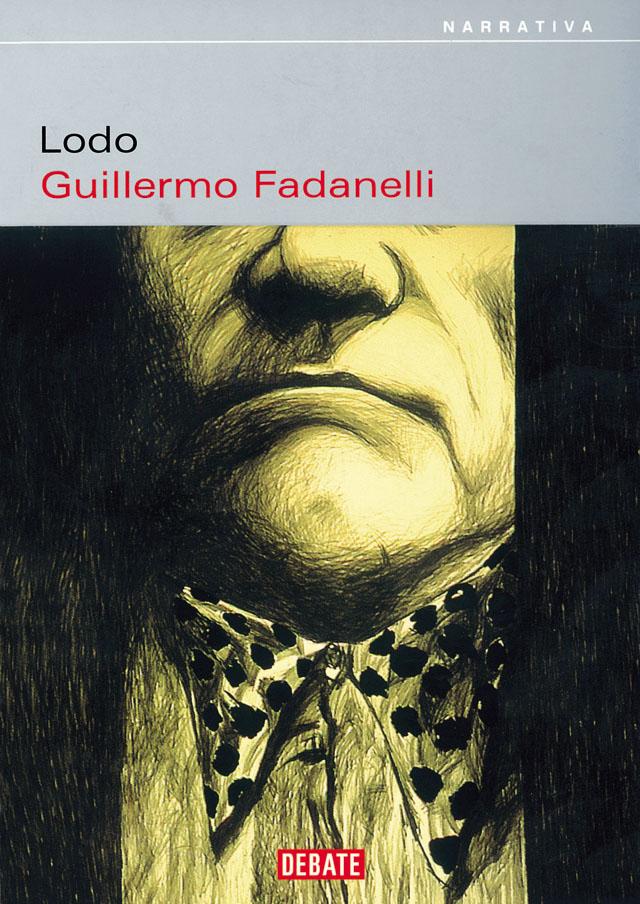1.
La preeminencia de la fiesta en la cultura de América Latina data de la conquista, cuando los españoles impusieron su religión a los indios, con su recargado año litúrgico y recurrentes celebraciones de vírgenes y santos. El proceso supuso, sobre todo en áreas del Nuevo Mundo con civilizaciones avanzadas, la celebración de grandiosas ceremonias que, con el pasar del tiempo, incorporaron elementos de los rituales indígenas, aumentando así el boato de estos periódicos eventos que marcaban el ritmo de la vida social. En Cuba, donde los aborígenes no eran muy adelantados y desaparecieron en poco tiempo, no se realizó una transculturación semejante hasta el siglo XIX. Debido al aumento de la población negra, como consecuencia del desarrollo de la industria azucarera, surgieron rituales sincréticos como la Fiesta del Día de Reyes, vistoso desfile carnavalesco que fue pronto estampado por la pintura cubana. La fiesta devino a partir de entonces componente fundamental de la cultura doméstica y popular en la isla, siempre con una inflexión africana, aunque fuera solo en la música. Los carnavales y fiestas patronales, como las sonadas Parrandas de Remedios, así como la observación de días de santos católicos integrados a deidades africanas como San Lázaro, o de vírgenes también africanizadas, como Santa Bárbara y la Caridad del Cobre, poblaron el calendario de la nación. La fiesta significó el surgimiento paulatino de un tiempo cubano.
En las primeras décadas del siglo pasado la difusión de la música cubana por incipientes medios como el fonógrafo, la radio y el cine, y el incremento del turismo que fomentó y comercializó sectores de la fiesta cubana, le dieron a Cuba fama mundial como centro de diversión y esparcimiento. La literatura había incorporado la fiesta desde la obra de costumbristas decimonónicos como Cirilo Villaverde y Anselmo Suárez y Romero, y su presencia aumentó en el siglo XX especialmente en las de Alejo Carpentier, Guillermo Cabrera Infante y Severo Sarduy. En pintura la fiesta fue tema preferido de Patricio Landaluze y Frédéric Mialhe en el siglo XIX, y de Wifredo Lam y René Portocarrero en el XX, además de las difundidas portadas de revistas de Conrado Massaguer. En el cine, la fiesta cubana, sobre todo en su versión cabaretera, es un tópico frecuente de Hollywood, y en la Cuba de algunas de las primeras películas rodadas en la isla como María la O y Romance del palmar, y ha alcanzado un renovado apogeo en cintas del período revolucionario como La bella del Alhambra y Paraíso bajo las estrellas. Estudiosos como Fernando Ortiz, Jorge Mañach, José Arrom, Zoila Lapique Becali y Helio Orovio, y escritores como Carpentier y Antonio Benítez Rojo, han estudiado la fiesta, desde los primitivos areítos de los taínos y la Fiesta del Día de Reyes, hasta manifestaciones populares como los carnavales, con sus vistosas comparsas, la música en sus múltiples formas, el baile clásico y vernáculo, y la perdurable institución del cabaret.
Desde sus inicios como disciplina la antropología ha estudiado la fiesta porque vio, con razón, en el rito, una rica expresión cultural que integra actividades básicas de los pueblos tales como la música, el baile, la comida, la bebida, la pantomima y, sobre todo, la religión –como dijo Marcel Mauss de los oráculos, la fiesta es un evento social completo. Como la fiesta dota de sentido al pasar del tiempo, pautándolo mediante el calendario y el reloj, su impulso primordial es religioso. Por eso se celebra en un intervalo especial y, generalmente, en un espacio también extraordinario, o hecho extraordinario por y para la celebración –la calle, la plaza pública, el salón de baile, el escenario, pero también cualquier lugar habilitado para la fiesta, como la sala de una casa, o el patio. Lo importante es el acuerdo común explícito o tácito de lo excepcional de la ocasión y el sitio; su aura sagrada. Lo sagrado, según Émile Durkheim, es aquello que convenimos colectivamente que lo es. El consumo de sustancias alucinógenas, o bebidas alcohólicas, junto con la comida y la música produce un estado de éxtasis, un estar fuera de sí que es fundamental porque en la fiesta jugamos a ser otros, a veces nada menos que dioses. Con frecuencia la farsa se hace violenta, o simula la violencia, porque en las fiestas esta se sublima, por ejemplo en el baile, como también se sublima el impulso sexual. La fiesta exorciza la muerte, por eso incluye con frecuencia un chivo expiatorio, en ciertas culturas una víctima humana real, en otras, un animal o un simulacro de mártir –a veces este es tan inocuo como una piñata en forma de muñeco que se apalea para extraerle su tesoro de dulces y regalos. Lo que se sacrifica es el exceso de vida propio de la fiesta y sus celebrantes, el pago que se le hace por adelantado a la muerte para compensar por ese atrevimiento y para apaciguarla y postergarla. Puede verse aquí el sustrato de religiones como la cristiana, que giran en torno al sacrificio.
En la fiesta se exalta la comunidad, se celebra que esta habite reunida un lugar y tiempo, porque se teme por la dispersión del grupo, por su disgregación inminente provocada sobre todo por la muerte, lo cual explica la presencia tan conspicua de esta en todos sus actos. Está presente en la música, que con su ritmo pauta el tiempo y pospone el compás final; está presente en el baile, en que el cuerpo desafía la gravedad que lo arrastra hacia la tumba; está presente en los animales que se sacrifican y consumen; está presente en las bebidas y drogas que enajenan y producen desfallecimientos; está presente en los juegos sexuales que conjuran su funesto contrario, y está presente, sobre todo, en el chivo expiatorio y sus dobles. En la música, el baile, y otros actos rítmicos y ruidosos, la fiesta remeda tal vez, exagerándolo, el ritmo vital más básico, el latido mismo de los corazones agitados por el frenesí, en lucha contra el paro definitivo –ruido acompasado que se alinea contra el silencio irrevocable.
2.
Las fiestas no solo son frecuentes en la obra de José Lezama Lima, sino que su sistema poético se apoya en lo festivo. Como sabemos, entre sus versos más conocidos están aquellos que figuran en su tumba del Cementerio de Colón en La Habana que dicen: “La mar violeta añora el nacimiento de los dioses, / ya que nacer aquí [es decir, en Cuba] es una fiesta innombrable.” La fiesta en Lezama es consustancial con lo cubano. Lo festivo para él comparte con la poesía una calidad que definió como “lo hipertélico”, del griego hyper, “superior o excesivo”, y telos, “fin o destino”. Lo hipertélico es aquello que rebasa el final, absorbiéndolo e iluminándolo al traspasarlo. (Lo hipertélico tiene mucho en común con la noción de exceso en Georges Bataille y hasta con el “suplemento” de Jacques Derrida, al ser aquello que rebasa o excede el sistema de significación, que paradójicamente caracteriza desde sus márgenes, o aun desde más allá de sus bordes. Lo hipertélico en Lezama, sin embargo, aunque homólogo a la noción de “gasto” de Bataille, que para este es el residuo violento de la dialéctica hegeliana o marxista, es su opuesto correlativo. El orgiástico potlatch de Bataille es una fiesta destructiva impulsada por su obsesión con la mierda, es una escatología escatológica que se revuelca en su propia tautología; el sistema de Bataille es una metafísica de la mierda, si es que semejante cosa es concebible. El exceso de Lezama, por el contrario, es un regodeo jubiloso en lo material, una comunión con la abundancia cuya existencia se celebra. El “suplemento” de Derrida es abstracto. Lo aplicó primero a la escritura, vista en Occidente, afirma, como una adición parasítica a lo oral, que se supone vehículo de la verdad y la presencia por estar asociado al pneuma, al espíritu. Pero la escritura, desde esa vulnerable posición de exilio, revela mediante el funcionamiento de la différance, que yo llamo diferiencia, las imposturas de lo oral y la imposibilidad de alcanzar el conocimiento del ser mediante el lenguaje. El exceso de Lezama desborda alegremente las limitaciones del lenguaje mediante un acto de voluntad, la fe, cuya validez o legitimidad está más allá de toda verificación, prefiriendo permanecer en el ámbito de lo poético.) Es en lo hipertélico que la imago, fundamental en la poesía de Lezama, se revela. La fiesta participa de estas condiciones esenciales de la poesía, son su sustancia misma. Otras actividades presentes en la fiesta –además de la poesía, la música, el baile, los juegos, y el arte en general– no están tampoco predeterminadas y por ello brotan en el ámbito de lo hipertélico. Como la belleza, que todas contienen en alguna medida, son autosuficientes. Lo festivo hipertélico es integral para la entidad que rebasa, que es la cultura misma, justificándola retrospectivamente, por así decir.
La hipertelia lezamiana está asociada a otro concepto decisivo suyo derivado del cristianismo: la resurrección. Lezama insistía, en contra de la afirmación de Heidegger de que el “hombre es para la muerte”, en que el hombre es para la resurrección, que para él significaba un renacimiento en la poesía. Si la fiesta, según Roger Caillois, es una renovación, ninguna renovación más radical que la resurrección. La fiesta, una amalgama de todas las prácticas fundamentales de la cultura cubana, es una celebración jubilosa de esta victoria sobre la muerte. En este sentido, toda la obra de Lezama es una fiesta, incluyendo muy especialmente su monumental novela Paradiso, que constituye una creación triunfante provocada por un trágico zarpazo del destino, la muerte del padre dentro de la ficción, que también refleja la muerte del padre de Lezama en la vida real.
Las fiestas, pues, son un componente fundamental en el universo poético de Lezama; son como claves para la comprensión de la cultura cubana. Lo festivo, con toda su sensualidad y batalla contra la muerte, orla la materia, especialmente el cuerpo, de un aura trascendental. Las fiestas en Lezama exhiben todas las características principales del evento, visto desde una perspectiva antropológica: marcan una transición temporal, al constituirse como un momento a la vez de reunión y dispersión, ocurren en un lugar y tiempo especiales, y reúnen una gran variedad de actividades idóneas tales como comer, beber, bailar, y alardes de facundia, inclusive de maestría declamatoria. Hay en la obra de Lezama dos fiestas que considero emblemáticas porque establecen un contrapunto entre lo doméstico y lo público, entre el hogar y la calle como espacios físicos y sociales extraordinarios. Es un contraste que pone de manifiesto el conocimiento tan abarcador que Lezama tuvo de la cultura cubana, que incluía tanto expresiones privadas como populares. Estas dos fiestas son, a saber: la comida familiar que se celebra en el capítulo siete de Paradiso y la escena de carnaval que es escenario del poema “El coche musical”. Ambas fiestas ocurren en La Habana. La primera en la casa del Paseo del Prado, a la que Rialta, la madre de Cemí y viuda del coronel, se ha mudado después de la muerte de este (ahora que el coronel ha desaparecido, el hogar de Cemí es “la casa de los Olaya”). La segunda se realiza en el Parque Central, espacio público al que se ha desplazado el centro festivo de la capital después de la independencia; es decir, se ha trasladado allí desde La Plaza de San Francisco, donde se celebraba la Fiesta del Día de Reyes. Más adelante, en los años cincuenta del siglo pasado, se desplazará hasta La Rampa, siguiendo el progreso urbanístico de La Habana hacia el oeste.
3.
El capítulo siete de Paradiso narra el paso de Cemí de la niñez a la adolescencia; aquí todavía juega a los vaqueros y se desliza por la baranda de la escalera. La novela consta de catorce capítulos, por lo que el siete marca la vuelta hacia el final. El capítulo se centra en una comida familiar y destaca la figura iconoclasta y carismática del tío Alberto. Un mala cabeza que despilfarra dinero en el juego y otros vicios, le sirve a Cemí de figura invertida del padre muerto, el austero coronel (los tíos son como padres suplementarios que con frecuencia se parecen al verdadero, pero que carecen de la amenazante autoridad de este –son como simulacros divertidos del padre). El tío Alberto, que muere en un accidente automovilístico al final del capítulo, es una especie de joker, en todos los sentidos de la palabra: comodín, trickster y cómico. Al morir, confirma su papel como chivo expiatorio principal de la fiesta celebrada en este capítulo; el pavo o guanajo que consumen en la comida es su doble o emblema. Descrita con morosa minuciosidad, la comida familiar es una de las más memorables en la obra de Lezama, y ha dado pie entre escritores y lectores cubanos a la expresión “cena lezamiana” o “almuerzo lezamiano”, para aludir a cualquier comilona (ha llegado hasta al cine, como se ve en Fresa y chocolate).
Con un ojo balzaciano que nadie esperaría de él, Lezama describe una mansión que por estar situada en el Paseo del Prado, el ornato de puertas y ventanas, y sus múltiples aposentos evoca pasadas glorias durante la colonia, pero que por el detalle de que ahora se alquilan los altos delata que sus dueños ya no están en una acomodada posición económica. Hay, además, desavenencias familiares provocadas por la ayuda monetaria que Leticia, hermana próspera de Rialta, que vive en provincias, le presta a la viuda. La abuela Augusta regaña con severidad al tío Alberto porque este se aparece poco por la casa y entonces solo para pedir dinero, que luego malgasta. De todos modos ella se lo sigue dando. Se sacan para la comida una fina vajilla y un mantel exquisitamente bordado, que el narrador indica se remontan a épocas de un esplendor desconocido en la actualidad por la familia. Rialta espera ansiosa al cartero que le traerá el cheque de la pensión del coronel. Llega, para alivio suyo, al final del capítulo. Esta es la casa dispuesta para el banquete que celebrará la reunión de miembros de la familia, algunos que vienen de lejos, como Leticia y su esposo Santurce, que es médico y hacendado, y viven en Las Villas, y otros, como Demetrio, que es dentista y ahora radica en La Habana en circunstancias modestas, y cuya esposa Blanquita es una mulata con quien se casó en la Isla de Pinos, donde era coima de un billar.
Estos representantes de diversas clases sociales –unidos por vínculos familiares– se dan cita en la casa del Paseo del Prado para el ritual organizado por doña Augusta, la abuela materna, es decir, Olaya.Si la morada donde se celebra la fiesta es significativa, también lo es la época del año; tiempo y lugar son elementos fundamentales que se conjugan en una fiesta. La comida se celebra una tarde tormentosa de noviembre; con lluvia, vientos, y fuertes olas golpeando el muro del malecón, que no está lejos de la casa. La comida será entonces, lógicamente, un ritual de otoño, que señala con presagios de muerte la inminente llegada del invierno. Aunque el paso de las estaciones no es tan importante en el Caribe como en las regiones nórdicas donde se originan esos rituales, hay vestigios de estos en Cuba derivados de la tradición católica española. A principios de noviembre, por ejemplo, el Día de los Fieles difuntos se observa, no con la fastuosidad de México, por supuesto, o el festivo Halloween de los Estados Unidos, con sus fantasmas, esqueletos, disfraces y regalos de dulces y caramelos. La estación y el mal tiempo subrayan la presencia de la muerte en la comida y en todo el capítulo, así como el papel de la casa como espacio dispuesto para el ritual, que le proporciona refugio del tiempo inclemente a este clan que se dispersará después de este momento excepcional de reunión marcado por la comida.
Porque, como toda fiesta, esta señala reunión y separación, la concurrencia de personas afines que se juntan para la ocasión pero a las que luego dispersa generalmente la muerte. El Dr. Santurce observa que “toda comida atraviesa su remolino sombrío, pues una reunión de alegría familiar no estaría resuelta si la muerte no comenzase a querer abrir las ventanas, pero las humaredas que despide el pavón pueden ser un conjuro para ahuyentar a Hera, la horrible”. Y un poco más adelante el narrador advierte: “Una comida familiar, que había mezclado la gravedad y la sencillez, les avisaba que había llegado la dispersión.” Este augurio implícito en la reunión hace aún más valioso y digno de aprovecharse el breve término de su duración: es un intervalo de tiempo que se celebra a sí mismo, por así decir. Los presagios de separaciones inminentes están por todas partes: el tumor canceroso de la adorada abuela Augusta, las peligrosas aventuras del tío Alberto en un bar, donde tiene un altercado con un falso charro mexicano que es una figura diabólica, y a la postre su muerte en el choque del taxi en que viaja con un tren. Pero la muerte está también presente en los animales y vegetales que se consumen y en las conversaciones que estos suscitan. El diálogo es, sin lugar a dudas, un componente fundamental del banquete, tanto como actividad festiva en que los comensales hacen alardes de elocuencia, como por la manera en que las palabras dotan a los alimentos de significado. El diálogo, como sabemos desde Platón (y ahora Bajtín), es parte esencial de lo oral en un banquete (hay dos trabajos excelentes de Ada María Teja sobre los banquetes lezamianos desde la perspectiva del teórico ruso).
La comida es, por supuesto, opulenta. Hay seis platos: una sopa de plátanos, una ensalada de remolachas, un suflé de mariscos hecho de pescado, camarones y langostinos, un pavo asado, y una crema congelada de postre, hecha de coco rayado y piña, además de frutas. Estos platos se describen puntualmente, con comentarios sobre sus aromas, apariencias, colores y procedencias. Comer es en Lezama un proceso poético mediante el cual la materia ingerida se metaboliza y transforma en nuestra carne, haciendo así del banquete una comunión colectiva mediante la cual, al digerir idénticos alimentos, nos hacemos todos una misma sustancia. Por lo tanto, al consumir estas carnes, mariscos, vegetales y frutas, productos todos de la naturaleza cubana, los comensales no solo se afirman como miembros de una misma familia, sino unos en cuerpo y alma, y parte sustancial de la nación, de la madre patria (Lezama siempre decía “incorporar” por “comer”). Desde luego, para poder consumir esas aves y mariscos primero hay que sacrificarlos; tienen que morir para renacer en aquellos que los ingieren, de la misma manera que las legumbres y frutas tienen que ser transformadas en su paso de huertos y sembrados a los platos y estómagos de los comensales.
A este tránsito de la muerte a la vida se alude en la mesa de tres maneras. La primera cuando uno de los muchachos se refiere al pavo como “zopilote”, lo cual provoca la corrección de Cemí, que explica que la palabra mexicana correcta para pavo es “guajolote”, si es que se quiere usar una palabra mexicana. Alguien acota que “zopilote” es un ave de rapiña cuyo nombre en Cuba (“aura”) se evita mencionar por sus connotaciones fatídicas. Se ha asociado así al pavo con la muerte, y a comer con la ingestión de carroña. La abuela Augusta desvía bruscamente la conversación. Luego se habla de los camarones, y se alude a que los pescadores cubanos creen que cuando esos animales se sienten próximos a la muerte, se dejan arrastrar por la corriente hasta un lugar donde se juntan con muchos otros para formar una masa coralina compacta que se incrusta en los basamentos de la isla de Cuba. Aquí la metáfora de la comida como proceso metabólico de absorción de la patria es clara.
La tercera alusión a la muerte es más complicada y notable. Con ademán desmañado, el tío Demetrio hace caer una rodaja de remolacha sobre el fino mantel color crema, donde deja tres visibles y delatoras manchas:
Fue entonces cuando Demetrio cometió una torpeza, al trinchar la remolacha se desprendió entera la rodaja, quiso rectificar el error, pero volvió la masa roja irregularmente pinchada a sangrar, por tercera vez Demetrio la recogió, pero por el sitio donde había penetrado el trinchante se rompió la masa, deslizándose: una mitad quedó adherida al tenedor, y la otra, con nueva insistencia maligna, volvió a reposar su herida en el tejido sutil, absorbiendo el líquido rojo con lenta avidez. Al mezclarse el cremoso ancestral con el monseñorato de la remolacha, quedaron señalados tres islotes de sangría sobre los rosetones.
La sugerencia de sangre no podía ser más clara. El tío Alberto viene al rescate, bromeando y tratando de cubrir las manchas con los caparazones de langostinos ya consumidos por él y José Cemí. Pero, a pesar del giro humorístico que quiere darle al accidente, el carácter ominoso de las manchas rojas en el mantel es indudable: “en los presagios, en la manera como los hilos fijaron la sangre vegetal, las tres manchas entreabrieron como una sombría expectación”.
El vaticinio de la muerte de Alberto presente en este accidente al parecer insignificante se cumple al final del capítulo. Luego que el taxi en que viaja se estrella contra el tren, lanzando a Alberto de cabeza sobre el parabrisas y rompiéndole el cuello, el guardia ferrocarrilero que se acerca a su cuerpo inerte “extrajo del bolsillo de Alberto, con los cuadrados aún marcados por no haber sido usado, su pañuelo, le tapó el rostro, pero la sangre aún brotando se fue extendiendo siguiendo las cuidadosas divisiones de aquella pieza de hilo, luciendo en una de sus esquinas sus iniciales, delicadamente bordadas por doña Augusta”. Como el mantel que absorbe el jugo de la remolacha, el pañuelo se empapa de la sangre del tío Alberto. Esta bella imagen textil ata y remata el capítulo y sella su tema festivo. Alberto es el chivo expiatorio de la fiesta: él, pletórico de donaire, que encarna la vida y la poesía, es la víctima propiciatoria. El accidente fatal es la cuenta que la muerte le pasa por su risueña y despreocupada conducta, la venganza de esta por el desafío de la opípara comida, alarde de unidad familiar y de presupuesta continuidad. La muerte de Alberto está cosida en el tejido de la fiesta para poner de manifiesto el carácter trágico de la cultura cubana y humana –universal.
Para Cemí la muerte del padre suplementario, que se suma a la del real ocurrida antes, señala el comienzo de la vida adulta. De ahora en adelante se vinculará más a sus amigos, y aunque siga viviendo en la casa de la familia, la ciudad de La Habana se convertirá más y más en su mundo. La figura misteriosa que apareció en la trifulca entre el tío Alberto y el charro, el oscuramente ataviado Oppiano Licario, se convertirá en su guía. La comida familiar fue el ritual de dispersión conjurado por el encuentro que alegremente celebra. La fiesta es el centro brillante y sombrío de la novela, de su claroscuro barroco.
4.
Si en Paradiso la fiesta es un ceremonial íntimo celebrado de puertas adentro, en “El coche musical”, poema de 1960, Lezama destaca un festival callejero, los antes famosos carnavales de La Habana, que se celebran no solo a la intemperie, por supuesto, sino en el Parque Central. Mientras que en el siglo XIX los cuadros de Frédéric Mialhe y Patricio Landaluze, captaban la Fiesta del Día de Reyes en la Plaza de San Francisco, junto a los muelles, ahora el centro urbano de La Habana es el Parque Central, un espacio que representa, por su situación, el diseño y los edificios que lo rodean la pujanza económica de la sociedad civil y el poder del Estado. Construido en 1903, justo después de la proclamación de la República el año anterior, el Parque Central habanero no tiene nada que ver con su homónimo en Nueva York que, siendo una amplia área verde, debe mucho a los jardines ingleses. El de La Habana es una plaza pública muy europea que celebra la nación en piedra, concreto y asfalto. Tiene una estatua del héroe nacional José Martí en su centro, palmas reales que son símbolos de la patria e imponentes edificios a su alrededor. Son moles que alardean de la prosperidad de la República en sus primeras décadas: el lujoso y monumental Centro Gallego, con el Teatro Nacional a su lado, así como el Hotel Inglaterra con su famoso Café Louvre en la planta baja, que da al Parque Central. El Centro Gallego, de dimensiones colosales, es el edificio erigido por la numerosa inmigración gallega a Cuba, con el que rivalizan el Centro Asturiano, el Centro Vasco y el Centro Español, todos en sus inmediaciones, construidos por otros grupos peninsulares también representados en la población cubana.
En el siglo XIX los portales del Café Louvre eran el centro de reunión preferido por literatos y jugadores de beisbol (a veces eran los mismos), era el cenit del cosmopolitismo habanero y del modernismo. Una esquina del Parque Central daba a la Manzana de Gómez, centro comercial en el que se alojaban muchas tiendas finas. El Parque mismo está situado a la cabeza del Paseo del Prado (donde está ubicada la casa de los Olaya), que lleva directamente al mar y apunta al Castillo del Morro, que custodia la entrada de la bahía –el Prado toma su nombre del de Madrid, por supuesto. El mar azul y la farola del Morro son visibles desde los balcones del Hotel Inglaterra. Esta fusión de espacios urbanos denota continuidad urbanística e histórica porque el Prado era el bulevar por el que, en ostentosos carruajes, se paseaba la élite habanera en el siglo XIX, según podemos leer en Cecilia Valdés y observar en los famosos grabados de Mialhe. El Parque Central y sus inmediaciones están más hechos para el automóvil que la Plaza de San Francisco, y hace alarde de la inserción de La Habana en el circuito internacional de turismo, sobre todo norteamericano, y de la presencia de inmigración europea en la isla.
Lezama no podía haber escogido lugar más apto para su poema festivo ni mejor momento que la temporada carnavalesca como contexto temporal. El carnaval es el lapso de relajación y júbilo colectivo, época de subversión de costumbres, rituales y prácticas, antes de la Cuaresma, cuando las prohibiciones vuelven con excepcional rigor y permanecen vigentes por más de un mes. Durante las primeras décadas de la República, el Carnaval de La Habana alcanzó un gran esplendor, con carrozas fastuosas y comparsas arrollando por las calles (Carpentier una vez dijo que las comparsas eran ballets ambulantes). No llegaba al nivel del de Nueva Orleans o Río de Janeiro, pero competía favorablemente con los otros carnavales cubanos famosos, como los de Santiago de Cuba, en el extremo oriental de la isla. “El coche musical” es un poema narrativo en que aparece un protagonista, especie de héroe épico, que preside sobre la fiesta: el compositor y director de orquesta Raimundo Valenzuela. Valenzuela, un prominente músico mulato de San Antonio de los Baños, fue uno de los más grandes compositores y propagadores del danzón, el primer tipo de música netamente cubana, que juntó razas y clases con sus seductores ritmos y su capacidad para incorporar melodías procedentes de una gran variedad de fuentes. “El coche musical” está dedicado “a la memoria de Raimundo Valenzuela y sus orquestas de carnaval”.
Antes de dar lectura a “El coche musical” en una grabación de su poesía, Lezama dice lo siguiente:
Yo recuerdo que cuando yo era muy joven, al llegar los carnavales, los fines de año, el Parque Central cobraba una animación fiestera verdaderamente vertiginosa. Cuando llegaban los carnavales, pues entonces el Parque se rodeaba de orquesticas, y cuando una se remansaba comenzaba la otra, de tal manera que aquel cuadrado del Parque Central estaba constantemente animado, reverberante de luz; había un verdadero ambiente verbenero. Y entonces Valenzuela, que era de muy buena presencia, con su levita de tafetán, pues iba de orquesta en orquesta y daba como el compás, y entonces inmediatamente la orquesta empezaba sus sones criollos. Y eso me causaba mucha impresión porque veía incesantemente la música como si fuera candela, la música movilizada y surgiendo por cada una de las esquinas del Parque. Valenzuela me causaba la impresión de un Orfeo que iba dando los sones de la flauta, los números de la armonía.
Y eso, al paso del tiempo, esa impresión perduró en mí, hasta que un día hice el poema “El coche musical”, en recuerdo de Raimundo Valenzuela y sus orquestas de carnaval.
Aparte de que Lezama confunde las fiestas de fin de año con el carnaval, que no se celebra sino tres meses más tarde, hay una incongruencia en este recuerdo suyo porque Valenzuela murió en 1905 y Lezama no nació sino en 1910. ¿Podría tratarse de una reminiscencia familiar que Lezama escuchó en su casa de sus parientes? ¿O sería el Valenzuela que Lezama recuerda Pedro, hermano de Raimundo, quien asumió la dirección de la orquesta a la muerte de este? No he podido resolver esta incógnita, pero en última instancia no importa.
Es notable que Lezama se haya fijado en Valenzuela, a quien presenta como figura clave en la realización de una grandiosa síntesis cultural. Valenzuela fue un moreno procedente de la pequeña burguesía de color que había surgido en la isla durante el siglo XIX, y músico, como no pocos de ese origen –por ejemplo su propio padre. Lezama no entró en el juego de la política de identidades raciales (no tuvo nada que ver con el afrocubanismo, por ejemplo), pero su intuición sobre la influencia de Valenzuela en la mezcla de elementos varios en la génesis de su arte popular –para las masas– hace de “El coche musical” un poema que trasciende su valor estético para convertirse en una propuesta seria sobre la cultura nacional. El primer danzón fue compuesto y ejecutado por otro músico mulato, Miguel de Faílde, en Matanzas en 1879. Se derivaba este nuevo género de una combinación de la contradanza francesa, traída a Cuba por los colonos haitianos que huían de la revolución en su país, de ritmos puramente africanos, y melodías incorporadas de aquí y de allá de los más variados orígenes, como por ejemplo óperas como Rigoletto, Tosca y Madame Butterfly. Todo el mundo bailaba el danzón, inclusive en las fiestas con que culminaban los juegos de beisbol, en los que tocaba con frecuencia Valenzuela y su orquesta. Valenzuela también compuso canciones, rumbas, guarachas y hasta zarzuelas. Participó, además, en la lucha independentista. Por lo que yo sé, Lezama ha sido el único en notar y celebrar el relieve de Valenzuela y su decisivo papel en la historia de la cultura cubana. Su inspiración surge de un recuerdo de la niñez.
Pero lo significativo es cómo Lezama transmuta su recuerdo infantil en un poema sobre el carnaval, y lo que hace basándose en la figura de Valenzuela, a quien convierte en una especie de Orfeo negro para ofrecer una extraordinaria imagen de la fragua de la cultura cubana en plena ebullición (aludo aquí a la notable película brasileña “Orfeo negro”).
“El coche musical” sigue a Valenzuela en su ostentoso paseo por el Parque Central en su coche de caballos, instalando sus doce orquestas que, se supone, corresponden a los signos del zodíaco; esta es la primera de varias conexiones cósmicas. Pasa de una orquesta a otra, infundiéndoles energía y música a medida que realiza otras actividades, como distribuir tabacos (“habanos” o “puros” para los no cubanos) con magnanimidad, catar el valor de un paño por el mero sonido de sus pliegues al ser barajados, endulzar lo que parecen ser bolas de algodón azucarado, y erigir pirámides de sonido que alcanzan las estrellas. Valenzuela está en posesión del “código secreto”, las cifras pitagóricas cuya combinación establece correspondencias cósmicas entre lo terrestre y lo estelar; es el número de la música de las estrellas en la que el tiempo festivo cubano se aloja. Este tiempo medido, pautado, esta música, puede enfrentársele a la muerte porque es una sinestesia total de colores, luces, sonidos, sabores y ritmos que se suponen congénitos en el cubano y lo preparan para el viaje al otro mundo:
Aquí el hombre antes de morir no tenía que ejercitarse en
[la música,ni las sombras aconsejar el ritmo al bajar al infierno.
El germen ya traía las medidas de la brisa,
y las sombras huían, el número era relatado por la luz.
Valenzuela se pavonea como un rey al desplazarse alrededor del Parque en su carruaje repartiendo “avisos pitagóricos”, es decir, las claves necesarias para entrar en un concierto cósmico en el que la muerte puede ser derrotada, al menos temporalmente. Las claves son necesariamente musicales, y la mejor manera de responderles es bailando, porque la música de Valenzuela no es un sonido abstracto para ser disfrutado tranquilamente en la soledad, sino música compuesta para el baile, porque “bailar es encontrar la unidad que forman los vivientes y los muertos”. Es este un pacto carnal entre cuerpos, sonido, ritmo y alianzas cósmicas en todos los sentidos y realizado con todos los sentidos, por eso las referencias a tabacos, comida y bebidas, y el virtual chivo expiatorio, ese cubano que va bailando en su camino al otro mundo (¿será el tío Alberto?). La descripción de la materia, literalmente el concreto de los edificios que se derrite a lo Dalí, como se dice en las últimas palabras del poema, “la cornisa que se deshiela”, se suma a la sensación de un proceso de ablandamiento: este es más un mundo de melcocha que de sustancias duras.
En esta mixtura borbollante se dislocan todas las jerarquías, cada cosa tiene su dignidad y significado propio, a medida que la absorbe la vorágine creadora de la música de Valenzuela. Este preside sobre un universo en estado de fluidez, que ignora categorías fijas, tales como la distinción entre música clásica y popular. En sus danzones, como ya he mencionado, Valenzuela incorporaba aires de ópera y otras formas de música europea. A mí me parece claro que la figura heroica de Valenzuela es una proyección del propio Lezama y de su poética de la acumulación barroca. Al crear su danzón el compositor mulato creó una fórmula cubana que integró a toda la población sin distingo de clase o raza, en momentos de éxtasis en los que al olvidarse de sí recuerdan una unidad perdida. Por eso es que Valenzuela puede lucirse en su chaqueta de tafetán, imponiendo respeto y admiración a todos y obediencia a sus músicos, a quienes dirige con vigor y energía. Más grande que la vida misma, Valenzuela es una figura titánica, mítica.
“El coche musical” abre, por cierto, con una corrección al respecto: “No es el coche con el fuego cubierto, aquí el sonido.” En otras palabras, este no es el carro de Faetón, envuelto en llamas, sino un coche que irradia música, como una especie de armonio ambulante. Puede que Valenzuela no sea Faetón, pero no deja por eso de ser una figura mitológica: Orfeo, quien, aunque no incendia el mundo, puede, al llenar el tiempo de sones medidos, penetrar los misterios del destino y así preparar a sus camaradas de fiesta para enfrentarse a la muerte. Orfeo es la deidad que Lezama elige porque fue él quien logró cruzar las fronteras de la muerte, seduciendo a los porteros del Hades, Plutón y Perséfone, con su música, para descender y rescatar a Eurídice. La impenetrabilidad del poema es como la de la música del danzón: es sonido melodioso, rítmico, pero sin un sentido verbal traducible a un discurso racional. Como Valenzuela es Orfeo para Lezama, su música es órfica, profética, ritual, mística, como la de “El coche musical”, un poema carnavalesco sobre el carnaval habanero, celebrado como una especie de comunión colectiva cubana.
A pesar de la hechura musical antes que lingüística del poema, la estructura narrativa de este es perceptible, y algunas de sus oscuras alusiones pueden ser descifradas. Son como fogonazos de significación que el lector vislumbra, claves que sitúan el poema en un contexto geográfico e histórico específicamente cubano y habanero, que vinculan las contingencias de la cultura de la isla con las resonancias cósmicas producidas por Orfeo y su melodía. Por ejemplo, las “lágrimas compostelanas” tienen que referirse al Centro Gallego, por su alusión a Santiago de Compostela. Hay algo irónicamente compasivo en la frase porque los cubanos miramos a los gallegos con gesto burlón porque muchos eran pobres campesinos ignorantes que hablaban un español con dejos rurales (no es su lengua nativa); también tienen la fama de ser sentimentales, por eso la “lágrima”, aunque puede referirse a un detalle arquitectónico del edificio. Mención de los “gaiteros” es también una pulla contra los gallegos, conocidos por tocar ese instrumento. Hay humorismo cubano en “El coche musical”, a tono con su ambiente carnavalesco. “La querida de White” debe ser referencia a José White, otro músico mulato muy reconocido en Cuba durante el siglo xix, compositor también de música popular y clásica, que triunfó en París, y, suponemos por la alusión, llevó una vida disipada. La recuperación de todas estas referencias oblicuas pero específicas aumenta nuestro disfrute del poema, pero no altera su principal efecto en el lector, que es provocarle una emoción comparable a la de la música, carente de significado racional, una “fiesta innombrable”, sublime.
5.
La fiesta en Lezama está en el centro mismo de su poética y de su “pensamiento” teológico porque se vincula, en sus más profundos estratos, con una estructura ritual que remite al sustrato mítico que está en la fundación misma del cristianismo. Jessie L. Weston propuso, en un influyente libro de 1920, From ritual to romance, que la leyenda del Santo Grial partía de un ritual de vida que se remontaba a los orígenes de la cultura europea y oriental, en el que estaba en juego la renovación de la naturaleza, su resurrección tras la muerte periódica propia de sus ciclos. La tierra baldía sería regenerada por el héroe mítico que habría de hacer resucitar o reemplazar al rey difunto cuya desaparición provoca la esterilidad de la tierra (este libro, como es sabido, tuvo un gran impacto sobre Eliot al escribir su famoso poema). Mitos como el de Adonis, de origen fenicio, y otros del panteón clásico griego, repiten ese ciclo de bajadas y regresos del mundo de los muertos. El de Orfeo es, evidentemente, uno de esos relatos míticos de muerte y resurrección. Detalles de la fiesta como el baile, especie de plegaria física, y la música, forman parte de esta estructura mediante la cual se sacraliza la materia, el cuerpo, algo fundamental en la concepción cristiana del universo, en la que Dios se hace hombre, baja a la tierra, y es sacrificado para regresar luego al cielo. Esta creencia es la que fundamenta la afirmación de Lezama de que el hombre no es para la muerte, sino para la resurrección. Vemos así que la fiesta es la dramatización de ese proceso mediante el cual se exorciza la muerte al convertirla en un paso que conduce a la vida –paso de un baile amplio, abarcador, que nos salva.
La obra de Lezama ha contribuido a profundizar nuestro conocimiento de Cuba. Haber destacado, por ejemplo, la figura de Raimundo Valenzuela es un aporte original y valioso a una más completa comprensión del papel de la música popular en el desarrollo de la cultura cubana. Lezama nos ayuda a descubrir el carácter sagrado de costumbres cotidianas que tomamos por sentado sin darnos cuenta de su sentido profundo: fiestas, comidas familiares, manjares, formas de decir. Son atisbos e intuiciones de incalculable valor cuya importancia se ha reconocido más allá del círculo de sus admiradores y estudiosos. Sus juicios sobre figuras y obras de la historia de la literatura cubana también son notables por su originalidad y han ejercido influencia sobre críticos y eruditos (por ejemplo, haber señalado el valor poético del Diario de campaña de Martí). Pero, aunque las fiestas poéticas de Lezama han tenido impacto sobre escritores posteriores como Severo Sarduy, son en realidad un fin en sí mismas, una culminación insuperable e irrepetible. No son calas en la cultura cubana de las que se puede derivar un método o aproximación porque son inimitables. Para gozar de ellas hay que dejarse llevar por su poderoso atractivo, suspendiendo no solo el juicio sino el mismo deseo de comprensión intelectual. Lezama es un escritor de la talla de Proust, cuya visión y lenguaje absorben la realidad para crear con ella otro mundo que, una vez que penetramos en él, se siente como algo íntegro, completo, suficiente, de una belleza tal que provoca un estremecimiento del yo profundo, del ser más allá de la conciencia de sí. No es en ese instante un mundo alternativo o paralelo, sino el único mundo; se trata del capullo espaciotemporal de la fiesta. El más grande peligro de la crítica lezamiana es ser absorbida por su envolvente universo y producir comentarios que son pálidos reflejos de Lezama, o en el peor de los casos parodias inconscientes. Mucha de la crítica de su obra cae en esa trampa. Resulta fácil. Pero resistir a Lezama puede equivaler a resignarse a no entenderlo, a quedarse fuera de la fiesta del todo. Tomar distancia irónica de su discurso es como una profanación. Además, ¿desde qué perspectiva inexpugnable puede mirarse a Lezama con un desapego irónico que no se constituya en otra fe tan arbitraria como la de él, aunque sea nihilista? Lo que he tratado de hacer aquí es aislar y comprender un tópico recurrente en Lezama, pero, como ocurre hasta con el más nimio detalle de su obra, separarlo sin arrastrar con él todo el conjunto de esta resulta imposible. En ese sentido tampoco he logrado yo zafarme de Lezama, y me he sumado, con mis torpes pasos de bailador inepto, a la fiesta. ~
(Sagua la Grande, Cuba, 1943) es Sterling Professor de literatura hispanoamericana y comparada en la Universidad de Yale.