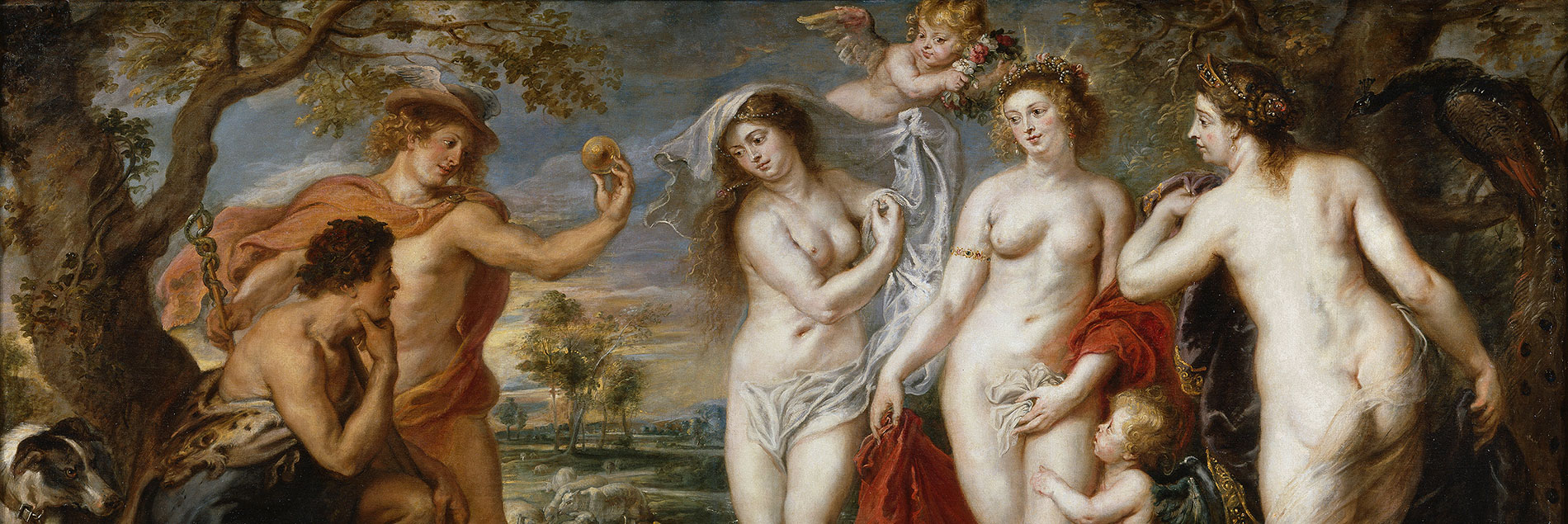En sus 65 años de vida, Claude Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon (1760-1825), se las arregló para vivir casi todas las grandes aventuras de su tiempo, como las guerras por la independencia de Estados Unidos, en las que peleó junto a La Fayette, y la Revolución Francesa, que lo despojó de su título ("lo considero muy inferior al de ciudadano", dijo), de sus propiedades y hasta de su apellido: eligió, en reemplazo, el de Claude-Henri Bonhomme (que quiere decir Buen Hombre u hombre del montón). Pero lo cierto es que, con o sin título, Saint-Simon jamás fue un hombre del montón, sino alguien que descolló siempre, por las buenas o malas razones, y perteneció a esa élite intelectual y cívica que, a su juicio, debía tener el exclusivo gobierno de la sociedad para, con ayuda de la técnica y de la ciencia, establecer su utopía particular: la de una sociedad "sin fricciones", de productores, rígidamente jerarquizada, en la que trabajadores y empresarios estarían ligados en un sistema racional en el que todos los males económicos serían resueltos y en el que reinaría la más estricta meritocracia.
En el espléndido ensayo que le dedica, Isaías Berlin (en Freedom and its Betrayal, Chatto & Windus, Londres, 2002, pp. 105-130) lo llama "el más grande profeta del siglo XX", porque, aunque murió en 1825, en su voluminosa obra sentó, creyendo obrar por una reforma social generosa que acabaría con la injusticia, el atraso y el hambre, las raíces ideológicas de los grandes sistemas totalitarios: el comunismo, el nazismo y el fascismo. Carlos Marx fue tal vez su discípulo más aprovechado; pero, aunque tomó muchas de sus ideas, como la de una sociedad dividida en clases diferenciadas por sus intereses económicos contradictorios, no siempre lo citó ni reconoció su deuda con él, de modo que hasta hoy muchas tesis y convicciones sansimonianas pasan por ser sólo marxistas, entre ellas la idea —de universal aceptación en el siglo XX— de la importancia primordial de la economía en la vida política y social y en el desenvolvimiento histórico de la humanidad.
Luego de los cuatro años que vivió de joven en América, Saint-Simon regresó a Europa fascinado por la ciencia y la técnica, en las que veía los instrumentos claves para la reforma de la sociedad. Y, también, por el mundo de la empresa, en la que llegó a vislumbrar en pequeño formato el modelo de la sociedad perfecta. "Reforma" es una palabra clave para este utopista, que llegó a verse a sí mismo como un Mesías poseído de la misión de redimir a la humanidad. Esta redención, a su juicio, debía hacerse de manera pacífica, encomendando el gobierno de la sociedad a los más capaces y preparados. Su visión del orden social es aristocrática, pero la aristocracia a la que él propone confiar el poder no es de sangre ni hereditaria, sino de mérito, y en perpetua renovación.
En la sociedad estrictamente jerarquizada de la utopía sansimoniana, en la cúspide se hallan los banqueros, personajes que en el panteón de Saint-Simon son los primeros héroes, aquellos hombres pragmáticos y eficientes que, creando un sistema financiero internacional, estimulan la creación y el funcionamiento de las empresas, los intercambios comerciales, la creación de objetos de consumo y de maquinarias susceptibles de satisfacer las necesidades humanas. Inmediatamente debajo de los banqueros, se encuentran los industriales y empresarios. La civilización y el progreso están en sus manos, pues son ellos quienes dan una salida práctica, funcional y social, a los descubrimientos científicos y técnicos, que, por sí solos, en nada beneficiarían al conjunto de la humanidad. Estos inventos y hallazgos se reproducen y materializan gracias a la industria, en producciones concretas concebidas para satisfacer las necesidades específicas del conjunto de los mortales. Detrás de los industriales, vienen los ingenieros y técnicos, sabios cuyas hazañas intelectuales suministran a la industria la materia prima y el estímulo indispensables para su tarea productora. Y en el cuarto lugar de esta aristocracia del mérito de la república sansimoniana figuran los artistas, escritores y pintores.
El escritor y el artista no son, para Saint-Simon, meros creadores de belleza, de ideas, de mitos, de un mundo ideal que sirva para la contemplación deleitosa, el placer espiritual o estético, el goce intelectual. Isaías Berlin dice que no fue Stalin sino el conde Saint-Simon quien concibió al escritor como "un ingeniero de almas", es decir, como un intelectual encargado de educar al pueblo sobre las verdades del Estado a través de sus libros y fantasías literarias. Dentro del mundo de productores de la utopía sansimoniana no había tolerancia alguna para el desperdicio, los quehaceres inútiles. Todo aquello que no contribuía de manera explícita y directa a la "producción" debía ser prohibido y suprimido, como un intolerable derroche. Por eso, al arte y a la literatura había que fijarles una función utilitaria: la de educar y publicitar ante el gran público, mediante objetos artísticos entretenidos, las verdades científicas. Aunque la expresión de "intelectual orgánico" es de Gramsci, la idea del pensador y el artista como una pieza integrada al desenvolvimiento histórico y social es del autor de Le Systeme Industrielle.
Saint-Simon creía apasionadamente en la fraternidad universal, en la igualdad ante la ley de todos los seres humanos, estaba en contra de la discriminación de la mujer —aunque sólo su discípulo Enfantin convertirá este principio en un postulado canónico de la religión san-simoniana— y defendía con pasión la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, a fin de que los más aptos y esforzados obtuvieran las recompensas que merecían e integraran la élite gobernante.
Pero, en cambio, no creía que la igualdad ante la ley implicase que todos los seres humanos fueran iguales en la realidad. Por el contrario, estaba convencido de que "el pueblo", la mayoría de los mortales, eran brutos, ignorantes, ociosos, incapaces, y que, por lo mismo, un sistema democrático, en el que una mayoría de electores decidiera las leyes y eligiera a los gobernantes, estaba condenado a producir el caos, ese desorden social que para él era sinónimo de atraso y barbarie. Por eso, la sociedad fraterna, productora, ordenada, de meritocracia y trabajo, de la utopía sansimoniana, no es democrática sino vertical y autoritaria, y en ella no hay espacio para la libertad.
Algo de la admiración por el industrial y el empresario que alienta Saint-Simon se la debe a Adam Smith, cuya obra conocía ("el divino Smith", lo llamó alguna vez). Pero la idea maestra del autor de La riqueza de las naciones a favor del mercado libre —el laissez faire—, como el mejor sistema para la asignación social de los recursos y la creación de la riqueza en una sociedad, es totalmente inaceptable en esa colmena rigurosamente organizada que debe ser la sociedad según la utopía san-simoniana. No hay en ella nada que permita la libre competencia ni la neutralidad del Estado, ni una vida económica cuya responsabilidad incumba principalmente a la sociedad civil. En la sociedad sansimoniana banqueros, empresarios, industriales y técnicos son los héroes, en la cumbre del poder; pero todo su trabajo se articula dentro de una rigurosa programación "científica", planeada por el Estado, todopoderosa entidad vigilante encargada de preservar el orden —impedir el caos— y de evitar el derroche de energías y recursos, algo que sería inevitable si la libertad hiciera de las suyas en la vida social y alguna actividad humana escapara al control organizativo de todos y de todo por parte del Estado, gracias al cual vendrá el progreso y la civilización estará al alcance de todos.
Para Saint-Simon la religión es indispensable como aglutinante social, un común denominador gracias al cual una sociedad se mantiene unida y solidaria, compartiendo cierta manera de actuar y de soñar, de vislumbrar el futuro y explicarse el pasado y, también, de aceptar una conducta moral. Esta función la cumplió el cristianismo en el pasado, en la Edad Media, por ejemplo, preservando la unidad de Europa —su cultura, su tradición— frente a la amenaza del Islam, que llegó hasta sus puertas y estuvo a punto de invadirla y colonizarla. Pero el cristianismo aquél no evolucionó y, luego de la revolución tecnológica y científica de los tiempos modernos y del seísmo político y social de la Revolución Francesa de 1789, ha quedado atrás, como una religión anacrónica, inmovilizada en el tiempo. Los papas y el clero —la Iglesia institucionalizada— traicionaron al cristianismo primitivo, que estaba en favor de los pobres, y se pusieron al servicio de los poderosos. Por eso Saint-Simon los llama "heréticos" en su último libro, Le Nouveau Christianisme, en el que critica también a Lutero y al protestantismo con dureza.
El vacío que ha dejado ese desfase entre la Iglesia del pasado y la realidad histórica presente debe ser llenado por "un nuevo cristianismo", una religión laica que sirva, en la época moderna, como la Iglesia en el pasado, para hacer comulgar a toda la sociedad en una espiritualidad compartida, en una fe que mantenga viva la esperanza, que aliente el entusiasmo y despierte el espíritu de sacrificio de las masas, y además estimule su generosidad, su idealismo, su espíritu fraternal. Lo que Saint-Simon predica como "el nuevo cristianismo" del futuro, esa religión laica, basada no en la revelación sino en la ciencia, es, ni qué decirlo, la ideología, fenómeno prototípico del siglo XX, el de esas grandes fuerzas sociales animadas por la creencia en ciertas verdades absolutas y dueñas de los secretos de la historia, y capaces por tanto de fundar en esta tierra un mundo sin contradicciones, en el que por fin la igualdad, la justicia y la libertad serán patrimonio de todos.
Saint-Simon comenzó a escribir tarde, a los cuarenta años. Su primer libro, un breve opúsculo, Les lettres d'un habitant de Geneve a ses contemporains, es de 1803. Pero en los 21 años que le quedaban fue de una notable fecundidad, y no sólo de escritos; también, de temas y de preocupaciones, que abarcan un horizonte enciclopédico, hasta el último e inconcluso ensayo que siguió escribiendo en su lecho de muerte sobre Le Nouveau Christianisme (1825). Ahora bien. Este fanático de la organización y del orden, que rechazaba como el peor de los males que podían abatirse sobre una sociedad el desorden y el caos, no practicó en sus escritos aquello que recomendaba como panacea social. Sus ensayos están siempre al borde de la anarquía y a menudo se hunden en ella, siguiendo trayectorias absolutamente desordenadas, saltando de un tema a otro, interrumpiendo un razonamiento económico para abordar un episodio histórico que, de pronto, se disuelve en divagación científica, para luego, en una parábola hacia atrás, retornar súbitamente al asunto inicial. Hay algo de esa ley científica de la atracción de los contrarios en la prédica dogmática de la perfecta organización como remedio para los defectos y miserias de la sociedad, una constante del pensamiento de Saint-Simon, y la propensión irresistible que había en él, apenas cogía la pluma, hacia la dispersión y una forma de libertinaje mental, que da a muchos de sus escritos la apariencia de una mezcolanza, de un piélago de cosas dispares, donde no sólo se confunden los temas, sino también los méritos y deméritos, las brillantísimas disquisiciones y los disparates más delirantes, los conocimientos científicos más sólidos y las supersticiones y banalidades más ingenuas. Por eso, quien lo lee pasa del hechizo al tedio, de la sorpresa y la fascinación al aburrimiento y al hartazgo.
Porque había en Saint-Simon, debajo del racionalista y el pensador —el científico y el pragmático— una suerte de otro yo, un contradictor secreto, desmelenado, que prefería el arrebato, la intuición y la pura fantasía, a la inteligencia, el conocimiento y la razón. Y en nada se advierte mejor esa curiosa ambivalencia del gran utopista como en la hipnótica atracción que ejercieron siempre sobre él el agua corriente, los ríos, los mares y, por extensión, los fluidos en general, en los que llegó a ver el fundamento de toda la vida, la del orden natural y el social, y la del simple individuo.
Pierre Musso, en el estudio que le ha dedicado (Saint-Simon et le saint-simonisme, Presses Universitaires de France, París, 1999), lo describe con prolijidad. Lo llama "el pensador del agua, de los pantanos y de los canales, de la circulación de los fluidos". Esta fascinación por el líquido elemento habría nacido en la infancia de Saint-Simon, a orillas de la Somme, un paisaje salpicado de estanques. Desde entonces sospechará que el movimiento de las aguas es más que un accidente geográfico, algo que acaso prefigura una verdad profunda y trascendente. Una constante en su vida son los esfuerzos que hará, como estudioso o emprendedor de proyectos, para que este pálpito precoz se convierta en verdad científica. En 1783, al salir de la prisión de Jamaica adonde lo confinaron los ingleses por luchar por la independencia de América, su primera iniciativa fue trasladarse a México, a proponer al virrey español la construcción de un canal. Al regresar a Francia, se reincorpora al Ejército, pero, en vez de guerrero, se hace estudioso. En la Escuela de Ingenieros Militares de Mézieres estudia matemáticas, química, hidromecánica e hidráulica. Musso asegura que en estos años sus preocupaciones obsesionantes son: "¿Cómo se dispersan los fluidos? ¿Cómo regular la presión del agua al salir de un reservorio?" No tiene nada raro que en 1785 se traslade a Holanda, el país de los canales. Y unos años más tarde esbozará una curiosa alegoría comparando el sistema de diques de Holanda con la estrategia política que deben adoptar los industriales en la sociedad. En 1784 parte a España, con un propósito grandioso: una red de canales que unan a Madrid y el Atlántico. Tampoco le resulta, pero en los años siguientes concibe e intenta otros proyectos de canales a la vez que prosigue, con una obstinación casi mística, sus investigaciones sobre la hidráulica.
En una época, concibió la sociedad perfecta como un sistema hidrográfico en el que todo circularía sin cesar y sin obstáculos para favorecer la producción. Mantener el movimiento perpetuo de los flujos es la primera obligación del gobierno de los industriales con que soñaba: saber, dinero, consideración y poder deben recorrer libremente todas las vertientes de la sociedad. Si eso ocurre habrá justicia y prosperidad.
Más tarde, ampliando su alegoría líquida, definirá la vida como una continua circulación a través de tubos o canales que irrigan el todo orgánico. En el cuerpo humano del individuo ese líquido en perpetuo movimiento es la sangre que corre por las venas; en el organismo social ese flujo vivificante es el dinero. Cuando ambos flujos se estancan, por alguna obstrucción accidental o deliberada, y dejan de circular, sobrevienen la decadencia y la muerte. En su gran proyecto para reformar la sociedad —cuyo instrumento es, según él, la modificación del presupuesto— vuelve a valerse de esta alegoría para explicar su propuesta: "La ley más importante de todas es aquella que regula el presupuesto, ya que el dinero es al cuerpo político lo que es la sangre al cuerpo humano. Cualquier parte del cuerpo donde la sangre deja de circular languidece y no tarda en morir; del mismo modo cualquier función administrativa que no es pagada deja muy pronto de existir."
En sus años de hombre de negocios Saint-Simon ganó y perdió enormes sumas de dinero, que gastaba de manera aparatosa, hasta que, estafado por un socio y, se diría, súbitamente desinteresado de la especulación y los negocios, se arruinó. Desde entonces, dedicado a estudiar, pensar y escribir sus grandes designios para forjar la sociedad perfecta, vivirá en la mayor pobreza y gracias a la beneficencia de amigos y admiradores.
Estrenó este retorno a la vida intelectual estudiando física en la Escuela Politécnica, y fisiología en la Escuela de Medicina de París. En el cuerpo humano, debido a la perfecta circulación de los fluidos, creyó descubrir una exacta prefiguración de la sociedad ideal, esa gran empresa en la que la organización eficiente garantizaría la comunicación permanente y la circulación libre de los esfuerzos y los conocimientos que gracias a la técnica producirían los bienes y la riqueza que satisfagan las necesidades de todos. Así como el predicador del orden como el bien social supremo era, a la hora de escribir, el desorden personificado, el entusiasta del conocimiento científico y promotor de la tecnología ocultaba en Saint-Simon y su enloquecida pasión por el agua y los fluidos alguien que se apartaba de la razón y, bajo el disfraz del científico, escondía un poeta, un soñador delirante, un secreto brujo.
En su utopía abundan los hallazgos y las anticipaciones (se adelantó un siglo a Keynes al sostener que, emprendiendo grandes "trabajos públicos", el Estado podía dinamizar la vida económica, crear empleo y levantar los niveles de vida de los más humildes) y en cierto modo se le debe reconocer como uno de los pensadores antinacionalistas, que imaginó una Europa unida, mediante un sistema federal. Pero, hechas las sumas y las restas, la utopía sansimoniana, con su obsesión controlista y planificadora de la acción humana y de las tareas económicas, y su rígida distribución de la sociedad entre una cúpula dominante, todopoderosa, y un pueblo condenado a obedecer y someterse a los dictados de un plan, prefiguró, sin saberlo ni quererlo —pues Saint-Simon creía obrar por un mundo sin explotación ni pobreza, de genuina fraternidad universal— los imperios totalitarios del siglo XX.
El talón de Aquiles de la utopía sansimoniana es creer que, ya que son eficientes en el manejo de sus empresas, los "industriales" (palabra que para él tiene resonancias místicas) van a aportar a la gestión del Estado idéntica eficiencia, acompañada de honradez, desprendimiento, idealismo y generosidad. Su error fue no advertir que la eficiencia del industrial es inseparable de su interés, es decir de la propiedad privada que detenta, que trabaja y a la que hace prosperar gracias al incentivo del beneficio. En el manejo del Estado los "industriales" optarán por una de estas dos opciones: o manejar este ente a su cargo como empresas propias, es decir, primordialmente en beneficio suyo, o desinteresarse de esa responsabilidad y ejercerla de manera convencional, ya que ha desaparecido el incentivo que antes lo animaba: el beneficio. El incentivo puramente moral y cívico que, según la religión sansimoniana, animaría la tarea de los gobernantes no ha producido jamás eficiencia sino laxitud, desinterés y embrollo burocrático. ~
— Madrid, mayo de 2002
Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 1936) es escritor. En 2010 obtuvo el premio Nobel de Literatura. En 2022, Alfaguara publicó 'El fuego de la imaginación: Libros, escenarios, pantallas y museos', el primer tomo de su obra periodística reunida.