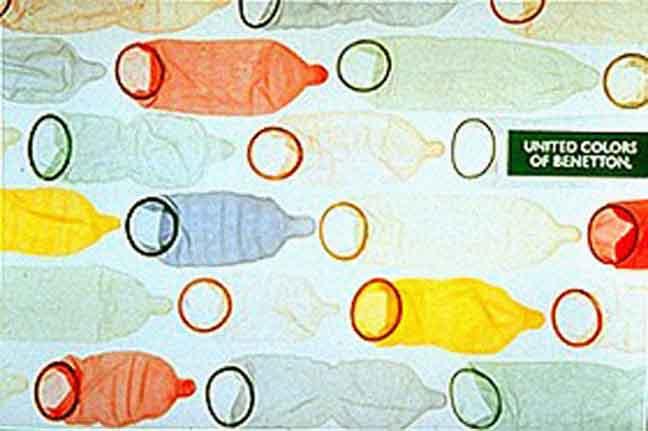En enero de 1959, apenas las fuerzas revolucionarias se hicieron del poder, afloró el júbilo y la mala conciencia de muchos creadores cubanos. José Lezama Lima clausuró una época: “Se decía que el cubano era un ser desabusé, que estaba desilusionado, que era un ensimismado pesimista, que había perdido el sentido profundo de sus símbolos.” Según él, el nuevo régimen venía a romper los hechizos infernales y haría “ascender, como un poliedro en la luz, el tiempo de la imagen”. Roberto Fernández Retamar consignó en un poema, “El otro”, los remordimientos de la sobrevivencia. Virgilio Piñera publicó una carta dirigida a Fidel Castro en la cual admitía la culpabilidad del gremio de artistas y escritores: “sabemos que nos cruzamos de brazos en el momento de la lucha, y sabemos que hemos cometido una falta”. Y sugirió al nuevo líder: “es preciso que la Revolución nos saque de la menesterosidad en que nos debatimos y nos ponga a trabajar. Créanos, amigo Fidel: podemos ser muy útiles”.
Atendido o no este particular reclamo, las autoridades se ocuparon inmediatamente del gremio. Organizaron un aparato cultural en cuyas dependencias hallaron empleo artistas y comisarios. Fundaron un público. La campaña nacional de alfabetización brindó letras y catecismo político a la población analfabeta. Logró, además, que los jóvenes desoyeran las tutelas familiares al organizarse en brigadas de alfabetizadores: ya la Revolución estaba por encima de la familia. Radio y televisión se hicieron didácticas. El lugar de la publicidad comercial fue ocupado por la propaganda política. El periodismo dejó de ser un ejercicio de indagación y libertad.
Una frase de Fidel Castro sirvió de máxima a la administración cultural: “dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada”. La fórmula, que no admite afuera, obliga a averiguar por el encargado de las delimitaciones. Aunque Ernesto Guevara explicitó las condiciones del nuevo contrato: “la culpabilidad de muchos de nuestros intelectuales y artistas reside en su pecado original; no son auténticamente revolucionarios” (El socialismo y el hombre en Cuba). Ningún creador, por grande que fuese, sería más relevante que la Revolución. Pues, en tanto los novelistas se limitaban a construir personajes, los líderes revolucionarios forjaban al Hombre Nuevo. Y no por casualidad aludía Guevara a la experimentación genética: “Podemos intentar injertar el olmo para que dé peras, pero simultáneamente hay que sembrar perales. Las nuevas generaciones vendrán libres del pecado original.”
Bajo este régimen de culpas arbóreas, cada artista constituyó un expediente policial. Entre 1965 y 1968, homosexuales y religiosos y hippies y roqueros quedaron encerrados en campos de concentración. El realismo socialista consiguió alzarse como receta única a inicios de los setenta. (En el congreso fundacional de la Unión de Escritores de la Unión Soviética, el escritor Leonid Sobolev había afirmado: “El Partido y el Gobierno le han ofrecido todo al escritor, y sólo le han quitado una cosa: el derecho a escribir mal.” Sin embargo, este último derecho resultó ampliamente alentado en los casos soviético y cubano.)
Las Navidades fueron prohibidas. Hubo años sin carnavales. A los ojos del ascetismo revolucionario, en cada bailador se malograba un miliciano. Bares, salas de fiestas y centros nocturnos atravesaron por larga cuarentena. (La apelación al turismo extranjero hizo que resurgieran: de ello tratan el álbum y el filme Buenavista Social Club.) Si existió una música oficial podrá buscarse en el movimiento de la Nueva Trova: un puñado de jóvenes músicos (Silvio Rodríguez y Pablo Milanés los más conocidos) que salvaron ciertas dificultades políticas hasta ligar sus obras a la agenda gubernamental. (La protesta a la que aspiraron terminó por desvanecerse y, de haber crítica política en sus canciones, fue dirigida a las invasiones estadounidenses en distintos rincones del planeta o al golpe pinochetista, nunca a la sociedad donde vivían.)
En su búsqueda de perales, la pedagogía revolucionaria creó las figuras del artista oficial, del burócrata artista, del delator de colegas y del delator de sí mismo. Contribuyó a la formación de inteligencia para ahogarla después. Empujó a muchísimos creadores al exilio, silenció sus obras, difundió la creencia de que el genio del lugar abandonaba a quienes emigraban. Según tal hipótesis, todo creador perdía fuelle en cuanto se alejaba de su tierra natal. Sentencia contestada desde el exilio con la de la imposibilidad de crear nada valioso dentro de una dictadura. (A un radicalismo geográfico contestaba un radicalismo histórico.)
Virgilio Piñera había rogado que sacaran a los escritores de su menesterosidad, y el régimen revolucionario terminó por otorgarles el reconocimiento mayor: los tachó de peligrosos. El pensamiento logró alcanzar así una dignidad socrática. Aunque, al suprimírsele crítica y lectores, se le abrió el espejismo de intentar legitimarse a partir del repudio de las autoridades.
Desaparecida la Unión Soviética, el discurso oficial cubano no encontró mejor salida que atrincherarse en el nacionalismo. Si hasta entonces resultaba conveniente identificarse con otros países comunistas, en adelante habría de subrayar lo endémico: que lo original de una cultura salvara al régimen de correr la suerte de sus homólogos de Europa. Fue así como dejaron de ser útiles las citas de Lenin y de Marx, y menudearon aún más las de José Martí. Revistas y editoriales habaneras recuperaron exiliados. Eligieron a los autores menos incómodos, a las zonas menos incómodas de esos autores.
Terminaron por ser aceptadas las religiones mal vistas. Una misa papal celebrada en la Plaza de la Revolución devolvió a la gente las Navidades. Con la inserción del dólar en la economía del país, las autoridades debieron soportar la competencia de otros empleadores, galeristas y editores extranjeros que sentían curiosidad por lo ocurrido dentro de Cuba. La publicación fuera del territorio nacional (tamizdat, para decirlo en el ruso de los años de Stalin) terminó por recibir licencia.
Hoy pueden escuchárseles a los comisarios cubanos referencias bastante desenvueltas acerca de pasadas épocas terribles. Llaman quinquenio gris al reinado del realismo socialista con la misma impunidad con que hablarían del periodo azul de Picasso. Se muestran capaces de reconocer errores puesto que existen funcionarios jubilados a quienes achacárselos. Y no les faltan viejos artistas, antes represaliados y hoy Premios Nacionales, capaces de jurar que todo aquello se debió a interpretaciones torcidas de un proyecto humanista, justísimo en su fondo.
Durante medio siglo ha sido puesta al alcance del público una cultura limitada a lienzos, volúmenes, funciones, filmes. Pero esta consideración por la obra de arte olvida que también es cultura cuanto comemos, el espacio en que vivimos, la ropa que nos viste: todas esas nimiedades esenciales. La gente, entretanto, acude a filmes y telenovelas extranjeras para imaginar sus vidas. (En país mísero y cerrado, las telenovelas constituyen, más aún, toda la vida apetecible. Y buena parte de este medio siglo podría historiarse mediante la pelea televisiva entre la novela de turno y la verborrea de Fidel Castro.) Así, una telenovela mexicana prestó nombre a los vendedores callejeros recién admitidos: merolicos. Y del negocio de una protagonista brasileña salió el título genérico de los restaurantes particulares bajo licencia estatal: paladares.
Quienes gobiernan la cultura en Cuba suelen vanagloriarse de los miles de títulos publicados, de las multitudes que asisten a un festival de cine o una feria del libro. No podrían hacer lo mismo a propósito de la gastronomía perdida, las ciudades destruidas, la lengua erosionada… Colocar un micrófono ante un niño cubano es comprobar la tremenda capacidad totalitaria para convertir a cada criatura en el mismo orador político. Igual que en la escasa arquitectura de este medio siglo, en el lenguaje impera lo prefabricado.
La administración cultural cubana ha sido pródiga en instituciones y miedos. Existe un centro encargado de encauzar el rap de los jóvenes músicos, por ejemplo. Y un vasto cuerpo de policía secreta, desde el vecino más cercano al oficial más alto, a cargo de los miedos. (La guayabera se ha hecho prenda a evitar desde que los miembros de esa policía la vistieran.) No es aconsejable permanecer fuera de las instituciones gubernamentales: equivaldría a convertirse en bárbaro, hacerse inentendible, quedar en la noche descampada. Y, dentro de las instituciones, el miedo cohesiona membresías. Cualquier institución es miedo organizado.
A lo largo de medio siglo han decaído las mitologías. Del poliedro en la luz vaticinado por Lezama Lima, no quedan ni las ganas. Resultan patéticos los intentos por revivir la Nueva Trova, el cine oficial es un desfile de estereotipos sin humor y Alicia Alonso remeda dentro de la escuela de ballet clásico la decadencia de Fidel Castro. Como corresponde a cualquier revolución instaurada o a cualquier tiranía, la más exitosa empresa cultural ha consistido en la administración del tiempo. Postergado hasta la construcción del comunismo, el cumplimiento de un ataque enemigo o, más secretamente, hasta la desaparición de una casta, el tiempo transcurre en Cuba extrañamente. Y, si fuera necesario resumir medio siglo de administración cultural, no cabría mejor imagen que la de un texto en blanco del que colgaran, con los hechos consignados antes (y otros más), notas a pie de página. ~
(Matanzas, Cuba, 1964) es poeta y narrador. Su libro más reciente es Villa Marista en plata (Colibrí, 2010).