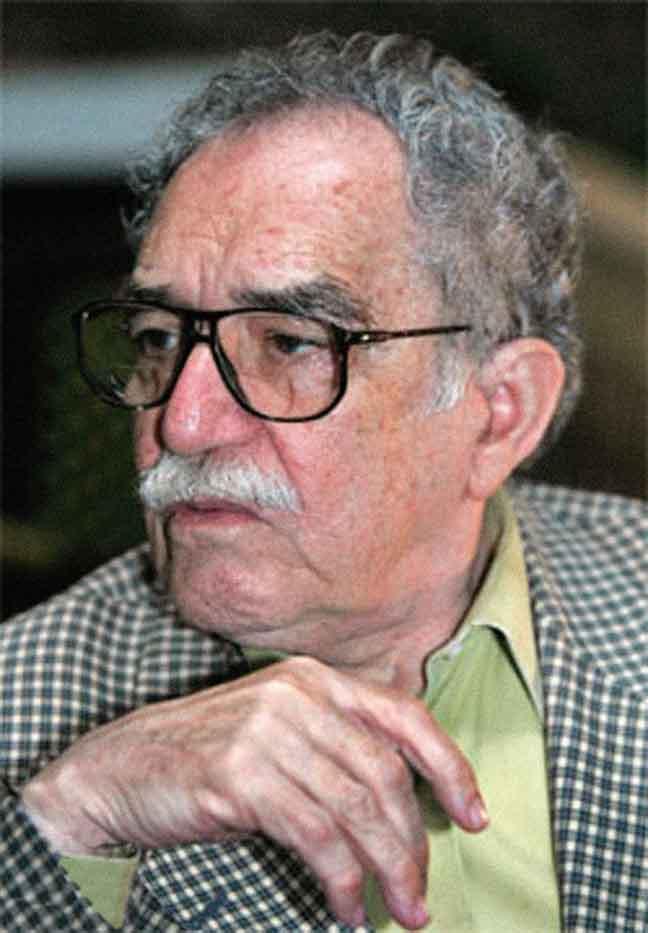Se
cuenta que hace poco Gabriel García Márquez invitó
a comer en su casa de México a un grupo de amigos para
festejar algo que por lo general los escritores no celebran: llevaba
dos años sin escribir un solo párrafo. Su primer
retiro, hace casi un decenio, fue declararse “reportero en reposo”,
y abandonar el periodismo. Después, como si quisiera llegar
paso a paso al silencio, decidió jubilarse también como
novelista. Hay personajes suyos que al final de sus vidas se van
quedando callados a la sombra de un árbol. Afortunadamente
García Márquez no ha dado este otro paso hacia la
mudez. Hay algo melancólico y hermoso en esta paulatina
despedida de las palabras, las más amadas compañeras de
un escritor.
Que
alguien, dotado con el don prodigioso de volver sublime lo más
simple cuando lo convierte en prosa, abandone el ejercicio que ha
sido la razón de su existencia, y la felicidad de sus
lectores, tiene algo triste, sin duda. Pero al mismo tiempo, si hay
alguien que se puede permitir este silencio sin sentirse en deuda, es
este raro genio –único en la historia de Colombia– que nos
ha regalado, con la fuerza y el encanto de su imaginación
solitaria, toda una saga de leyendas, mitos y relatos que otras
culturas elaboran en siglos de paciencia y con la ayuda de muchos
escritores y poetas.
Con
García Márquez uno siempre está al borde de caer
en la idolatría (en la gabolatría,
para ser más exactos), y por eso hay también en su país
y en todo el mundo una secta que profesa la devoción
contraria, es decir, la gabofobia.
En particular, su más notoria debilidad humana, una atracción
fatal por quienes detentan el poder político en el mundo, le
ha granjeado detractores que saben aprovecharse de la única
grieta que resquebraja su imponente personalidad: su trágica
amistad con ese dictador moribundo del Caribe y su condescendencia
con muchos poderosos, incluyendo a todos los presidentes de Colombia
después de Turbay.
Es
muy difícil ser tan famoso, prestarse al contacto y no ser
manoseado en algún momento por la untuosa mano de los
poderosos. Por eso el mismo García Márquez, a veces,
debe de sentir nostalgia por ese tiempo remoto en que era conocido
como Trapoloco
(por el color estridente de sus camisas y sus medias), por esos años
en que podía mamar
gallo sin ser citado al día siguiente como un
oráculo en la prensa, y en el que tenía la serenidad y
la altivez secreta de que nadie diera un comino por su futuro como
persona y mucho menos como escritor. Cuando las propias palabras
adquieren tanto peso que hasta un chiste nocturno es citado por la
mañana como si fuera la meditada sentencia de un filósofo,
deben dar muchas ganas de quedarse callado para siempre.
Cuando
la devastadora fama empezó, con Cien
años de soledad, García Márquez se
inventó un conjuro saludable para no ser sepultado por la
hojarasca de la vanidad: se repetía por dentro que él
no seguía siendo otro que el hijo del telegrafista de
Aracataca. Casi la mitad de cien años han pasado desde
entonces y no sólo su anonimato y su pobreza se han vuelto
fama y prosperidad, sino que ahora hay cientos de profesores en todo
el mundo que viven de analizar su obra, decenas de periodistas que
ganan su sustento tratando de imitar sus reportajes, algunos
biógrafos que se saben su vida con más detalles que él
mismo (y hasta tienen derecho a corregir sus recuerdos con pruebas a
la mano, como Dasso Saldívar) y muchos escritores que viven de
elogiarlo o denigrarlo, según el vaivén de sus humores
gástricos, literarios y políticos.
Alfonso
Reyes, al final de La
experiencia literaria, y el mismo García Márquez
al promediar el primer tomo (que al parecer será el único)
de sus memorias, recuerdan una polémica que hubo en Colombia a
mediados del siglo XX. Podríamos llamarla con el título
que le dio el poeta Eduardo Carranza a su intervención en la
misma: “Un caso de bardolatría.” Se trataba de definir si
Guillermo Valencia era el mayor poeta de Colombia, tan grande como
Dante y Lucrecio, como afirmaba Sanín Cano, o si en cambio,
como pensaba Carranza, se trataba “apenas de un buen poeta” que
había encorsetado la poesía colombiana con su gélido
parnasianismo. El comentario de Reyes es elegante, como siempre: “En
el artículo de Carranza encuentro aquella sinceridad y bravura
juveniles y hasta aquel matiz de heroica injusticia que es prenda de
las verdaderas vocaciones espirituales en los años felices.
Todos fuimos jóvenes, y yo suelo buscar en los arrebatos de la
ajena juventud un poco del calor que ya ha comenzado a negárseme.”
Y unos párrafos más adelante el mexicano concluía
sin apasionamiento:
Cuando
un sistema de expresiones se gasta por el simple curso del tiempo y
no porque carezca en sí mismo de calidad intrínseca, lo
más que podemos decir es: “Lo que emocionó a los
hombres de ayer, porque para ellos fue invención y sorpresa, a
mí ya no me dice nada. He absorbido de tal forma ese alimento,
que se me confunde con las cosas obvias. Agradezco a los que me
alimentaron y continúo mi camino en busca de nuevas
conquistas.” Pero en manera alguna tendremos derecho de negar el
valor real, ya inamovible en el tiempo y en la verdad poética,
que tales obras o expresiones han representado y representan, puesto
que en el orden del espíritu siempre es lo que ha sido.
Con
García Márquez es difícil no caer en la
bardolatría que padeció Sanín Cano ante a la
obra de Valencia, pero en el caso del cataqueño con mucho más
sobrados motivos. Difícil no ser gabólatra porque,
aunque sea cierto que su sombra ha opacado a algunos grandes
representantes de la novela colombiana de la segunda mitad del siglo
XX (Mejía Vallejo y Germán Espinosa, por citar sólo
dos), esa sombra espesa no la proyecta porque lo hayamos encaramado
en un pedestal inmerecido, sino porque se funda en su capacidad
asombrosa de contar nuestra realidad y nuestra historia con una
gracia y un encanto que parecen sobrenaturales. No me cabe la menor
duda de que nunca nadie, en los siglos “de este país que nos
tocó en la rifa del mundo”, ha sido capaz de expresar de un
modo tan entrañable, tan poético, tan risueño y
conmovedor al mismo tiempo, nuestra manera de ser.
Pero
hay algo más, que es quizá el terreno que pisan los
gabófobos cuando atacan a García Márquez, ya no
política, sino literariamente: el país ha cambiado, tal
vez para peor, y las nostalgias que han gobernado esa obra inmensa e
inimitable, para las nuevas generaciones, ya no tienen la misma
resonancia mítica. El mundo es otro, nuestras infancias son
otras, y algunas recetas del realismo mágico se han
desgastado, no por obra de su máximo creador (que ha
sobrevivido a esas fórmulas y las ha superado), sino por el
cansancio que producen sus peores y muy numerosos epígonos. El
arma maravillosa de la exageración (de la que han abusado
otros hasta desgastarla) produce ya, en algunos, la indiferencia del
acostumbramiento. Y así como a veces Borges parecía
imitarse a sí mismo, también hay páginas de
García Márquez, sobre todo al final de su carrera, que
estaban hechas con su misma técnica impecable pero sin la
sangre ni la médula vital que las habitaba al principio. Él
mismo lo notó, y creo que su silencio de los últimos
años se debe a que ya estaba escribiendo con la inercia del
oficio y no con el vigor de las entrañas.
Ahora
García Márquez tiene la dudosa suerte de ser un clásico
en vida, y de que sus libros ya no se prohíban (como sucedía
hace cuarenta años en algunos colegios colombianos), sino que
se receten en las mismas cucharadas con que a los escolares les
formulan cantos de Homero y capítulos de El
Quijote. Así, es fácil llegar a ser más
venerado que leído, y más fácil aún
levantar aplausos cuando los gabófobos toman impulso para la
diatriba y el insulto.
Cuando
alguien tiene un instinto mucho más agudo que la suma de los
cinco sentidos, y cuando a ese instinto se une una intuición
poética pasmosa y un profundo conocimiento del corazón
humano, no es raro que al dueño de tantos atributos se le
asigne también el don de la adivinación y de la
profecía.
La
abuela de García Márquez decía que su nieto,
Gabito, era adivino. De adivino a divino hay sólo una vocal de
distancia. No hay que dar ese paso: García Márquez fue
y sigue siendo un gran escritor de este mundo. Escribió
novelas inmensas que, si el español sobrevive, se seguirán
leyendo a través de los siglos. Pedir más es imposible,
y decir más es pecar de idolatría.
Como
ejemplo de vocación y disciplina, de amor a un oficio y al
mismo tiempo como modelo de una vida plena y con sentido, los
escritores colombianos no podemos contar con uno mejor. Como narrador
ha sido capaz de “hacer la realidad más divertida y
comprensible”, lo que para nosotros, sus lectores, es una dicha y
para sus colegas un gran reto. Más que un gran colombiano, es
un gigante de la literatura de todos los tiempos, que le demostró
al mundo que también en nuestro potrero florecido se pueden
dar grandes obras de literatura. Ojalá sus coterráneos
seamos capaces, no de insultarlo ni de convertirlo en un dios, no de
subirnos sobre sus hombros para intentar ver más lejos (porque
en la literatura no hay progreso), no de imitarlo usando como bastón
sus invenciones, sino de seguir adelante por nuestro propio camino,
sin emular su estilo sino su vitalidad, su amor por el arte y su
confianza en que la literatura sigue siendo una herramienta
maravillosa para “desembrujar los secretos del mundo”. ~