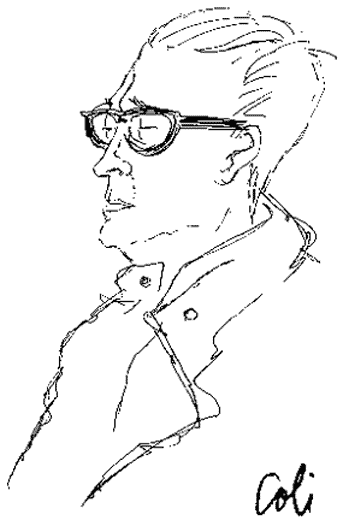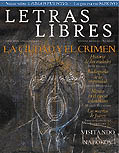Es el primer centenario de Emilio Prados (Málaga, 10 de marzo de 1899-Ciudad de México, 24 de abril de 1962).
Una tarde de comienzos de 1957, en el café Chufas de la calle de López, el periodista peruano José Luis Velázquez me dijo: “Emilio Prados ha leído su cuento en la Revista Mexicana de Literatura y quiere que lo visite usted”. Y yo, casi no creyendo que a mí, escritor incipiente, me llamara un poeta de la gran constelación lírica andaluza del 27, el exiliado dentro del exilio español (“Soledad, noche a noche te estoy edificando”), fui a visitarlo, allá en su departamento de tercer o cuarto piso, en la esquina de Duero y Lerma (pues en un cruce de nombres de ríos tenía que vivir el autor de El misterio del agua). El timbre nunca servía, había que tocar con los nudillos dos o tres veces, y ahora imagino haber recordado versos de su Noche humana:
Ando por la noche y toco
los quicios de las ventanas…
—Llama y llama,
que no estoy.
Pero siempre estaba, yo siempre lo encontré. En esa primera vez, Emilio —cansada y sonriente la mirada tras los lentes de gruesa montura a mitad de la nariz, enfundado en la raída bata de color indefinido, con el aspecto entre de profesor beatífico y de monje budista (¿por qué Juan Ramón Jiménez, aunque retratándolo con ternura en sus Españoles de tres mundos, lo había visto como un “napoleoncito nipón”?)— abrió con una sonrisa, diciendo con un mero tono comprobatorio: “Eres tú”. Luego, visiblemente contento, diciéndome: “Qué joven eres, yo te imaginaba joven, pero no tanto”, me hizo pasar a la salita de desvencijados muebles, unos pocos y colmados libreros, enmarcadas fotos del puerto de Málaga, de la Puerta del Sol madrileña (atestada de gente en la celebración del advenimiento de la República), baratas reproducciones de cuadros de Van Gogh: los Girasoles, el Café Nocturno, y una grande reproducción de los nenúfares de Monet, que, decía, era la pintura: “Mira ese agua oscura, puedes mojar la mano en ella”. Había una pequeña cocina en que persistía un olor a huevo frito; y tras una puerta semiabierta a un pequeño pasillo se entreveía el cuarto de dormir, una monacal habitación en cuyas paredes (no lo vi, pero lo ha escrito Carlos Blanco Aguinaga en el prólogo a las Obras Completas editadas por Aguilar) dominaban los retratos de Whitman, Nerval, San Juan de la Cruz, Keats, Rimbaud y García Lorca….
Emilio, ángel ajado, ya casi sesentón, de mínimas costumbres terrenales, vivía solo y con lo estrictamente necesario, cocinando él mismo los alimentos que compraba en el supermercado y desvelándose escribiendo en medias cuartillas, con letra menuda y con tenues trazos de lápiz, sus poemas de luz, de “abril las aguas mil”, de luminosas noches del alma, de cuerpos de agua, de cuerpos que eran almas y ríos y pensamientos, cuerpos y almas trasvasándose unos en otros, trasmutándose en imágenes entre frecuentes signos de exclamación o de interrogación: su poesía de jardín cerrado con cielo abierto, de panteísmo místico y sensual, que era su regalo a sí mismo, aparte de lo que Blanco Aguinaga registra como su único verdadero lujo: el teléfono. Un lujo temible para los demás.
Todos sus amigos temían al Emilio telefónico, porque llamaba en cualquier momento del día o de la noche y podía pasarse horas hablando a partir de cualesquiera incidentes reales o imaginarios:
Yomí, Yomí, ¿eres tú?, chico, esto es el diluvio, está cayendo una tormenta tremendísima y se me ha ido la luz, parece que se me fuese a meter un rayo por la ventana, lo peor es que no puedo ni leer ni escribir ni nada, ¿te he contado que cuando los bombardeos de Madrid, en un apagón ocurrió que…? Paco, hijo, oye, perdona, pero es que… no sé, pasan unas cosas muy raras de esas que sólo me pasan a mí; me han tocado en la ventana (la ventana en el tercer o cuarto piso, a muchos metros sobre la calle), te lo juro, unos golpecitos en el cristal, al comienzo no he hecho caso, pero luego han tocado otra vez y otra y otra, créemelo, tal cual, esto es como lo que ya te he contado, ¿no te lo he contado?, fíjate, hace unos años, no te rías, es una cosa de misterio, Pepe Bergamín y yo en una esquina del Centro, cerca del Zócalo, nos habíamos detenido a hablar al borde de la acera, y le digo a Pepe: “Mira que así como estamos aquí es peligroso, porque piensa tú que ahora puede venir un coche y atropellarnos”, y en ese mismísimo instante, llegan unos coches y chocan uno contra otro a unos poquísimos centímetros de donde estábamos, y si Pepe no pega un salto… Ramón, perdona, pero no puedo dormir, ¿te interrumpo?, ¿qué estás haciendo?, he leído el otro día tu poema, algo se me ha escapado, en catalán, ya sabes, no soy fuerte, pero me gustó, me emociona, quiero que lo sepas… Oye Luisillo, es que, vas a decir que es una tontería, quiero preguntarte cómo recibes tú el correo, ¿te llega a tiempo últimamente?, a mí no, hace mucho que no me ha llegado ni el envío ni la carta de Miguel (Miguel, su leal hermano, que desde el Canadá le enviaba la modesta cantidad de dinero que podía darle y que a Emilio le bastaba para vivir), y estoy preocupado, el dinero no importa, me preocupa Miguel, nunca me ha tenido en estas angustias… Oye, Colina, es que me he acordado ya de lo que te iba a contar el otro día, lo de Cernúa (es decir: Luis Cernuda), fue en Toledo, yo no recuerdo a qué cosa habíamos ido todos a Toledo, a un certamen poético, creo, íbamos Cernuda y Federico y Rafael, creo que Pepe Moreno Villa también, bueno, pues una tarde yo salí solo del hotel a dar un paseo, había un calor tremendísimo, un sol a cuchillo, todo el mundo debía estar de siesta, y yo me fui enredando por esas calles estrechísimas, que dan vueltas a un lado y a otro, que no sabes dónde vas a ir a parar, total que estaba perdido, y además, fíjate qué cosa más rara, llevaba mucho tiempo oyendo aquí y allá una vocecita que se quejaba y sollozaba, y me dio una angustia como ya te puedes imaginar, Dios mío, qué podrá ser, y por más que buscaba por las calles no sabía de dónde venían esos lamentos, bueno, pues finalmente llegué a una placita y veo a un hombre arrodillado ante el escaparate de una tienda de ropa elegante, que estaba cerrada, y el hombre era el de la vocecita que lloraba, y me acerqué y al verme, él, señalándome una corbata inglesa que había tras el cristal, me dijo: Mira, Emilio, mírala, qué hermosura, ¡y no la puedo comprar!, y quién crees tú que era, ¡era Cernúa!, es que Cernúa siempre ha sido un señorito, no es culpa suya, no lo puede remediar, y por eso hace esa poesía que parece traducida del inglés, que a veces le sale bien, pero es una poesía de señorito… ¿Carlos, eres tú?, es que he querido hablarte porque me he acordado que el otro día te dije eso de que las artes aspiran a la condición de la música, y que era de Goethe, ¿verdad que uno diría que es de Goethe?, pero no, estaba confundido, acabo de acordarme de que es de Walter Pater, no sé si está en su libro del Renacimiento, pero yo pensé que era de Goethe porque el libro lo leí, creo que en alemán, cuando estudiaba en Friburgo… Mira, María Luisa, qué alegría, he recibido una carta de España, me ha conmovido, me escriben unos jóvenes poetas muy simpáticos, me dicen que me leen, que allá les ha llegado mi antología de Argentina, que quieren poesías mías para una revista que hacen, y que tengo que volver allá, que las nuevas generaciones me necesitan, y me he puesto a escribir para ellos unas cosillas, pero, mujer, qué voy a decirles, imagínate, yo me he hecho ya a la idea de no volver, todo menos volver, me da mucho miedo, ¡pero si se me han muerto todos!, o no están ya más allí, que es lo mismo, ¿verdad?, no están Federico y Rafael y Manolito y qué sé yo, no existe la Residencia, sólo me encontraría fantasmas y yo mismo sería allí un fantasma, en eso tiene razón Cernúa, eso que dice…
Como, en una segunda o tercera tarde, a petición suya, le leí un par de sonetos que no le impresionaron y un cuento corto que le gustó, me dijo que donde yo podía tener algo de poeta era en la prosa narrativa. En otra ocasión, habiéndome dicho que necesitaba la música y que llevaba mucho tiempo sin oír La mer de Debussy, le llevé el disco, además de un tocadiscos portátil prestado por Jasmin Reuter, y escuchó la obra visiblemente emocionado. Y cuando se enteró de que se avecindaba mi cumpleaños, quiso regalarme la Antología Laurel, deslomada y con la encuadernación de cuero muy gastada, pero yo sabía que ése era su único ejemplar y me negué a aceptárselo. Él insistió un rato y luego accedió a darme lo que le pedí en cambio: un manuscrito suyo.
La última vez que lo vi fue desde la ventana del departamento que, en un segundo piso en la Avenida Melchor Ocampo, habíamos puesto María y yo recién casados. Venía con una cargada bolsa del supermercado vecino, rumbo a su domicilio, guiñando los ojos bajo el sol de abril, “un sol a cuchillo” como decía. Le grité, ¡Ey, Emilio!, y él alzó la mirada, relampaguearon sus lentes, me hizo una seña con la mano, me dijo, con una voz que no me llegaba, algo que alcancé a leerle en los labios, en el gesto: “Ven a verme un día”.
Unas semanas después (de acuerdo a lo que me contó María Luisa Elío), Emilio, sufriendo golpes de tos y escupiendo sangre como le ocurría en la niñez, subió a llamar a la portera de su edificio. Cuando la mujer bajó, lo encontró muerto en un descansillo de la escalera.
El poema que me había dedicado cinco años antes (escrito a lápiz en medias cuartillas verticales, con tachaduras y frases rayadas u optativas, con la fecha adelantada de mi cumpleaños en la dedicatoria) es un work in progress, una glosa de Bécquer con dos gerundios en final de verso, “a lo San Juan de la Cruz”. Aquí está, tal como habré sabido transcribirlo:
Es escritor, cinéfilo y periodista. Fue secretario de redacción de la revista Vuelta.