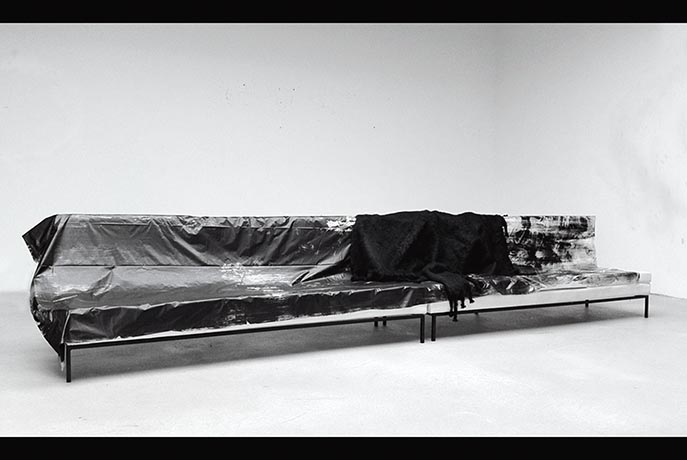El arte de despreciar el arte. El arte de estar solo.
— Pavese, El oficio de vivirFama y privacía
Hubo un tiempo en que los autores morían sin biografía, o sin más vida aparente que algunos rumores, muchas veces destinados a negar su identidad o a sugerir que el verdadero responsable de las obras era un obispo con ambiciones púrpuras, un duque deseoso de cambiar la pluma por la espada, algún barbero y cirujano
de gran tijera, gente incapaz de rebajarse a firmar sus brillantes engendros.
El tercer milenio repudia estas indefiniciones y el yo se somete al más minucioso escrutinio. La televisión española nos pone en diario contacto con personas dispuestas a que sus secreciones tengan vida pública. La negra utopía de Orwell, el tiránico Gran Hermano que vigilaba la sociedad como un ojo omnipresente, es la feliz pesadilla de una época que quiere conocer los detalles íntimos, no sólo de gente destacada por sus goles, sus películas o sus maratones amatorios, sino de seres anónimos dispuestos al descaro. De golpe, la sociedad del espectáculo se paraliza ante las gemelas de las que no sabíamos nada pero se vuelven golosamente necesarias al descubrir que Vanessa le donó un riñón a su idéntica Valeria y ésta le pagó, no sólo acostándose con los dos amantes que Vanessa mantenía en parejo estado de gracia y expectación, sino quitándole la sirvienta y la niñera. Bienvenidos a la era de la fisiología rentable: un destino se acredita por la variación de los coitos, las cirugías o los derrames de bilis. La televisión dejó de ser el sitio revelador donde el invitado contempla su propia nuca en un monitor para convertirse en el sitio revelador donde practica el psicodrama. No es casual que una de las novelas más significativas de nuestro tiempo, Corazón tan blanco, de Javier Marías, comience con la frase: "No he querido saber pero he sabido". Es demasiado lo que sabemos sin desearlo.
El afán de invadir vidas ajenas no se limita a los programas destinados a indagar la cantidad de pañales desechables que Elvis Presley usaba en sus incontinentes años finales; ya habita los edificios neogóticos de Yale y Harvard. La academia afila sus lápices para desnudar héroes que se veían mejor vestidos; profesores cum laude escriben biografías guiadas por el axioma de que odiar al objeto de estudio es asunto de salud pública. Andrew Motion afirma con esquiva elegancia que la vida de Philip Larkin "no estuvo muy diversificada por los sucesos". Acto seguido, le dedica 570 páginas. Lo más animado que Larkin hizo en vida fue engordar; sin embargo, el biógrafo vindicativo necesita medio millar de páginas para demostrar la clase de pésima persona que puede ser un gran poeta.
En su novela Mao II, Don DeLillo retrata a un escritor que rehúye toda forma de publicidad, un recluso en la estirpe de Salinger o Pynchon, al que nadie puede ver y mucho menos fotografiar. La trama se ocupa de la destrucción de esa intimidad. Una fotógrafa logra acceder al búnker creativo. El escritor le revela que su vida consiste, básicamente, en perder pelo sobre el teclado. Lo interesante está en sus libros. La fotógrafa lo escucha, lo admira, toma un curso de inteligencia un tanto pomposa, y quiere algo más. No le bastan los pelos muertos en el teclado. Desea el rostro, las manos, los gestos, los impulsos que no llegan al papel. Se diría que es imposible escribir una obra sin crear un misterio acerca de su procedencia.
De acuerdo con Foucault, los libros comenzaron a firmarse por una moción de censura, para facilitar la tarea de detectar al culpable de las ideas. Hoy en día resulta difícil concebir a un personaje de gran guiñol que responda ante los medios con la intempestiva y artificiosa genialidad de Valle-Inclán. La figura del fantoche elocuente ha sido banalizada por la televisión y aún no es resucitada por el performance. El escritor suele ser llamado a cuenta por su forma de circular en la mediósfera. Conviene recordar que Salman Rushdie fue víctima simultánea del integrismo y los medios masivos. Los talibanes de Pakistán lo acusaron de apostasía, el ayatollah Jomeini vio la protesta en televisión y ordenó la fatwa sin leer el libro. En Tumba de la ficción, Christian Salmon ha estudiado los cercos que se tienden a la imaginación contemporánea y la dificultad social de aceptar las invenciones (entre otras cosas porque representan un modo alterno de decir verdades).
Con diversos grados de peligrosidad, el novelista debe responder por sus criaturas ante los periodistas, el ayatollah o el jefe de una junta militar. Profesionales del yo, los escritores están obligados a explicarse a sí mismos no a partir de sus libros, sino de las recónditas intenciones que los llevaron a escribirlos. Esto facilita la irresistible tarea de las hormigas clasificadoras.
Las ondas expansivas del yo son tan extensas que informan de asuntos rarísimos. De golpe, estamos al tanto de las inyecciones de colágeno en la boca de una actriz. Lo peculiar es que la fuente de esta sabiduría se disuelve: mensajes sin origen, estímulos que cambian como el clima y contra los que resulta imposible luchar. ¿Con qué retórico taxista nos enteramos de eso? La sociedad de la información determina el inconsciente como la basura genética determina el genoma humano. "Moriré el día en que deje de interesarme por alguien que habla de sí mismo", anotó Elias Canetti en una época en que la confesión era un atrevimiento, una singularidad del carácter, no una moda financiada por la televisión, internet y otros acaudalados vertederos.
Para protegerse de la exposición mediática, los escritores suelen promover de manera progresivamente enfática los valores de la soledad. El apartamiento ha ganado enorme prestigio cultural. "Detesto ver gente", declara el poeta con malencarado orgullo. Los reporteros describen la forma en que el león se niega a contestar el teléfono, evita el trato con extraños, deja de tener amigos. El arquetipo del eremita letrado es la respuesta del mundo culto a una sociedad invasora. Se trata, a no dudarlo, de una figura honesta pero tediosa. El mártir de la soledad tiene prohibido ir a fiestas, perder su angst ante un escote, servirse dos veces del ragú. La imaginación alegre se considera superficial; a tal grado que entre las provechosas provocaciones que César Aira incluye en su memoria Cumpleaños pocas rivalizan con la de asegurar que su estadio anímico normal es la euforia.
De cualquier forma, nadie puede estar seguro de la sinceridad del escritor; los ávidos biógrafos del futuro tal vez descubran que el misántropo profesional era gregario y vivía en pecado de buen humor.
Un gesto más radical que escribir de espaldas a los otros consiste en renunciar al oficio como culminación de una estética. Bartleby y compañía, de Enrique Vila-Matas, se ocupa de esta elocuente cancelación de la palabra. Vila-Matas despliega una galería de retóricos de alta escuela que se volvieron cartujos repentinos. Aunque aquilata la rara diversidad de las razones que llevan a prescindir de una voz propia, Bartleby y compañía también ofrece el retrato de una época donde los singulares son aquellos que se omiten, borran sus huellas, logran que el silencio sea la estruendosa caja de resonancia de sus palabras. En la merienda de los papagayos, los mudos son reyes misteriosos.
Con todo, el silencio no siempre potencia una obra. Hace falta cierto acuerdo entre la imposibilidad de decir y la necesidad de callar. Pavese pagó con su vida el precio de sus últimas sentencias: "Basta de palabras. Un gesto. No escribiré más". Al terminar la frase se ocupó de su suicidio ejemplar.
Escribir sin morir en el intento
¿De qué estrategias puede servirse un escritor para ahondar en sí mismo sin caer en la promocional exaltación del yo ni renunciar a su voz como mártir del oficio? El género más próximo al tono privado es el diario. Las cartas se escriben en función de un corresponsal; cuando se conoce bien al destinatario, la escritura depende de valores entendidos: el chisme que el otro espera con intenso morbo, la exageración que le da risa, el golpe bajo que lo agravia. Las autobiografías tampoco permiten que el escritor se descubra de repente y se atisbe, como buscaba Musil en sus diarios, con el opaco resplandor de quien pasa con una vela ante un espejo y ve sus facciones renovadas, enrarecidas. Las memorias construyen un personaje más o menos lógico. Nadie narra su vida entera desde la sorpresa, el malentendido, la confusión o la perplejidad. En ocasiones, incluso se requiere de una atmósfera ficticia para que las confesiones resulten más sinceras. Oscar Wilde volvió a tener razón al afirmar que una máscara sirve para decir verdades. Marcel Proust, Philip Roth o Fernando Vallejo han aprovechado la novela como una rica variante de la autobiografía; la eficacia de sus alegatos íntimos deriva de la aparente fabulación. Por el contrario, William S. Burroughs y Henry Miller escriben con una intención de franqueza no siempre compartida por el lector. En un arte donde la palabra "realidad" sólo puede escribirse entre comillas, según sugirió Nabokov, poco importa el criterio de autenticidad.
Los diarios conducen al horizonte privado de un autor, pero sólo en un sentido formal. Desde el punto de vista literario, poco importa su valor documental; lo decisivo es que el narrador se coloque en una orilla apartada del entorno, la tradición, las formas dadas. Por eso, para Pavese, la soledad representa una forma de despreciar el arte. No se trata, necesariamente, de suspender el trato con los otros, sino de encontrar un aislamiento por escrito, del todo opuesto al que promueve la cultura del yo. El egonauta viaja hacia sí mismo y se mira el ombligo con curiosidad infinita; el diarista busca las ideas que sólo llegan al margen de la costumbre. ¿Qué decir, entonces, de diarios maravillosamente mundanos, como los de André Gide? Su complejo tapiz de la comedia humana tuvo que ser cierto para ser narrado; sin embargo, apenas se aparta de los placeres de la crónica o la microhistoria. El diario como forma de conocimiento única pone en juego otros resortes.
Narrar conforme al calendario puede organizar lo real en una historia, rescatar la novela sumergida en el exceso de las cosas. La escritura continua de Josep Pla pasaba sin pérdida ni sobresaltos de la crónica de un breve viaje en autobús al registro de varias décadas de viento en el Mediterráneo. Testigo íntimo de la exterioridad, Pla recoge el relato certero, oculto en las minucias cotidianas. El cuaderno gris entrega la novela maestra que un minero de los días extrae de la realidad.
Los diarios más radicales ponen en juego un desconcertante sentido de la soledad. En esa zona residual, la literatura se resiste a asumir la condición de género. No parece una crónica ni una novela. Su único canon: escribir a lo largo de los días. El asunto tratado puede ser real o imaginario, personal o ajeno. Una bitácora de sueños, una parca lista de actividades o un desahogo de delirios son formas válidas del diario. Ni siquiera se necesita una noción de la lectura. En los "libros de saldos" en que anotaba las sumas y las restas de su conciencia, Lichtenberg solía escribir párrafos enredados y agregar entre corchetes: "Yo me entiendo". La escritura privada existe para ser comprendida por quien la emite. Nada más.
Esto en modo alguno invalida que una vez que metemos la nariz en los diarios también metamos el juicio. Más allá del morbo de abrir cuadernos con tentadoras cerraduras, podemos valorar la riqueza y el vigor de la escritura. ¿Cómo hacerlo en el caso de un género sin referencias ni asideros definidos? ¿Cómo comprender su especificidad y evitar ese elogio de segunda división: "parece una novela"? La indeleble fascinación que suscita El cuaderno gris depende poco de que sea un diario. ¿Cuándo sí importa esta forma sin forma?
Antes de arriesgar hipótesis conviene aclarar que el diario como literatura atañe a quienes podrían haber escrito en otro género. El heroísmo de Ana Frank o del submarinista en la oscuridad glacial del Kursk es el de quien rinde un último y temerario testimonio. Otros diaristas llenan sus páginas en beneficio de quienes no han visto cosas tan raras; el caso de los antropólogos, los misioneros y los astronautas del porvenir, que harán viajes suficientemente largos para tomar apuntes. Las Radiaciones de Ernst Jünger se inscriben en este peculiar esfuerzo. Cazador de insectos en la Segunda Guerra Mundial, el creador de Heliópolis y otras utopías describe el espanto con fría objetividad. El 29 de mayo de 1941 comanda un batallón de fusilamiento y apunta: "Quisiera desviar los ojos, pero me obligo a mirar a aquel sitio y capto el instante en que, con la descarga, aparecen cinco agujeros en el cartón como si sobre él cayesen gotas de rocío. El hombre alcanzado por las balas sigue en pie contra el árbol; en sus facciones se refleja una sorpresa inmensa". El testigo obligado mantiene una mirada impasible. La muerte son cinco balas en un cartón. No sólo por compartir la noche de los asesinos Jünger procede de ese modo; cree en la potencia reveladora del texto más allá de la voluntad de su autor; pule una lente de aumento, un cristal de laboratorio, empañado por la niebla y la pólvora. Sus espléndidas dotes de observación reflejan la costumbre de la guerra como un antropólogo refleja ritos que desconoce. Coleccionista de fósiles y cometas, Jünger suprime su subjetividad para practicar una entomología del hombre, la ciencia ficticia que lo acredita como un observador desapasionado e impar.
En cambio, los hombres que buscan la ocasión propicia en la marejada de la historia suelen ser parcos relatores de los portentos que atestiguan. El diario del Che en Bolivia es el de un expedicionario sin brújula, tan detallado y consciente de los objetos y los enseres de su tropa como el del Capitán Cook en los Mares del Sur. A diferencia del novelista que de pronto opta por la escritura secundaria, el redactor de un diario histórico está ante una noción total de la experiencia: transmite lo único que puede decir. Curiosamente, la escritura absoluta es para él una forma de la reticencia. Lo que dice está sobredeterminado por lo que calla, evade, mitiga o distorsiona. De acuerdo con Isaiah Berlin, la lección literaria de los hechos históricos estriba en que sus protagonistas no sólo hacen cosas históricas. Las novelas de Waterloo, Okinawa o Sarajevo dependen de los chismes, el humo de las cocinas, las risas, las monedas sueltas, las señas de la vida que prosigue, tumultuosa, durante la contienda. En cambio, la razón política evade los destinos contradictorios y privilegia los datos crudos, incontrovertibles por escuetos; sus palabras descarnadas prueban que eso existió, la arenisca de la que surgen los monumentos.
Cuando vivía en Berlín Oriental, conocí al legendario político mexicano Antonio Carrillo Flores, entonces embajador en Moscú. Corría el rumor de que don Antonio había perdido la oportunidad de ser presidente por la prudencia, la vasta cultura y la honestidad que lo presentaban como un hombre demasiado débil para el pri, partido al que de cualquier forma sirvió con lealtad. Don Antonio fue secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, director de Nacional Financiera, diputado, embajador en Washington y en Moscú, todo lo que se puede ser sin llegar a presidente. Trabamos una amistad que se fundaba en su pasión por invertir el modo socrático y aprender de los jóvenes, condición en la que agrupaba a casi toda la humanidad. Yo tenía entonces 24 años y él debía andar por los ochenta. Me preguntaba por gente de sesenta años como si fuera de mi generación. En nuestros recorridos por el Museo de Pérgamo o ante interminables guisos de ciervo, me contó que llevaba un apretado diario de su vida como político.
Años después, trabajaba en la agencia Notimex con Alejandro Rossi y le propuse publicar fragmentos de aquel diario que para mí tenía visos de leyenda. Conocedor refinadísimo de las pequeñas claves que determinan las intrigas latinoamericanas, Alejandro se entusiasmó con la idea. Visitamos al político retirado en su casona de la colonia Nápoles. Nos recibió un hombre afable, olvidadizo, un tanto sorprendido de que su pasado pudiera interesarnos. Nos llevó a su biblioteca, arquetipo de la del político mexicano ilustrado: estantes de caoba, libros encuadernados en tonos vinosos, memorabilia de su selecto paso por las oficinas (alguna medalla, la carta enmarcada de un presidente, una moneda de oro de un país lejano). En una repisa, encontramos los volúmenes deseados. Le pedimos el correspondiente a la devaluación que se vio obligado a ordenar en su paso por Hacienda y que rompió una dilatada estabilidad del peso mexicano. Regresamos a nuestra precaria oficina en la agencia de noticias seguros de tener un botín periodístico. La decepción no pudo ser mayor. El más articulado de los políticos mexicanos también era uno de los más hábiles. El peor día de su vida pública merecía una escueta entrada en la que mencionaba de paso su tristeza y se consolaba escuchando a Beethoven o leyendo a Goethe. Era todo. Los diarios registraban su vida como una elocuente colección de silencios.
Ábrase en caso de urgencia
En la orilla opuesta a quien borra huellas privadas para apuntalar su gestión cívica se encuentra quien lleva un diario porque no concibe otra manera de expresarse. Durante ocho años y medio el comerciante inglés Samuel Pepys fue un insólito testigo de sí mismo y del siglo xvii. Dejó de escribir cuando su vista se debilitó, pues hubiera perdido la franqueza al dictarle a un secretario. De acuerdo con Stevenson, el candoroso Pepys fascina no sólo debido a su irrefrenable apetito por la vida, sino porque confiesa sus errores y debilidades como si nadie pudiera leerlo. Pocas veces el intrincado tejido de un hombre aparece en forma tan plena. Pepys es un escritor culto que no se pretende artista; se retrata sin saber cómo quedará su semblante. Su testimonio fue publicado 160 años después de su muerte y perdura como una refrescante muestra de una prosa que, sin llegar al autoescarnio, ignora todo sentido de la respetabilidad. Pepys es el dispar cronista de su conciencia. El 31 de diciembre de 1665 termina el año de la peste que se volvería inolvidable en la crónica de Daniel Defoe; Londres está sumido en la ruina y la miseria; mientras tanto, el jovial Samuel Pepys escribe: "Nunca he vivido con más alegría (y además, nunca he ganado tanto) como en estos tiempos de plaga". No habla un cínico; habla un testigo humanamente irresponsable.
Cuando un escritor emprende un diario practica un género distinto al de Pepys. ¿Qué lleva al adicto a otras escrituras a buscar ese yardaje adicional? Rara vez un escritor deja de intuir al otro que aguarda sus palabras. La prosa privada suele ser en su caso una impostura. Sobran razones espurias para fingirse sincero y convertir el presunto monólogo interior en un diálogo con la posteridad. Por tanto, el diarista literario depende de su disposición a traicionarse, a aceptar el pacto de soledad en que puede ser, si no franco, al menos distinto.
En sus diarios, Thomas Mann confirma que es el último custodio de la Ilustración y detalla los ímprobos esfuerzos que le permitieron consumar una obra descomunal; pero hay algo más: el verdadero engrandecimiento está en sus caídas, la zona oscura de quien vivió para renovar los pactos con el diablo; el hombre que diseca su grandeza rompe de pronto la marcial disciplina que se ha impuesto, estudia su cuerpo, lastrado de males, olores, indigestiones, el saco enfermo que desea las inalcanzables manos de un muchacho. El dilema de Tonio Kroeger (el artista que renuncia a la vida para recrearla a la distancia) se reproduce de manera apasionante: Mann escribe contra su deseo, pero lo atesora en privado, permite que el secreto envenene su vida y la desvele, paga con una pluma desesperada, ardiente, el peaje de las novelas que, de principio a fin, representan una aventura del orden. No deja de verse a sí mismo como una figura egregia, pero se atreve a perjudicarla con sus dolencias y sus deseos inconfesados. Mann no puede estar seguro de la forma en que serán recibidas las debilidades del titán. Hoy sabemos que esos defectos lo dignifican. Hay algo tranquilizador en enterarse de que el ejecutor de repetidas proezas padeció tanto del estómago.
Más común es el caso opuesto. Sobran autorretratos donde el dramaturgo de hígado inseguro aparece como la altiva y resignada víctima de su esposa, sus muchos hijos, sus editores caníbales. Otros posponen en forma estratégica la difusión de sus miserias. Si se va a hablar mal de ellos, al menos que sea dentro de mucho tiempo. Así, disponen que sus diarios se editen veinte o cincuenta años después de su muerte para que esas palabras que suponen "obscenas, increíbles, precisas" (como las que Beatriz Viterbo escribe en "El Aleph" de Borges) aumenten su fama póstuma (así sea en los boletines que los investigadores leales dedican a los novelistas olvidados).
¿Qué necesidad estética explica que el autor vuelva sobre sí mismo para explicitar lo que ya sugirieron los adverbios y los adjetivos de su obra restante? Si la ficción permite ser en los otros, ¿por qué pasar al camerino donde la estrella revela que la obra se hizo con poco dinero, mala calefacción y mucha inquina? El egotismo consustancial a la escritura corre el albur de volverse redundante en las páginas del diario. La vida de Escipión el Africano es singular; no lo es tanto que el protagonista se vea a sí mismo como Escipión el Africano. Si esto resulta válido para un destino impar, ¿qué puede decirse de los inmóviles que pierden pelo ante el teclado?
La invención de la soledad
A pesar de las muchas malas razones que pueden llevar a escribir ante un espejo, hay grandes, insustituibles, diarios literarios. Cioran, profeta del nihilismo, perdurará, entre otras cosas, por la más vitalista de sus formulaciones: no se escribe porque se tenga algo que decir sino porque se tienen deseos de escribir. Estos deseos sin meta ni origen definidos encuentran sentido a posteriori en la lectura. No se trata de un ardid chamánico sino de algo más humilde y sorprendente. En el contacto con su materia, el diarista dice menos y más de lo que preveía, cambia el rumbo y la determinación de sus ideas. Escribir obliga a entrar y salir continuamente de una región donde lo propio empieza a ser ajeno, donde el escritor se trasciende en otro y se traduce en texto. Gombrowicz, Kafka, Musil o Herling han llevado cuadernos que sólo en parte revisan la volátil sustancia de sus días, pero que informan de manera radical de lo que sólo puede ser dicho por ese medio. Julio Ramón Ribeyro encontró en la expresión "prosas apátridas" la mejor definición de los textos que migran de un género a otro sin encontrar casa en ninguno de ellos: ensayos que son memorias que son ficciones, o ni siquiera eso, una sustancia literaria en estado bruto, que irradia una luz difusa, incapaz de reconocer sus límites. Al comienzo de sus diarios, Robert Musil anuncia que escribirá en estado de alerta, durante el sueño de los otros y de su vida habitual: un animal de presa con hábitos nocturnos. El diario sólo puede ocurrir cuando se adormecen los reflejos y despierta una sensibilidad distinta. Atento a este contracalendario, el polaco Gustaw Herling ha pasado la mayor parte de su vida entregado a su Diario escrito de noche. Herling recupera sus pensamientos y emociones como quien entiende un tapiz por su reverso, sin someterlos a la forma precisa del ensayo o el relato memorioso, aunque por momentos siga esos derroteros.
El diario ofrece la libertad condicionada de la falta de exigencias. Por eso es tan difícil de ejercer. Como han sabido los retóricos y los miembros del grupo Oulipo, las restricciones firmes estimulan la creación de atajos y vías alternas. La rima y la métrica conducen a resultados insólitos; la inspiración trabaja mejor cuando las musas están sindicalizadas y obedecen reglas. El diarista, por el contrario, enfrenta un vértigo sin límites.
Kafka expresa el dilema con la angustia paranoica que preside sus páginas: en su lucha contra el mundo, el hombre debe ponerse de parte del mundo. A primera vista la frase invita a una capitulación ante la fatalidad y los mecanismo de una sociedad totalitaria. Sin embargo, el diarista puede encontrar en ella una ética. Kafka sabe que la verdad del solitario está fuera de él; su desafío consiste en pensarse en el mundo desde un mirador excéntrico. "A partir de determinado punto ya no hay regreso. Es preciso alcanzar este punto", escribe en uno de sus aforismos. Para el diarista literario, la zona sin retorno es una frontera de niebla donde el yo, aislado y libre de ataduras, se experimenta como algo externo, que sólo en parte depende de él. Este estilo de pensamiento no es vasallo de los sucesos. En un sentido profundo, Musil, Kafka o Gombrowicz privilegian lo que no sucede, lo que es mera posibilidad o inminencia. La razón filosófica determina sus ideas porque se trata de esquirlas de la mente, incapaces de imantarse en sistema alguno; el diario conduce a una forma específica de conocimiento, representa, como anhelaba Paul Valéry, la vida de la mente.
En su inagotable ensayo "El narrador" Walter Benjamin se refirió a la dificultad de tener experiencias en la modernidad. Para el autor de Angelus Novus, la experiencia no atañe a los grandes cataclismos que interesan una época sino al flujo de la vida diaria. En Infancia e historia, Giorgio Agamben prolonga esta preocupación: "la experiencia es incompatible con la certeza, y una experiencia que se vuelve calculable y cierta pierde de inmediato su autoridad". La sociedad del Price Club, El Corte Inglés y el alto rating ha traído una homologación de lo cotidiano. La psicología, las aflicciones y las formas de relación están tan catalogadas como un almacén. Narrar la vida común significa abordar conductas previsibles. ¿Cómo encontrar la singularidad sin salir del ordenado acervo de lo diario? La respuesta de Witold Gombrowicz consiste en aquilatar la inexperiencia. Asesino de la "hora actual", guarda sus días como si se desconociera ("no soy yo lo que está pasando conmigo"), desordena lo que creía saber, guiado por la única conducta que garantiza aprendizaje: la inmadurez. "¿Quién decidió que se debe escribir sólo cuando se tiene algo que decir? El arte consiste precisamente en no escribir lo que se tiene que escribir, sino algo completamente imprevisto", anota en su Diario.
Quizá la escritura de diarios esté sometida a una historicidad. Al igual que la conversación o la correspondencia, requiere de una valoración social de la esfera privada. En una era de difusión mediática de las intimidades, el yo ha dejado de ser un núcleo excéntrico, y más aún: la soledad como apuesta imaginativa se complica en un ámbito donde la sobreinformación y la progresiva mimesis del comportamiento codifican las reacciones incluso antes de que broten en el inconsciente.
¿Es posible disponer de una memoria salvaje, no domesticada por el uso? En su ensayo "Desempaco mi biblioteca", Benjamin aborda el tema del coleccionismo, actividad con resortes similares a la escritura de diarios. "Cada pasión colinda con el caos; la del coleccionismo, colinda con la memoria." Así como los niños tratan de renovar la existencia recortando cosas, pintando los objetos y las paredes, desprendiendo partes de aparatos para ensamblarlas de otro modo, así el coleccionista renueva su mundo insertando lo fugitivo en el presente. El diarista literario colecciona instantes que sólo existen en sus páginas. No se limita a recuperar pasados; fija el decurso de los días como un pasado que será; renueva la experiencia con tijeretazos rápidos, en pos de una realidad que sólo puede surgir allí. Su memoria no atesora, se pone a prueba.
Tal vez el género siga abierto. Tal vez aún sea posible asumir el desafío cultural de estar a solas. Por escrito, y de parte del mundo. –
es narrador, ensayista y dramaturgo. Su libro más reciente es El vértigo horizontal. Una ciudad llamada México (Almadía/El Colegio Nacional, 2018).